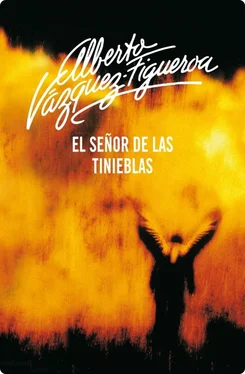— ¿Y me eligió como instrumento? — El otro asintió con un decidido ademán de cabeza—. ¿Y por qué yo?
— Porque era médico, era honrado y estaba obsesionado con la muerte de su madre. Yo no podía presentarme en público ofreciendo graciosamente la solución a tan espantoso mal. Alguien descubriría mis verdaderas intenciones. Pero nadie sospechó nunca de usted.
— ¿Cómo se puede ser tan canalla y tan retorcido?
— ¡Siendo el mismísimo Demonio, por supuesto! — El fingido pescador dejó escapar una divertida carcajada—. Mi actual apariencia no debe hacerles olvidar mi auténtica naturaleza. Ya le he dicho en más de una ocasión que a mí me tiene sin cuidado que la gente sea feliz o desgraciada en esta vida. Tampoco me importa que sufra o no en el momento de morir, con tal de que no le quede demasiado tiempo para pedir perdón, puesto que la mayoría tiene muchas razones para pedirlo… Yo únicamente voy a lo mío.
— ¿Y ahora cree haber conseguido una gran victoria?
— A las pruebas me remito. — Hizo un gesto hacia Leonor Acevedo—. Ella ha vuelto a olvidarse de Dios, y como ella millones de seres humanos, puesto que cada día el mundo está más loco, con más vicios y mayores tentaciones. Proliferan las drogas, aumentan los accidentes, los ricos mueren cada vez más corrompidos y los pobres cada vez más desesperados. ¿Y quién sale ganando…? ¡Yo!
Siguió un largo silencio durante el cual tanto Leonor Acevedo como Bruno Guinea parecían estar meditando sobre lo que acababan de escuchar, y al fin este último comentó en tono de profunda amargura:
— Lo sabía… Sabía que había algo más detrás de toda esta farsa, pero jamás imaginé que se tratara de un plan tan elaborado y maquiavélico. ¡Dios bendito! ¿Qué va a ser ahora de mí?
El pescador le observó con evidente sorna para replicar en tono inflexible:
— ¿De usted? ¿Qué quiere que le diga? Quien juega con fuego acaba abrasándose. — Chasqueó la lengua al tiempo que se encogía de hombros—. Y recuerde: un trato es un trato. Si lo cumple, cumplo. Si lo rompe, lo rompo y ya conoce las consecuencias.
— No lo romperé.
— Estoy seguro de ello… — Hizo un simpático gesto de despedida con la mano—. Y ahora he de irme — dijo—. Procure disfrutar del tiempo que le quede aceptando todos lo premios que le quieran dar… — Recogió su cesto y su caña, y se alejó sin prisas al tiempo que comentaba —: Y tenga siempre presente algo importante: «Si los caminos del Señor son intrincados, los del Maligno lo suelen ser aún más…»
Lloró durante más de una hora.
Lloró en silencio, sin aspavientos, consciente de que su dolor y sus lágrimas no conmoverían a nadie, y sentado en el interior de su viejo automóvil, en el más apartado rincón del área de descanso de una solitaria carretera, dio rienda suelta a su desesperación puesto que se trataba del ser humano más desesperado que hubiera nacido hasta el presente.
No lloraba únicamente porque acabara de perder a la única mujer que había amado, lloraba también porque sabía a ciencia cierta que había perdido definitivamente el alma.
¿Y qué podía existir más importante que el alma?
Desde el día en que el Maligno le había confesado cuáles eran las auténticas razones de sus actos, tenía muy claro que no le quedaba esperanza alguna a que aferrarse.
Y muerta Doña Bárbara no le quedaba nada.
Tan sólo unos hijos que ya ni siquiera le necesitaban.
Se había precipitado tiempo atrás a un abismo aún más profundo que el más profundo abismo de los Andes ecuatorianos.
Y en su oscuro fondo no encontraría selvas, ni ríos, ni bestias.
No encontraría más que una impenetrable oscuridad y siglos de inimaginables sufrimientos.
Tenía derecho por lo tanto a llorar.
Más derecho que nadie.
De poco le servía, pero no encontraba forma de evitarlo.
Los años que le quedaran de vida serían de soledad, zozobra y amargura.
Luego…
Luego nada.
O algo mucho peor que nada.
Le serenó ver pasar una muchacha en bicicleta.
Se le antojó muy hermosa, con su rojiza melena al viento y sus desnudas piernas que pedaleaban con brío.
¿Hacia dónde iba por tan apartados parajes?
¿De dónde venía?
¿Por qué le sonreía en la distancia con sus dientes tan blancos?
Fue como un rayo de sol que surgiera de entre los densos nubarrones de una tenebrosa tormenta, pero tan sorpresivamente como apareció se perdió de vista entre los árboles.
Dejó a su paso un reguero de vida.
De juventud tal vez.
Probablemente en lo más profundo del bosque le esperaba un amante.
Quizá muy pronto retozaría desnuda entre unos fuertes brazos gimiendo de placer y arañando una espalda.
Alejó de su mente viejos recuerdos de cuando Doña Bárbara y él buscaban de igual modo la protección de un bosque.
¡Hacía ya tanto tiempo!
¡Tanto!
El futuro no había hecho aún su aparición en la distancia.
Los sueños no habían pasado a convertirse en pesadillas.
Por aquel entonces el presente continuaba siendo el único dueño de sus vidas.
Amar, reír, estudiar y conseguir un diploma que colgar en la pared era cuanto le pedían al destino.
Jamás aspiró a convertirse en salvador de la especie humana.
Jamás cruzó por la mente la idea de que algún día rechazaría el premio Nobel.
Jamás imaginó que llegaría un momento en que descubriría que en verdad poseía un alma inmortal y que acabaría por perderla definitivamente.
Jamás imaginó tampoco que su compañera de toda la vida desaparecería antes que él pese a que llevara tanto tiempo anunciándoselo.
No era justo.
Ella era más joven.
Y tenía muchas más razones para vivir.
Pero su maltrecho corazón había dejado de latir traicionándole del peor modo posible.
La amaba más que nunca, pero en determinados momentos la aborrecía por el simple hecho de que le hubiera dejado solo con su desesperación, su dolor y su impotencia.
Continuó llorando hasta que al fin hasta la última de sus lágrimas se secó y las manos dejaron de temblarle.
Al poco puso el vehículo en marcha, y arrancó muy despacio.
Volvía a casa; a una casa que de pronto había dejado de constituir un auténtico hogar.
Desde que ella se había ido ese hogar se había convertido en un helado conjunto de paredes y muebles.
Un lugar del que alejarse aunque tan sólo fuera a poder llorar mansamente en el área de descanso de cualquier carretera secundaria.
A los pocos minutos adelantó a la muchacha de la bicicleta que una vez más le sonrió al pasar.
Le siguió pareciendo extraordinariamente hermosa.
La observó por el retrovisor hasta que se convirtió en poco más que un punto en la distancia.
Nuevamente le entraron deseos de llorar, pero se mordió los labios, se aferró al volante y aceleró la marcha.
Diez minutos después lo vio llegar de frente.
Era rojo, rugiente y poderoso.
Amenazante.
Avanzaba por el centro de la calzada, como si se hubiera convertido en el único dueño del asfalto, y supo de inmediato que era la más cruel fatalidad quien la enviaba.
Se apartó cuando pudo, a punto incluso de deslizarse por el pequeño terraplén que se abría a su derecha, pero todo fue inútil.
A unos cien metros de distancia el veloz automóvil dio un brusco bandazo, derrapó como si la seca carretera se hubiera convertido de improviso en una pista de hielo y le arrolló de frente.
El terrible impacto resonó en el silencio de la tarde.
Los dos vehículos rodaron por el prado.
Tiempo después, nunca supo cuánto, Bruno Guinea avanzó tambaleante para concluir por recostarse contra un árbol y resbalar hasta quedar sentado sobre la hierba, puesto que las piernas se negaban a sostenerle.
Читать дальше