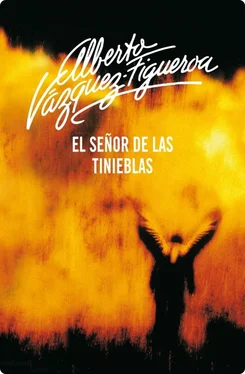— ¡Estoy de acuerdo! El chico es lo suficientemente listo como para darse cuenta de que le están haciendo trampas, aunque aún no haya sido capaz de averiguar dónde se esconde la trampa… — Le apuntó acusadoramente con el dedo antes de encaminarse a la puerta—. ¡Pero no te preocupes! — añadió en un tono levemente amenazante—. Aún no han conseguido engañarme nunca durante demasiado tiempo. Pronto o tarde averiguaré la verdad.
Su amigo de siempre sonrió de oreja a oreja.
— Me encantaría que fueras capaz de hacerlo — dijo—. De ese modo yo no habría roto mi promesa y podríamos hablar de ello, ya que en el fondo es lo que estoy deseando. Necesito tu consejo más que nada en este mundo.
La mujer observaba, ausente y pensativa, cómo el mar rompía con violencia contra el acantilado que se abría a sus pies lanzando al aire nubes de espuma entre las que revoloteaban las gaviotas, sorprendida y admirada por el hecho de que el pescador que se sentaba en una roca no fuese arrancado con violencia por las olas.
Al poco se escucharon pasos a sus espaldas, por lo que se volvió con gesto de desagrado, pero su expresión cambió de inmediato y se alzó como impulsada por un resorte del pequeño banco de piedra en que se sentaba, para casi abalanzarse con los brazos abiertos sobre el recién llegado.
— ¡Benditos los ojos! — exclamó alborozada—. ¡Cuánto honor para esta humilde casa!
— ¡Benditos los ojos! — fue la respuesta en casi idéntico tono—. ¡Qué milagro conseguir dar contigo! ¿De quién te escondes?
— De todos y de nadie… — fue la rápida respuesta—. Pero de ti, menos que nadie.
— Pues me ha costado Dios y ayuda encontrarte.
— Nunca se me pasó por la mente la idea de que quisieras verme… — replicó con absoluta naturalidad doña Leonor Acevedo—. Ahora eres un hombre importante; probablemente uno de los más importantes del mundo.
— Y que sin embargo no puede hablar abiertamente más que contigo.
— Me halagas.
Bruno Guinea se limitó a encogerse de hombros al tiempo que iba a tomar asiento en el banco de piedra y le hacía un gesto con la mano para que se acomodara a su lado.
— Es la pura verdad, y lo sabes — dijo.
Ella obedeció para apoderarse de inmediato de la mano y sostenerla entre las suyas como muestra de innegable cariño.
— ¿Cómo se encuentra tu mujer? — quiso saber en primer lugar.
— No demasiado bien, para qué voy a mentirte. Mi mayor temor es que en cualquier momento pueda fallarme, y me consta que eso acabaría de hundirme.
— ¡Lo siento en el alma! La otra noche, al verte en la televisión imaginé que tal vez querrías verme, pero luego consideré que se trataba de una estúpida presunción por mi parte. — Le miró a los ojos al inquirir —: ¿Por qué lo hiciste?
— ¿Renunciar al Nobel? Me sorprende que tú me lo preguntes — le hizo notar el Cantaclaro—. Eres la única persona que conoce mis auténticas razones.
— Te lo has ganado. Es un premio al esfuerzo y el sacrificio, y tú has hecho el mayor sacrificio que nadie haya imaginado nunca.
— Moralmente no podía aceptarlo. Lo entiendes, ¿verdad?
— No del todo. Ya que el futuro se te presenta tan horrendo, ¿por qué no tratas al menos de disfrutar del presente…?
El aludido tardó en responder, atento como estaba a las evoluciones del pescador que saltaba de roca en roca con el fin de llegar sano y salvo a tierra firme, y cuando al fin comprobó que parecía estar fuera de peligro inquirió:
— ¿Sinceramente crees que ese tipo de premios mitigaría un ápice el dolor y la amargura que me invaden…? Únicamente ante ti puedo mostrarme tal como soy, y hasta qué punto vivo inmerso en el desasosiego y el terror más absoluto.
— Lo entiendo, pero opino que te estás encerrando demasiado en ti mismo al renunciar a todo.
— Odio verme rodeado de gente a la que en el fondo aborrezco porque comprendo que son dueños de su vida, y lo que es más importante: de su vida eterna — fue la respuesta que denotaba un dolor muy profundo—. Incluso el pordiosero más hambriento posee algo de lo que yo carezco, y cuanto más importante me hacen sentirme, más miserable me siento. — La voz sonó ahora como un desesperado lamento—. ¡Estoy asustado, Leonor! Tan asustado como un niño en mitad de la noche más negra.
— ¿Y por qué no intentas buscar ayuda?
— ¿Dónde?
— En Dios. Tú y yo sabemos, y con una certeza que nadie más ha tenido anteriormente, que en verdad existe… ¡Ve en su busca!
El Cantaclaro negó con firmeza:
— ¡No puedo! Si intentara romper mi compromiso volveríamos a los comienzos.
— ¿Qué pretendes decir?
— Que si ahora me volviera atrás probablemente la enfermedad reaparecería bajo la apariencia de uno de esos malditos virus que desarrollan defensas contra los antibióticos, y todos los logros conseguidos acabarían en la basura. ¡No! Por desgracia, Dios continúa sin ser el remedio.
— No me gusta oírte hablar así…
— ¿Y de qué otra forma puedo hablar…? Si no fuera porque de ese modo adelantaría mi suplicio, hace tiempo que me habría suicidado…
— ¡Por los clavos de Cristo! ¡No digas tonterías!
— ¿Tonterías? Por desgracia, incluso ese postrer recurso al que los más desesperados acaban aferrándose como remedio a todos sus males, me está vedado.
— No te entiendo.
— Pues no resulta difícil de entender, porque tienes ante ti al hombre más desgraciado que haya existido nunca. El más glorioso de los desdichados, ya que para él ni tan siquiera la muerte significa el descanso.
La voz de la buena mujer sonaba conmovida al señalar:
— ¡Algún camino habrá…!
— Todos los caminos nos aproximan a la tumba, y en mi caso la tumba no es por desgracia el fin, sino el principio de mis males.
— ¿Y qué puedo hacer por ti más que implorarle al Señor para que interceda y acepte que la magnitud de tu sacrificio merece no un terrible castigo, sino una maravillosa recompensa?
— Nada, puesto que ni siquiera él, si es que se aviniera a escucharte, sería capaz de romper la reglas del juego. Yo sabía bien lo que hacía, lo hice a conciencia, y no quiero volver atrás ni que otros lo hagan por mí, si con ello se corre el riesgo de que la enfermedad vuelva a establecerse entre nosotros.
— ¿Luego no está definitivamente erradicada? — quiso saber Leonor Acevedo en un tono que mostraba a las claras su temor.
— Lo estará mientras yo cumpla con mi parte del trato. Y pienso hacerlo.
— ¿Aun a sabiendas de que ese terror es incluso peor que un cáncer, puesto que te está matando en vida?
— Aun así. Nadie me puso una pistola en el pecho a la hora de tomar mi decisión. Tuve mucho tiempo, todo el que pasé en aquella maldita selva, para reflexionar, y por lo tanto fue una opción libre, serena y meditada. Negarlo significaría engañarme a mí mismo.
— Lo que nunca he entendido, es por qué razón tuviste que ir a la selva. ¿Acaso «él» no te había dado la solución?
— Me había indicado las pautas a seguir, pero siendo como es, le gusta complicar las cosas. Sabía muy bien que cuantos más esfuerzos hiciera y más calamidades pasara buscando a aquel asqueroso bicharraco, más me aproximaba a mi propia perdición, y eso le divertía. Cada noche me preguntaba, ¿por qué hago esto si me estoy destruyendo? Pero cada mañana volvía a intentarlo, y supongo que él disfrutaría viéndolo… Maquiavélico, ¿verdad?
— Demoníaco sería la palabra exacta, pero si las cosas son como dices mereces no sólo el Nobel sino un millón de premios más.
— Eso no es cierto y lo sabes… En el fondo no soy más que el portavoz del Maligno, que por alguna extraña razón que aún no he conseguido descifrar, me eligió para sus fines.
Читать дальше