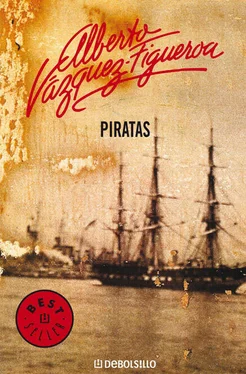Se los jugó, y pese a que solía ser un tipo al que le perseguía la mala suerte, ganó más de diez mil.
Decidió entonces que había llegado el momento de regresar a su Francia natal, por lo que buscó pasaje en un barco, pero horas antes de que éste zarpara regresó a la taberna, que aún se llamaba Del Cojo, a echar un último trago.
Allí se tropezó con el judío Stern, un vicioso incorregible que sostenía la curiosa teoría de que el dinero era para jugárselo; y lo que sobraba, si es que sobraba algo, para comer y dar de comer a la familia.
Decidieron «lanzar unos huesos» para matar el tiempo hasta la hora de zarpar y al poco Vent en Panne había ganado quince mil táleros de plata, por lo que el judío optó por apostarse un cargamento de azúcar valorado en cien mil libras, que también perdió.
Por su parte Vent en Panne había perdido el barco cuyo capitán, cansado de esperar, había partido llevándose su equipaje.
Al anochecer, el desesperado Stern, que había dilapidado en cuestión de horas su ingente patrimonio, apareció portando lo único que al parecer le quedaba en este mundo: una gigantesca pieza de seda china bordada en oro, que los expertos valoraron en la portentosa suma de «mil jacobinos».
Vent en Panne aceptó el envite y lanzó los dados mientras todos los clientes que se apretujaban en la espaciosa taberna contenían el aliento.
Sacó un nueve.
El tembloroso judío tomó los huesos, cerró los ojos y los lanzó.
Sacó un once, y a continuación lo repitió ocho veces seguidas.
Al amanecer Vent en Panne había perdido hasta la ropa que llevaba puesta.
Ese mismo día se enroló a las órdenes del sádico L'Olonnois, para participar en el asalto a Maracaibo.
Regresó con un considerable botín, se encaminó a la vieja taberna que en su honor había cambiado ya de nombre, y mandó que llamaran al judío Stern.
Sin embargo, quien se presentó fue el gobernador de la isla, que le confiscó cuanto tenía sustituyéndoselo por una carta de crédito pagadera únicamente en un banco en Francia, para embarcarle a continuación en el primer navío que partía rumbo a Europa, despidiéndole con estas sabias palabras:
— Sabido es que lo que trae la marea se lo lleva la bajamar, pero es que en tu caso, hijo, resulta ya excesivo.
Vent en Panne murió en combate años más tarde, cuando un buque de guerra español se enfrentó al de contrabandistas en que pretendía regresar a Jamaica, a jugarse la cuantiosa fortuna que había amasado en aquel tiempo como importador de azúcar y ron, ya que por lo visto en Europa no había encontrado a ningún contrincante que estuviera a la altura del judío Stern.
A ese enloquecido mundo de juego, mujeres, alcohol y despilfarro, en el que los piratas más bestiales e ignorantes se paseaban en lujosas calesas luciendo ropajes de seda y collares de perlas y esmeraldas, arribó un caluroso mediodía el Jacaré, que tras sortear cuidadosamente los peligrosos arrecifes que protegían la entrada de la bahía, se deslizó por ella siempre con la blanca bandera al aire y los cañones ocultos, para dejar caer sus anclas a tiro de piedra de un enorme galeón que casi le triplicaba en envergadura y tonelaje.
Nadie pareció reparar en su presencia.
A aquella hora canicular, con un calor asfixiante, sin una brizna de viento en el interior de la ensenada, y una densa humedad que hacía sudar a chorros flotando en el ambiente, los agotados tripulantes de las dos docenas de navíos que poblaban de mástiles la bahía, así como la práctica totalidad de los habitantes de Port-Royal, disfrutaban de una apacible y bien merecida siesta en un desesperado intento por recuperar fuerzas para resistir la larga noche de orgía que una vez más se avecinaba.
Y es que en Port-Royal estaba rigurosamente prohibida cualquier actividad que alterase a los durmientes durante la tan necesaria siesta, desde el aciago día en que el difunto capitán John Davis despertó malhumorado, alzó la portilla de uno de sus cañones, apuntó con sumo cuidado e hizo volar por los aires la casa que estaban construyendo en la playa, y a siete de sus ruidosos carpinteros.
Jamaica era, ante todo, un lugar de descanso y diversión para piratas y corsarios, vivía de sus rapiñas, crecía con sus saqueos, y si no caía en manos españolas era porque los españoles sabían muy bien que no contaban con una flota lo suficientemente poderosa como para enfrentarse con la menor esperanza de éxito a las fuerzas conjuntas de ingleses, piratas y corsarios.
Como resultado lógico de todo ello, a aquel prodigioso emporio de riqueza y diversión habían ido acudiendo como las moscas a la miel aventureros, prostitutas, buscavidas y tramposos de todos los rincones del planeta, puesto que en ningún otro lugar se podía pasar, en cuestión de horas, de la más absoluta miseria a la más portentosa riqueza, o viceversa.
A unas dos millas de Rocky-Point se alzó durante más de un siglo el barroco palacio de columnatas de mármol blanco que un prestamista enloquecido le regalara a dos preciosas gemelas turcas a la semana justa de haber puesto sus delicados pies en el mejor prostíbulo de la ciudad, con la única condición de que ningún otro hombre pudiera volver a verlas nunca.
Según cuentan, las gemelas, cuya más íntima afición sexual la constituían ellas mismas, aceptaron de muy buen grado el trato, por lo que pasaron el resto de sus largas vidas en la fastuosa mansión, con la única obligación de entretener con sus juegos eróticos al libidinoso prestamista cada fin de semana.
Tras observar por largo rato a través del ancho ventanal de su camareta aquella quieta bahía en que ni siquiera las garzas alzaban el vuelo al mediodía, tal vez por miedo a recibir un cañonazo, Sebastián Heredia se volvió hacia Celeste, que estaba recostada en la litera abanicándose casi ansiosamente, y por último se dirigió a su padre, que hacía ímprobos esfuerzos por mantenerse despierto totalmente despatarrado sobre un viejo sillón.
— Tendréis que permanecer aquí encerrados por un tiempo — señaló al fin con tono pesaroso —. No conviene que salgáis a cubierta durante el día para que no os vean desde los barcos vecinos, porque si más tarde os reconocieran en tierra correríamos peligro.
— ¿Cuánto tiempo? — quiso saber su hermana.
— Lo que tarde en encontrar una casa apartada, cómoda y discreta. Lo que en verdad importa es que nadie os relacione con el Jacaré.
— ¿Y la tripulación?
— Yo me ocuparé de ella.
— Supón que uno de tus hombres decide desertar y quedarse definitivamente en tierra. ¿Qué pasará entonces? — preguntó su padre.
— ¡No ocurrirá! — fue la firme respuesta —. Y si ocurre, tomaré las medidas pertinentes.
— Pero ¿y si ocurre? — insistió el otro —. ¿Significará que nunca podremos salir de casa?
— ¡Escucha! — exclamó Sebastián, impaciente —. Ya te he dicho que jamás tendrás que preocuparte por ninguno de mis hombres. ¡No me obligues a ser más explícito!
— ¿Estás insinuando que matarás a quien pretenda quedarse en la isla? — intervino Celeste un tanto perpleja —. Me parece un precio excesivo por nuestra seguridad.
— No tengo por qué matarlo — puntualizó su hermano —. Bastará con que me lo lleve por las buenas o por las malas para abandonarlo en cualquier isla desierta. Exigir una ciega fidelidad es una de las prerrogativas de un capitán pirata, y el que no acata una orden sabe a lo que se expone. Y mi orden será que el día que levemos anclas todos los hombres tendrán que estar a bordo.
— ¡Confío en que te obedezcan!
— Les va la vida en ello.
Su tono era tan decidido y tajante que su propio padre le observó con severidad.
Читать дальше