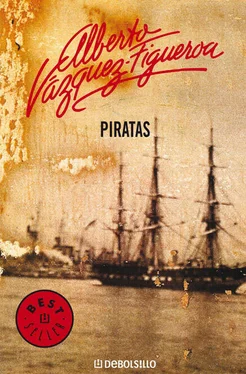— No nací para azotar esclavos obligándoles a cortar caña — fue la seca respuesta —. Y sin esclavos no creo que ninguna hacienda resulte rentable, ni siquiera en Jamaica.
— ¿Prefieres asaltar barcos?
— Si pertenecen a la Casa, sí. Y si me estás preguntando que si prefiero ser pirata a negrero, te diré que también.
— Tener esclavos no significa necesariamente ser negrero — le hizo notar su padre —. Negrero es el que trafica con negros.
— Si no hubiera compradores no habría traficantes — respondió Sebastián ásperamente —. Escudarnos en el hecho de que todo el mundo utiliza esclavos no justifica tenerlos. Si los hubierais visto como yo los vi, hacinados en unas inmundas bodegas en las que ni siquiera podían respirar, entenderíais mi posición. Aquello es lo más inhumano, bestial y degradante que pueda existir sobre la faz de la tierra, y frente a ello, abordar un barco y quitarle cuanto lleve se me antoja una simple travesura.
— En los tiempos que corren, la mayoría de la gente no piensa así.
— Poco importa lo que piense la mayoría de la gente — sentenció con voz ronca su hijo —. Lo único que importa es lo que yo pienso, y estoy convencido de que ser pirata es la forma más peligrosa de ser libre, y alguien que se juega la vida por ser libre no debe traicionarse arrebatándole la libertad a otros por muy negros que sean.
— ¡Jamás te había oído expresarte de ese modo! — le hizo notar Miguel Heredia.
— Será porque antes raramente me escuchabas — le recordó el margariteño —. O tal vez se deba a que antes aún no había visto ese barco.
Celeste tendió la mano para acariciar amorosamente la mejilla de su hermano al tiempo que musitaba quedamente:
— Me encanta tu forma de pensar. Si fuera hombre también pensaría así y sería pirata como tú, pero entiendo que mi presencia a bordo complica las cosas — le guiñó un ojo con picardía —. Esos pobres chicos tienen aspecto de andar muy necesitados.
No cabía duda de que tachar de «pobres chicos necesitados» a los patibularios tripulantes del Jacaré constituía un sinsentido muy propio de Celeste Heredia, quien habría podido creerse que había decidido tomarse la vida casi como si de una divertida broma se tratase, pese a que hasta muy poco tiempo antes se había tratado de una broma francamente pesada.
Lejos de don Hernando Pedrárias y de su madre, cualquier problema se le antojaba, al parecer, carente de importancia, hasta el punto de que cabría asegurar que se sentía la criatura más feliz del mundo vagando sin rumbo por el caluroso mar Caribe a bordo de un navío en el que medio centenar de hombres parecían dispuestos a dar cuanto poseían por violarla.
— Encontraremos una hermosa casita en Jamaica — añadió poco más tarde con el animoso y casi entusiasta tono que acostumbraba a utilizar —. Papá y yo criaremos gallinas mientras aprendemos inglés, y tú vendrás a visitarnos cada vez que no estés muy ocupado abordando navíos o asaltando fortalezas.
— ¿Cómo puedes tomártelo a broma? — se escandalizó Miguel Heredia —. ¡Estás hablando de piratería!
— Por lo que tengo oído — replicó con sorprendente calma su hija —, la práctica totalidad de los habitantes de Jamaica son piratas o corsarios, dejando a un lado las putas, los esclavos y los negreros. ¿Acaso crees que vamos a desentonar en algo que no sea el acento?
— ¡Eres increíble!
— ¡No, papá! — le contradijo —. No soy increíble. Soy consecuente con el lugar y la época en que he nacido. Desde que tengo memoria sólo he oído hablar de violencia, saqueos, abordajes o flotas hundidas, y de niña te veía salir al mar, a zambullirte en unas aguas plagadas de tiburones para buscar unas perlas que te pagaban a precios de risa. ¿Acaso era aquélla una profesión más lógica que la de pirata?
— Al menos era más honrada.
— ¿Y quién decide qué es honrado y qué no lo es? — se encorajinó Celeste —. Hernando presumía de honradez pese a que esquilmaba a los humildes y traficaba con negros… ¡Dios! — exclamó de improviso —. ¿Por qué no nacería hombre? Formaríamos un equipo estupendo. — Se volvió hacia su hermano —. ¿Nunca ha habido mujeres piratas?
— Algunas — reconoció él —. Pero siempre fueron amantes de temidos capitanes. Lucas asegura que conoció a una que vivió dos años vestida de marinero antes de que se descubriera que era mujer y estaba embarazada. Como no quiso confesar quién era su amante porque las leyes de los Hermanos de la Costa castigan con pena de muerte a todo el que suba a bordo a una mujer disfrazada de hombre, la desembarcaron en una isla desierta.
— Es una bella historia de amor — musitó la muchacha —. Vivir dos años como un pirata y aceptar luego que te abandonen por salvar a tu amado es muy hermoso. ¿Qué fue de ella?
— Por lo visto en la isla dio a luz a su hijo, pero como tenía mucha hambre se lo comió.
— ¡No es cierto!
— ¡No! — rió su hermano —. ¡Claro que no! Nadie supo nunca en qué isla la abandonaron. Tal vez aún siga allí. — Observó alternativamente a su padre y a su hermana —. ¡Bien! — añadió —. ¿Ponemos proa a Jamaica?
— ¿Qué otra alternativa nos queda? — inquirió a su vez Miguel Heredia —. Pasaremos de la isla de las Perlas a la isla del Ron.
Su hijo entreabrió la puerta y le gritó al argelino que estaba al timón:
— ¡Mubarrak! Los hombres a cubierta listos para virar a rumbo oestenoroeste.
— ¿Oestenoroeste, capitán? — repitió el timonel a todas luces alborozado —. ¿Es que acaso nos dirigimos a Jamaica?
— Directamente a Port-Royal…
A los pocos instantes el Jacaré bullía de excitación de proa a popa, de babor a estribor, y desde lo alto de la cofa del palo mayor a lo más profundo de las sentinas.
— ¡Port-Royal! — exclamaban sus tripulantes — ¡Bendito sea Dios! ¡Próxima escala, las putas de Port-Royal!
Port-Royal, edificada sobre la extensa lengua de tierra que cerraba por el sur la enorme bahía de Kingston, en la calurosa y fértil isla de Jamaica, tenía justa fama en aquellos tiempos por ofrecer el más seguro puerto, las más hermosas rameras y el mejor ron del continente, y era ley y tradición firmemente asentada que todo buque que atravesara su barrera de arrecifes con una bandera blanca ondeando al viento y las «portas de artillería» abatidas, podía permanecer en sus aguas el tiempo que se le antojase sin que nadie le hiciera jamás pregunta alguna sobre cuál era su procedencia, su ocupación o su destino.
Los tripulantes tenían, no obstante, la obligación de dejar sus armas de fuego y sus machetes a bordo, y si se aceptaba que lucieran al cinto sus anchos sables de abordaje, era debido a que un buen duelo a espada constituía, siempre que uno de los contendientes no estuviera demasiado borracho, un espectáculo digno de agradecer.
La mayor de sus tabernas, Los Mil Jacobinos, debía su curioso nombre a que en ella se había jugado la más famosa partida de dados de la historia, únicamente equiparable, quizá, a aquella otra en que un oficial de Francisco Pizarro, de apellido Manso, perdiera en una sola noche el fabuloso sol de oro de dos metros de altura que le había correspondido por su arrojo durante la conquista del Perú.
Este otro renombrado enfrentamiento había tenido como protagonistas a un alocado pirata conocido por el extraño mote de Vent en Panne, y a un riquísimo hacendado de origen judío apellidado Stern.
Al parecer, el pirata acababa de tomar parte bajo las órdenes del achacoso capitán Mansfield en el ruinoso asalto a la isla de Santa Catalina, por lo que su participación en el mísero botín había sido de sólo cien doblones.
Читать дальше