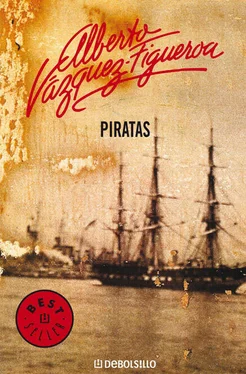— ¡Salvajes que le toman por un dios! — replicó el margariteño saliendo al diminuto porche frente al mar, que brillaba bajo una luna menguante —. Además, por lo que tengo oído se retiró hace años. Incluso hay quien asegura que ha muerto.
— Pues está vivo, vuelve al mar y vendrá muy pronto, aunque jamás mete su barco en la bahía. ¿Quieres que te organice un encuentro con él?
— ¿Con Mombars? — se escandalizó Sebastián Heredia —. ¡Ni loco!
La conquista de la isla de Jamaica por parte de los ingleses había estado marcada por una serie de estúpidos errores tan absurdos y garrafales, que evidenciaban que, si bien los españoles actuaban demasiado a menudo de una forma harto chapucera, los británicos también se equivocaban de forma igualmente escandalosa a la hora de establecerse en el Nuevo Mundo.
En efecto, el día que Oliver Cromwell decidió que había llegado el momento de combatir a su peor enemigo en el mismísimo corazón de su imperio, nombró al almirante William Penn — padre del que más tarde sería colonizador de Pennsylvania — comandante en jefe de una flota de treinta y ocho buques en los que habrían de embarcarse las tropas que, a las órdenes del general Robert Venables, tenían la sana intención de establecerse en la isla de Santo Domingo, o La Española, de la que se sabía que en aquellos momentos se encontraba semidesierta y desguarnecida.
Tras una corta escala en Barbados, poco menos de siete mil hombres desembarcaron en las costas de Santo Domingo conscientes de que el gobernador español, conde de Peñalva, sólo contaba con poco más de un centenar de veteranos.
La batalla se presentó desde el primer momento tan desequilibrada que no habría tenido historia de no haber sido por el hecho de que Robert Venables demostró sobradamente ser el estratega más inepto de una larga historia plagada de generales ineptos, ya que en lugar de presentarse ante la capital y tomarla por asalto, optó por desembarcar a sus tropas en una costa inhóspita y lejana, para obligarlas a avanzar durante días bajo un calor sofocante que fue tumbando uno tras otro a unos pobres soldados acostumbrados a climas mucho más templados.
El almirante Penn, que despreciaba y aborrecía al general, le dejaba hacer regodeándose con sus disparatadas andanzas, confiando en que al fin tuviera que acudir a suplicarle ayuda para salir de la cruel trampa en que se había metido, ya que la menguada pero aguerrida tropa del conde de Peñalva utilizaba una astuta guerra de guerrillas que diezmaba inmisericordemente a los incautos ingleses.
Sin embargo, cuando al fin Penn se percató de que un centenar de españoles se bastaban y sobraban para aniquilar a la nutrida fuerza expedicionaria, resultó demasiado tarde, puesto que la mayoría de los hombres habían muerto o desertado, y los que consiguieron regresar a bordo de las naves constituían una auténtica ruina humana.
A la vista de un estrepitoso fracaso del que ambos se consideraban igualmente culpables, William Penn y Robert Venables acordaron levar anclas para lanzarse a la «conquista» de la vecina isla de Jamaica, en la que les constaba que no existía sombra alguna de los tan temidos soldados españoles. Tomaron posesión de la isla, plantaron su bandera, fundaron Port-Royal dejando en él una numerosa guarnición, y pusieron rumbo a Londres para contarle a Oliver Cromwell, que en lugar de la «árida» Santo Domingo, habían decidido conquistar la fértil Jamaica.
Como premio, el Lord Protector de Inglaterra los encerró en la Torre de Londres, aunque, eso sí, en mazmorras contiguas para que pudieran continuar insultándose a cualquier hora del día o de la noche.
Fuera como fuese, lo cierto es que Cromwell se vio obligado a admitir que al fin tenía un pie en las Antillas — aunque se tratase de la salvaje Jamaica — y que para que ese pie se mantuviese allí necesitaba poblar la isla de ciudadanos ingleses.
Pero los ciudadanos ingleses no compartían en absoluto su entusiasmo por el Caluroso Reino de los Mosquitos, y a los patrióticos llamamientos respondieron que si Cromwell quería que le comieran los mosquitos se embarcara él mismo.
A la vista de tan tozuda negativa, Oliver Cromwell le pidió a su hijo Henry, al que había nombrado general de las tropas destinadas en Irlanda, que se dedicase a cazar chicos y chicas sanos y fuertes para poblar la isla, al tiempo que se enviaba a todos los escoceses encarcelados en esos momentos.
De ese modo, en menos de cuatro años, Gran Bretaña envió a Jamaica más de siete mil esclavos blancos que, además, debían renunciar a sus sonoros apellidos de origen escocés o irlandés para adoptar otros más acordes con los gustos del Lord Protector, y que debían responder a denominaciones propias de ciudades, colores, flores o profesiones.
En Jamaica, los plantadores de azúcar pagaban unas mil quinientas libras por cada uno de dichos esclavos, y hasta dos mil si se trataba de una linda muchacha.
No obstante, como con el súbito auge en el consumo del ron cada vez era mayor la extensión de las plantaciones, se necesitaba más gente, por lo que en Inglaterra comenzó un auténtico negocio de rapto de niños de origen humilde que eran enviados de contrabando a las colonias, al tiempo que el más ínfimo delito, aunque no hubiera sido probado, se condenaba con la pena de servir un mínimo de cuatro años en los cañaverales.
Como resulta lógico imaginar, la Corona estuvo cobrando un jugoso porcentaje de cuanto pagaban los «importadores» por semejante masa humana, hasta el día en que la propia reina, el duque de York y el príncipe Ruperto decidieron fundar la Real Compañía de África, destinada a capturar esclavos en el continente negro, puesto que se había demostrado ampliamente que los africanos sobrevivían mejor al duro trabajo bajo tan sofocante calor.
En poco más de veinte años la empresa de la reina introdujo en Jamaica unos ochenta mil esclavos negros a un promedio de diecisiete libras por cabeza, en un negocio tan aceptado y fructífero, que incluso el Lloyds decidió intervenir asegurando los cargamentos humanos, y abonando diez libras por cada enfermo que «hubiera sido necesario arrojar al mar para que no contagiase al resto de la carga».
Tan cruel tráfico de seres humanos continuaría ejerciéndose hasta que un siglo más tarde, un tal capitán Collingwood, de Liverpool, decidiera arrojar al mar a casi mil hombres, mujeres y niños, lo cual ya se le antojó abusivo a la mayoría de los hasta ese momento «comprensivos» miembros del Parlamento.
Por todo ello, cuando con la primera luz del amanecer Sebastián Heredia abandonó casi a rastras el cálido lecho de la fogosa Astrid, se sorprendió al descubrir que, pese a lo temprano de la hora, las calles de Port-Royal bullían de actividad, pero no ya de prostitutas y borrachos, sino más bien de activos hombres de empresa que aprovechaban el fresco de la mañana para solucionar sin agobios sus negocios antes de que el bochornoso calor del trópico les obligara a refugiarse en sus mansiones.
Y es que Inglaterra había llegado con siglo y medio de retraso al Nuevo Mundo, pero había llegado con el entusiasta espíritu emprendedor de una empresa privada que no se veía continuamente abortada en sus acciones por el burocrático vampirismo de la Casa de Contratación de Sevilla.
Mientras en el resto del Caribe se malvivía a mayor gloria de Dios y la Corona, en Jamaica y Barbados se hacían negocios a mayor gloria de los hombres, y el «oro blanco», el azúcar, movía las montañas al tiempo que la piratería agitaba los mares.
El dinero pasaba de mano en mano con fascinante vivacidad, y a su olor acudían gentes de todos los rincones del mundo, no ya con la primitiva intención de enriquecerse rápidamente con la piratería, el juego o la prostitución, sino incluso con la desconcertante pretensión de conseguir enriquecerse a más largo plazo, pero mucho más «honradamente».
Читать дальше