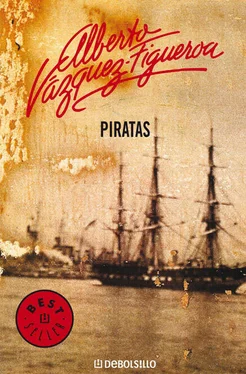El feroz e irracional monopolio otorgado por los Reyes Católicos a la Casa de Contratación de Sevilla había sido concebido de tal forma, y «atado y bien atado» con tan enrevesados nudos «legales», que durante casi tres siglos constituyó el freno que impidió que las colonias se desarrollaran tal como deberían haberlo hecho y el Nuevo Mundo alcanzara el esplendor al que había sido llamado por la diversidad y magnitud de sus riquezas.
Tal vez en un principio la idea del canónigo sevillano Rodríguez de Fonseca, máxima autoridad por aquel entonces en negocios de Indias, y en quien la Reina Católica había depositado toda su confianza, no fuera del todo desacertada, ya que las relaciones con las tierras que Cristóbal Colón acababa de descubrir precisaban sin duda de un instrumento eficaz y un cauce legal que impidiera la dispersión de esfuerzos y la posterior anarquía propiciada por la proliferación de bandidos y aventureros que deseaban campar en ellas a sus anchas.
No obstante, y pese a que intentó ajustarse en todo lo posible al eficaz modelo de la portuguesa Casa de Guinea, Rodríguez de Fonseca cometió tal cúmulo de errores de tan inconcebible magnitud a la hora de instrumentar su empresa, que a la larga acabarían incluso por afectar el devenir de la historia.
El primero de ellos, fue, sin duda, establecer la sede de la Casa en su ciudad natal, Sevilla, un puerto de tierra adentro a todas luces inadecuado para acoger el tremendo tráfico marítimo que necesitaba el vasto continente recién descubierto, puesto que se daba el aberrante caso de que la mayoría de los pesados galeones embarrancaban en los bancos de arena de la desembocadura del Guadalquivir, por lo que se veían obligados a trasladar la carga a enormes lanchones que seguían luego río arriba en un continuo trasiego que hacía perder mercancías, tiempo y dinero en cantidades incalculables.
Pese a tan absurda falta de sentido común, la Casa tardó nada menos que doscientos diecisiete años en reconocer y remediar tan tremendo desaguisado, para acabar por trasladar su sede al cercano e inmejorable puerto de Cádiz.
El segundo y probablemente más terrible error del canónigo Fonseca fue el de presuponer que entre el ingente número de delegados, auditores, consejeros, inspectores y subinspectores que conformarían con el transcurso del tiempo el enmarañado cuerpo administrativo de la Casa no existiría jamás ningún funcionario corrupto, cuando la historia demostró con el tiempo que lo en verdad difícil fue encontrar entre tantos miles de ellos, elegidos a dedo entre amigos y parientes, alguno que pudiera considerarse absolutamente honrado.
El resultado lógico de todo ello fue que sólo unos cuantos años más tarde, cuando un colono de Perú, México o Santo Domingo pedía permiso para montar un ingenio azucarero o explotar una mina de plata, se veía obligado a esperar entre seis y diez años hasta recibir la correspondiente autorización y las imprescindibles herramientas.
Como para obtener dicha autorización debía distribuir previamente incontables sobornos y abonar por anticipado unas herramientas que le facturaban a precio de oro, se comprende sin dificultad por qué razón la mayoría de los posibles «empresarios» del Nuevo Continente jamás llegaron a ver cumplidos sus sueños.
De idéntica manera, los sueños de los margariteños permanecían ahora adormecidos mientras los buceadores se limitaban a tumbarse en la playa a observar la quieta superficie del dadivoso océano en cuyo fondo se ocultaban fabulosas fortunas.
A los tres meses de casi total inactividad en los «placeres perlíferos», don Hernando Pedrárias tomó una tajante decisión muy propia de su carácter y su forma de concebir la justicia: si los pescadores no querían buscar perlas por las buenas, tendrían que hacerlo por las malas, por lo que promulgó un edicto según el cual cada ciudad, cada pueblo, cada villorrio e incluso cada caserío de la costa se veía obligado a pagar un impuesto, y a pagarlo en perlas. De lo contrario, y teniendo en cuenta que todas las tierras pertenecían en última instancia a la Corona y la Casa de Contratación era, por decreto, la administradora legal de los bienes de la Corona, la Casa de Contratación expulsaría de sus asentamientos a quienes no cumplieran con el susodicho impuesto.
La isla se estremeció de indignación de punta a punta, e incluso el flemático capitán Sancho Mendaña, comandante en jefe del fortín de La Galera, montó en cólera jurando y perjurando que acabaría por cortarle las orejas a aquel grandísimo «coño e madre» que parecía constituir el paradigma de todos los vicios de la maldita Casa de Castración, que era el despectivo apelativo con que se conocía en las Indias Occidentales a la todopoderosa institución que se alimentaba del sudor y la sangre de tantos sufridos colonos.
De hecho, un gran número de miembros del ejército, la mayoría de los curas de pueblo y la práctica totalidad de los colonos se encontraban en abierta oposición a las continuas injerencias en todo tipo de asuntos de semejante plaga de ineptos, pero como una de las atribuciones de la Casa de Contratación había sido siempre la de abrir, leer y censurar cuantas cartas llegadas del Nuevo Mundo se les antojasen «sospechosas de sedición», fueron muy contados los que se arriesgaron a evidenciar su desacuerdo, sabedores de que toda la correspondencia que se enviase a España pasaba indefectiblemente por las manos de unos censores que con una simple orden podían obligarles a regresar a la hambrienta Europa.
A decir verdad, la organización que fundara el difunto canónigo Rodríguez de Fonseca había acabado por transformarse en una densa tela de araña en la que nadie osaba hacer un gesto brusco, siempre a la espera de que vinieran a chuparle la sangre, puesto que en cierto modo cabría asegurar que la Casa de Contratación era a la vida civil de las colonias lo que la Santa Inquisición a su vida religiosa.
A las tres semanas de emitir el injusto bando, don Hernando Pedrárias Gotarredona decidió de improviso visitar personalmente a Juan Griego con el evidente propósito de estipular la cuantía del impuesto que debían pagar sus habitantes según su propio criterio.
Su lujosa carroza dorada lirada por dos briosos caballos negros hizo por tanto su aparición a media tarde de un caluroso día de septiembre, y la protegían tal cantidad de jinetes armados que cabría imaginar que más que un simple delegado comercial de la Casa, quien recorría la isla era el mismísimo virrey en persona.
Seis horas antes habían llegado ya dos pesadas carretas de las que una nube de sirvientes extrajo y montó bajo las palmeras de la playa una gigantesca tienda de campaña amueblada con mesas, sillas y una lujosa cama de baldaquín, y los boquiabiertos lugareños no pudieron por menos que extasiarse ante un derroche de riquezas que habría hecho palidecer a cualquier jeque árabe.
Aferrado a la mano de su padre, Sebastián Heredia Matamoros no daba crédito a lo que estaba viendo, y su asombro acabó por convertirse en estupor al advertir que una simple jofaina para lavarse las manos estaba repujada en plata.
— ¿Cómo puede alguien ser tan rico? — quiso saber.
— Robando — replicó agriamente su padre, que al instante dio media vuelta para perderse de vista playa abajo —. ¡Maldito hijo de puta! — fue lo último que masculló al alejarse.
A la caída de la tarde don Hernando Pedrárias Gotarredona, rubio, fuerte, macizo, de baja estatura y severos ojos muy verdes, tomó asiento en un inmenso sillón a disfrutar a gusto del famoso crepúsculo de Juan Griego, cenó a la luz de antorchas utilizando una cubertería de oro macizo, y escuchó entre absorto e indiferente el breve concierto que le dedicaron los tres únicos «músicos» locales.
Читать дальше