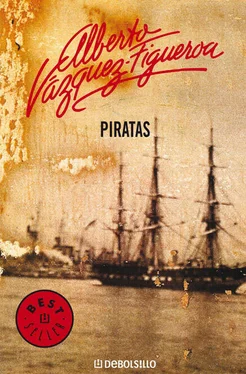— El Jacaré siempre ha sido «el país de irás y no volverás» — le había señalado Lucas Castaño cierto día en que parecía más propenso que de costumbre a malgastar saliva —. Debes entender que si no tuviéramos un refugio en el que nos supiéramos absolutamente seguros, nuestra vida sería un infierno.
¿Cómo convencer a un desconfiado escocés y a la totalidad de una malencarada tripulación, de que ni su padre ni él revelarían jamás la posición exacta de la isla?
¿Qué garantías podrían dar de su mutismo en caso de ser apresados por los esbirros de la Casa de Contratación?
Y ¿quién certificaba que el espejismo de una tentadora recompensa no les impulsaría a traicionar a quienes habían sido durante tantos años sus compañeros de fatigas?
La honorabilidad no había sido nunca una de las virtudes esenciales de los miembros de la hermandad de la piratería activa, y por tanto no era de esperar que aquella jauría de resabiados «perros de mar» estuviese dispuesta a aceptar de buen grado la honorabilidad de uno de sus miembros.
De marcharse, tendrían que hacerlo igualmente de noche y a hurtadillas, con el consiguiente peligro de acabar sirviendo de carnada a los tiburones, y ése era un riesgo que el muchacho no se encontraba en absoluto dispuesto a asumir.
Y ¿adonde irían aun en el caso de tener la plena seguridad de que conseguirían escapar?
«Volvamos a casa», era lo único que en un par de ocasiones había dicho al respecto el siempre ausente Miguel Heredia Ximénez, y ese «volver a casa», a reencontrarse con su hermana, era lo único que en verdad deseaba de igual modo su hijo.
¿Qué habría sido de ella?
Calculó que debía de estar a punto de cumplir los quince años, pero por mucho que se esforzaba no conseguía imaginársela como una adolescente en vías de convertirse en mujer, y cuando acudía a su mente lo hacía con aquel mismo aire de niña traviesa con que solía seguirlo, como una sombra, a todas partes.
Sebastián sonreía al recordar que, en cuanto la barca de su padre doblaba el cabo para enfilar la amplia ensenada de Juan Griego, lo primero que distinguían era la menuda figura de la chicuela, que aguardaba sentada al pie del fortín de La Galera, y que de inmediato comenzaba a agitar alegremente los brazos como preludio de que, desde aquel instante y hasta el momento mismo de irse a la cama, se convertiría en la sombra de un hermano mayor al que seguiría a todas partes con la terca insistencia de un perro fiel.
Demasiado a menudo Sebastián se había visto obligado a soportar las burlas de sus amigos, que no entendían cómo era posible que no consiguiera desprenderse ni un segundo de aquella pegajosa mocosa que más que mocosa parecía un moco propiamente dicho, pero era tal el descaro, la gracia y el coraje con que la chicuela se enfrentaba a los malencarados chicarrones que al fin a la agreste pandilla no le quedaba más remedio que aceptar, a regañadientes, su presencia.
Y es que, con apenas cuatro años, Celeste Heredia Matamoros ya demostraba una tremenda fuerza de carácter que sabía enmascarar, no obstante, con una inocente sonrisa y unas respuestas francamente ingeniosas.
¿Cómo sería y en qué se habría convertido viviendo en un palacio y rodeada de gentes tan distintas?
En ocasiones Sebastián recordaba la furia que brillaba en sus rebeldes ojos en el momento de ser arrastrada por la fuerza a la carroza del delegado de la Casa de Contratación de Sevilla, y no podía por menos que preguntarse si el brusco cambio en su forma de vida habría afectado de igual modo su descarada e imprevisible personalidad.
Era en noches como ésa cuando se acostaba decidido a abandonar el barco e ir en su busca.
Luego la inmensidad del mar le devolvía a la amarga realidad de que, pese a considerarse un auténtico «hombre libre», un salvaje pirata sin ningún tipo de ataduras, se había convertido en prisionero de su propio oficio, y las jarcias a las que solía aferrarse a la hora de contemplar el vasto horizonte no eran, en realidad, más que los frágiles barrotes de una prisión de la que le resultaría muy difícil evadirse.
Seguían pasando, monótonos, los días.
Y las semanas.
Y los meses.
Era una larga condena.
Demasiado larga a los ojos de alguien que le exigía mucho más a la vida.
Por fin, una brumosa tarde de la que no se podía asegurar si amenazaba tormenta o estaba a punto de comenzar una de aquellas temibles calmas chichas que solían poner a prueba los nervios más templados, advirtieron la presencia de un navío en el horizonte. Lo observaron.
Se trataba de un galeón de mediano tamaño excesivamente alto de bordas en relación a su eslora, que avanzaba a buen ritmo derecho hacia ellos, aunque enseguida pareció tomar precauciones variando el rumbo con la aparente intención de cruzar a poco más de dos millas por la banda de barlovento.
— ¡Arriba los mástiles! — ordenó el escocés al advertir aquella maniobra —. Y tened a punto las velas altas.
— ¿Vamos a atacar? — preguntó sorprendido Lucas Castaño.
Su capitán negó con un leve ademán de la cabeza.
— ¡No! Pero con el velamen que carga se esfuerza demasiado para caer por barlovento, cuando lo lógico sería pasar de largo por sotavento. ¡No me fío!
— ¿Cree que se trata de una trampa?
— Con bordas tan altas podría esconder muy bien tres hileras de cañones. ¡Ojo pelao…! — exclamó dirigiéndose a los hombres que se agolpaban en cubierta listos para acatar sus órdenes —. A la menor señal de que vira hacia nosotros, arriba todo el trapo, caña a babor y pies para que os quiero.
__¿No podríamos hacerles frente? — quiso saber Sebastián.
El calvorota le observó como si se tratara de un estúpido. — ¿Aquí y ahora? ¡Ni locos! Si se trata de un cebo, carga al menos cincuenta cañones de treinta libras, con los que nos haría pedazos, y no hay peor batalla que la perdida de antemano.
Permanecieron a la expectativa, silenciosos y en tensión, con los ojos clavados en el mascarón de proa de una nave que se diría tripulada por fantasmas, puesto que no se distinguía ni un solo ser humano sobre su puente de mando.
— ¡No me gusta! — admitió al fin Lucas Castaño —. No me gusta nada.
— Preparad balsas de humo — musitó apenas el escocés, y la voz fue corriendo de hombre en hombre a lo largo de la cubierta.
Las citadas «balsas» no eran en realidad más que enormes fardos de paja impregnada en aceite y pólvora que al incendiarse generaban una densa humareda que dificultaba la visión de los artilleros, favoreciendo así la huida de los navíos en apuros.
El galeón, en cuya proa pudieron distinguir al poco el desafiante nombre, Vendaval, continuaba su rápido avance, abriéndose poco a poco hacia estribor como si buscara alejarse lo más posible del Jacaré, pero en el momento en que se encontraba a poco menos de una milla de distancia, el capitán Jack refunfuñó, sorbiéndose sonoramente los mocos:
— ¡O comienza a virar justo ahora, o con ese velamen no podrá llevar a cabo la maniobra sin pasar de largo!
Era un magnífico marino, no cabía duda.
El mejor en su oficio, y del que todos a bordo tendrían siempre mucho que aprender, puesto que apenas había concluido la frase, la proa del Vendaval giró lentamente a babor.
El escocés lanzó de inmediato un sonoro rugido:
— ¡Arriba todo el trapo, caña a estribor, balsas al agua!
Tres minutos más tarde el Jacaré le ofrecía ya únicamente la popa al Vendaval y pareció dar un salto para lanzarse hacia adelante cortando el agua como el más afilado de los cuchillos de Miguel Heredia, mientras ocho fardos de paja marcaban su estela ardiendo sobre el agua y elevando al cielo densas columnas de un humo negro y apestoso.
Читать дальше