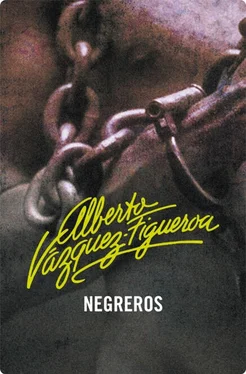— Le tendré al corriente. Se esfumó entre los arbustos como si la negra yegua tuviese la virtud de atravesar la más es esa selva sin agitar siquiera el ramaje, y Miguel Heredia permaneció unos minutos en el mismo lugar antes de decidirse a pronunciar una corta oración por el alma del difunto capitán Tiradentes.
Cuando se aproximaba al umbral de la casa, su hija salió a recibirle propinándole un sonoro beso en la mejilla al tiempo que exclamaba alborozada:
— ¡Tenemos barco!
— ¿Seguro?
— De Graaf me ha comunicado su oferta y la he aceptado. — Exhibió con gesto triunfal una negra y agujereada bandera que ocultaba a la espalda —. Me la envía para que me haga un cojín.
— Me gustaría poder decirte que me siento tan feliz como tú, pero no estoy en absoluto seguro. Sigo opinando que es una locura.
— Cuando Sebastián vivía, opinabas lo contrario: entonces se te antojó una idea magnífica.
— Sebastián era un hombre de mar; un auténtico capitán capaz de mantener a raya a toda una tripulación de resabiados piratas, o de llevar su barco adonde pretendía sin el menor titubeo… ¿Pero qué sabes tú sobre el arte de navegar? ¿Y cómo vamos a conseguir un buen capitán o tan siquiera un piloto que no nos suba a las rocas durante la primera singladura?
Por toda respuesta, la muchacha se encaminó a un enorme canterano que ocupaba gran parte de la pared del fondo de la estancia, abrió uno de sus cajones y dejó a la vista que se encontraba atestado de esmeraldas.
— ¡Con esto! — replicó —. Y con las cartas de crédito, y todo el oro que hemos enterrado por los alrededores. Somos ricos, padre. ¡Inmensamente ricos! Y lo primero que aprendí cuando aún no levantaba un metro del suelo es que con dinero se puede comprar cuanto se desea. Recuerda que mi propia madre se vendió.
— Nunca he querido recordarlo, y lo que lamento es que tú te esfuerces en hacerlo. Tu madre se vendió, pero no todo el mundo es igual.
— Eso está por demostrar — fue la respuesta —. De momento, lo que necesito comprar son buenos marinos.
Buenos marinos sobraban por aquel tiempo en Jamaica, y en cuanto corrió la voz de que el fastuoso galeón de Laurent de Graaf tenía un nuevo armador que buscaba tripulación, docenas de hombres se agolparon en la playa a la espera de recibir el correspondiente permiso para subir a bordo.
Su sorpresa no tenía límite, no obstante, cuando al atravesar el umbral de la enorme camareta del capitán — que su antiguo propietario había decorado con un gusto más propio de un recargado burdel parisino que de una nave pirata —, se enfrentaban al hecho de que quien ocupaba el gigantesco sillón tallado en madera de ébano y marfil con provocativas figuras de ninfas ligeras de ropa, era la agraciada jovencita de enormes ojos inquisitivos y gesto adusto que se había hecho famosa por haber conseguido extraer de un barco semihundido una prodigiosa fortuna en forma de enormes barras de plata.
Celeste Heredia, a cuya derecha se sentaba casi siempre su padre, y a su izquierda en ocasiones Gaspar Reuter, se limitaba a indicar con un gesto al recién llegado que se acomodara en una silla situada al otro lado de la amplia mesa, y tras observarle en silencio unos instantes solía comenzar por interrogarle sobre sus pasadas actividades.
— Cuanto digas jamás saldrá de esta estancia — puntualizaba de inmediato —. Pero puedes estar seguro de que si mientes y llego a descubrirlo, colgarás del palo mayor en cuanto estemos en alta mar. ¿Lo has entendido?
— Está muy claro, señora.
— En ese caso, medita muy bien las respuestas — añadía —. ¿Has navegado alguna vez a bordo de un barco pirata, corsario, negrero o filibustero?
— Sí, señora.
— En ese caso, puedes marcharte.
Si la respuesta resultaba negativa, el interrogatorio continuaba durante largo rato, y tras tomar rápidas notas en un grueso cuaderno, los despedía a todos con idénticas palabras:
— Dentro de una semana sabrás si has sido seleccionado.
La rutinaria ceremonia tan sólo varió de forma notable el día en que un hombrecillo diminuto, cuyo sonoro vozarrón contrastaba de forma harto desconcertante con su frágil apariencia, replicó con absoluta naturalidad que, pese a que durante los tres últimos años se había dedicado al poco honorable oficio de jugador de ventaja, su verdadera profesión era la de capitán de navío de la escuadra veneciana.
— ¿Por qué abandonasteis el mar?
— Porque al recalar en Port-Royal descubrí que éste era mi verdadero mundo. — Hizo una corta pausa —. Pero Port-Royal ya no existe.
— ¿Desertasteis?
— Ésa no es la palabra exacta, señora. Cuando un capitán se considera tan enfermo como para no estar capacitado para el cargo, uno de sus privilegios estriba en ceder voluntariamente el mando al primer oficial. Eso fue lo que hice.
— ¿Y cuál era vuestra enfermedad?
— El juego. Me obsesionaba.
— ¿Ya no?
— El juego obsesiona cuando existe la posibilidad de ganar o perder. Pero en cuanto te conviertes en profesional y te consta que a la larga siempre ganas, acaba por aburrir.
— ¿Conserváis vuestra capacidad de mando?
— Confío en ello. — El hombrecillo hizo una leve pausa —. De hecho estoy seguro, aunque os advierto que soy un capitán duro y exigente. A bordo de mi barco la disciplina era tan férrea como a bordo de cualquier navío veneciano. Más aún, podría añadir.
— ¿Habéis navegado por las costas africanas? — He navegado por todas las costas y todos los mares del mundo, pero admito que, en lo que se refiere al Caribe, no me vendría mal un buen piloto.
Apenas había abandonado la camareta, Celeste Heredia se volvió alternativamente a su padre y a Gaspar Reuter.
— ¿Y bien? — quiso saber.
— Parece la persona idónea — admitió el inglés —. Y si es la mitad de buen capitán que jugador, no tendremos problemas. Su fama con las cartas es ya legendaria, y no he conocido hombre más frío e imperturbable. Se puede pasar horas perdiendo en silencio, pero de pronto, en tres manos, despluma a sus contrincantes.
— ¿Hace trampas?
— En Port-Royal, a todo el que hacía trampas lo enterraban hasta el cuello en la arena de la playa para que se lo comieran los cangrejos. Y él sigue vivo.
— Eso puede que tan sólo sea la demostración de que es más listo que los demás ventajistas.
— Un punto a su favor — reconoció Miguel Heredia —. Con prohibir el juego a bordo se acaba el problema.
— La tripulación necesita jugar — le hizo notar su hija —. Con frecuencia suele ser su única expansión. Lo mejor que se me ocurre es prohibirlo entre la oficialidad.
— ¿Prohibiréis también el ron?
La muchacha observó de arriba abajo al inglés, que era quien había hecho la pregunta.
— ¿Os preocupa?
— ¿De qué serviría negarlo? Una buena jarra de ron a la puesta del sol aclara la negrura de la noche.
— Pero oscurece el entendimiento. Mi hermano me enseñó que a bordo siempre debe existir una carga de ron, pero sólo conviene distribuirlo en ocasiones especiales. — Hizo una pausa —. ¡Bien! Estamos de acuerdo en que el pequeñajo podría ser el capitán que necesitamos. Por cierto — añadió —, ¿cómo se llama?
— Buenarrivo. Arrigo Buenarrivo.
— ¿Buenarrivo? — Se sorprendió Celeste Heredia —. ¿Estáis de broma? ¿Un capitán de barco que se llama Buenarrivo? No cabe duda de que nació predestinado.
— Por lo que tengo oído, pertenece a una vieja estirpe de marinos venecianos, pero en la isla se le conoce más bien por su apodo de Tresreyes.
— ¿Y a qué se debe?
— A que en cierta ocasión ganó todo un prostíbulo con más de veinte pupilas ligando tres reyes uno tras otro.
Читать дальше