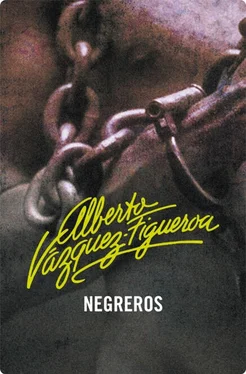El veterano capitán De Graaf, «perro de mar» curtido en cien combates y que había surcado todos los mares conocidos bajo todos los elementos conocidos, observó en silencio, y con mal disimulada admiración a la desconcertante chicuela que tomaba asiento sobre la que había sido su gloriosa bandera.
— ¡Mierda! — exclamó al fin —. ¿De dónde coño has salido?
— Del de mi madre.
— Lo supongo, pero me cuesta aceptar que alguien que asegura que ni siquiera sabe aún lo que es un hombre, razone de esa forma.
— ¿Y qué tiene que ver la cama con la lógica? — quiso saber ella —. Por lo que tengo entendido, en la cama todo resulta de lo más instintivo y menos lógico. Pero tanto mi tutor como mi hermano eran hombres que sabían pensar, y me enseñaron que el sentido común es el arma más poderosa de que disponemos los humanos. Yo lo aplico, aunque desde luego no por ello desprecio los cañones.
— ¡Por mil demonios! — fue la brusca respuesta — Me saca de quicio imaginar que formaríamos una pareja indestructible.
— Ninguna pareja resulta indestructible, ya que por definición puede partirse en dos — le hizo nota ella —. Lo único realmente indestructible es el espíritu humano, capaz de ser aplastado mil veces Y volve a erguirse otras mil.
Ya en tierra, el malhumorado Laurent de Graaf se tropezó con Miguel Heredia Ximénez, que venía al frente del grupo que cargaba a hombros el largo y pesado mástil del Botafumeiro , y alzando la mano con gesto imperativo le obligó a detenerse para inquirir con casi agresiva brusquedad.
— Dígame… ¿qué demonios se siente teniendo una hija como la suya?.
El margariteño le observó unos instantes antes de replicar muy seriamente:
— Desconcierto.
— ¡Ah, bueno…! repuso el holandés lanzando un cómico suspiro de alivio —. Entonces no es sólo cosa mía.
Cuando pintores, calafateadores y fumigadores tomaron por asalto el galeón con el fin de dejarlo listo para hacerse a la mar, el hedor que producía una confusa mezcla de pintura, brea y toda clase de pestilentes hierbajos que se quemaban en las sentinas para intentar expulsar a ratas y cucarachas, obligó a Celeste y Miguel Heredia a regresar a la casa de Caballos Blancos, donde el medio centenar de esclavos que trabajaban en la plantación les recibieron con expresión compungida.
— ¿Qué ocurre? — quiso saber la muchacha encarándose de inmediato al cocinero; un gordo y sudoroso senegalés que antiguamente siempre sonreía y ahora se movía por el amplio comedor como alma en pena —. ¿A qué vienen esas caras?
— Dicen que los amos se van y que nos venderán a Mr. Klein — replicó quejumbroso el hombretón —. Y Mr. Klein abusa del látigo.
— Pero ¿qué tontería? — se sorprendió Celeste volviéndose inquisitivamente hacia su padre —. ¿Tú has dicho algo de irnos? — Ante la muda negativa, alzó el rostro hacia el afligido gordinflón —. Si nos vamos, será para volver, puesto que ésta es la única casa que tenemos. Y nadie va a venderos — concluyó —. De eso puedes estar seguro.
El pobre hombre salió como alma que lleva el diablo dispuesto a hacer correr la buena nueva por toda la plantación, y al advertir cómo llamaba uno tras otro a los esclavos que de inmediato daban claras muestras de entusiasmo, Miguel Heredia se volvió hacia su hija.
— Habrá que hacer algo al respecto — dijo —. Lo cierto es que nos vamos y no tenemos seguridad de volver. ¿Qué le ocurrirá a esta gente si pasa el tiempo y no regresamos? No me extrañaría que Klein o cualquier otro acabara por apoderarse de ellos, porque aquí un negro sin dueño es como un coco en mitad del camino; el primero que pasa se lo queda.
— Podríamos concederles la libertad, aunque me temo que si no estamos aquí para protegerles, a los quince días los acusarán de cualquier delito, los meterán en la cárcel y los venderán al primero que pague la fianza.
Miguel Heredia no acertó a responder, puesto que era consciente de que su hija tenía razón. En Jamaica los blancos no aceptaban que ningún negro libre trabajara por su cuenta, ya que, según ellos, permitirlo constituía un mal ejemplo para el resto de los esclavos, y refrendaba un principio que se negaban en redondo a admitir: la aceptación de la más remota posibilidad de igualar en cualquier aspecto al negro con el blanco.
De hecho, las leyes concedían a todos los esclavos un incuestionable derecho a conseguir su libertad, bien fuera pagándosela, o por expreso deseo de su dueño, pero en la práctica raramente se llevaba a cabo. Era cosa sabida que las autoridades se las ingeniaban para conseguir que de una forma u otra los libertos acabaran siempre entre rejas, lo cual concedía a cualquier plantador de azúcar la posibilidad de convertirlo en siervo por el sencillo procedimiento de pagar la mísera fianza que señalaba la ley.
Y a decir verdad nadie se sentía capacitado para delimitar la estrecha línea que diferenciaba las condiciones de vida de un «siervo» de las de un auténtico esclavo.
Para justificar tan flagrante infamia las autoridades se limitaban a señalar que no se podía consentir que «delincuentes habituales» se dedicaran a vagabundear por la isla fuera de control, ni mucho menos tuvieran que ser eternamente alimentados por el resto de la «sociedad».
Por todo ello, Celeste Heredia tenía conciencia de que permitirse el capricho de conceder la carta de libertad a sus esclavos no les garantizaba a éstos dicha libertad, por lo que una vez más decidió pedir consejo al banquero Hafner, que era sin lugar a dudas el hombre que mejor conocía los intrincados vericuetos legales de la colonia.
— Si se marcha de Jamaica, y por cualquier razón no vuelve, sus negros acabarán indefectiblemente en manos de Stanley Klein, que es, a mi modo de ver, el tratante más brutal e inescrupuloso que haya pisado jamás esta isla de tratantes brutales e inescrupulosos. — El banquero se complació en hacer una larga pausa como si le divirtiera mantener por unos segundos más el interés de su interlocutora —. Sin embargo — añadió —, creo que existe una pequeña triquiñuela legal a la que podríamos acogernos.
— ¿Y es…?
— Que venda sus esclavos a una empresa.
— ¿Una empresa? — se sorprendió Celeste Heredia —. ¿Qué clase de empresa?
— Una empresa azucarera con base en Londres. De ese modo, no sería necesaria su presencia física en la isla. Bastaría con la de un representante legal, y ése puede ser mi banco. De hecho, ya representamos a varias.
— ¿Y cuál me aconseja?
— Ninguna. — El astuto banquero sonrió con intención —. Mi consejo es que la constituya personalmente. De ese modo, aunque muera, sus esclavos continuarán perteneciendo a sus herederos legales.
— Si mi padre y yo muriésemos, no dejaríamos herederos.
— Ante la ley siempre existe un heredero mientras no se demuestra lo contrario — fue la irónica respuesta —. Un tío, un sobrino, un primo lejano, ¿quién sabe? Determinarlo llevaría años, y mientras tanto sus esclavos morirán de viejos bajo la protección del banco.
— ¿El banco haría eso por nosotros?
— ¡Naturalmente! — replicó el otro —. Es parte de nuestro trabajo, y estoy seguro de que esta plantación puede producir más de ochenta toneladas de azúcar anuales. Con ello basta y sobra para mantener a los esclavos, pagar nuestros honorarios e incluso generar un pequeño capital. Lo único que necesita es un administrador de plena confianza que trate a sus negros como seres humanos «casi libres».
— ¿Puede encargarse de buscármelo?
— Creo que tendría la persona apropiada si no le importara que fuese una mujer.
— No me importa en absoluto.
Читать дальше