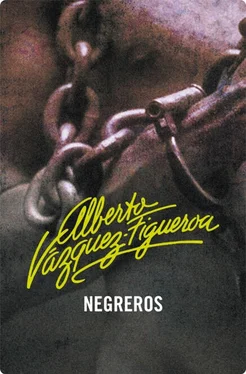Celeste obedeció, se alisó el vestido, agitó apenas la corta cabellera que le enmarcaba graciosamente el personalísimo rostro de ojos profundos e inquisidores, y sacando de la bolsa que le colgaba de la muñeca un documento sellado y lacrado, lo colocó, sin soltarlo, ante las narices de su interlocutor.
— Ésta es una carta de crédito que certifica que tan sólo en un banco de tu país dispongo de la liquidez necesaria como para fletar diez barcos — dijo —. ¿Te basta para empezar a discutir?
— Lo haríamos mejor en mi recámara.
— Bajo la toldilla estaremos bien. Las recámaras son para un tipo de «negocios» en los que aún no he decidido tomar parte.
— Como gustes — repuso el otro con socarronería —. Te ofrecería un refresco, pero a fuer de sincero debo admitir que ni tan siquiera limones quedan a bordo.
Se mostró no obstante de lo más servicial a la hora de acomodarle la silla, y tras tomar asiento frente a ella, le dirigió una nueva e inquisidora mirada en la que pareció querer depositar toda su carga seductora, para señalar sonriente:
— Oigamos tu propuesta.
— Es simple: comprarte el barco. Pon tú el precio. Si me parece justo, lo pagaré en el acto. Si no me lo parece, esperaré a que llegue otro. Lo que no pienso es discutir.
— En un buen regateo estriba la gracia de toda negociación — le hizo notar el holandés —. Como mujer deberías saberlo. ¿Qué haces cuando un vestido o una joya te gustan?
— No me gustan las joyas, ni los vestidos — fue la seca respuesta —. ¿Cuánto quieres por el barco?
— Tengo que pensarlo y aún no estoy seguro de querer venderlo. ¿Te interesa también mi bandera?
— Te puedes hacer un cojín con ella.
Quizá por primera vez en su vida el donjuanesco Laurent de Graaf se quedó mudo ante una mujer. Permaneció unos instantes muy quieto, y por último se golpeó repetidamente la frente con el dorso de la mano, como si con ello intentase convencerse a sí mismo de que no estaba soñando.
— ¡Asco de vida! — masculló al fin —. Hace apenas tres meses estaba anclado aquí mismo, con mi orquesta tocando frente a la más fastuosa ciudad imaginable y preguntándome a cuántas mujeres me llevaría a la cama esa noche. Y ahora resulta que ya no tengo orquesta, mi barco está hecho una ruina, no quedan ni los cimientos de tan magnífica ciudad y una descarada chicuela me pide que me siente encima de una bandera que ha vencido en cien combates. ¡No puedo creerlo!
— Pues créetelo. Por lo que tengo oído, a esa bandera le han hecho tantos agujeros en Maracaibo que ni para cojín sirve.
— Supongo que como bandera elegirás una calavera abanicándose — replicó con acritud su interlocutor —. ¿Nadie te ha dicho que las dos únicas «mujeres pirata» que han existido acabaron en la horca? Yo conocí a una de ellas.
La muchacha asintió con una leve sonrisa.
— Sí que me lo han dicho. Pero es que no pienso dedicarme a la piratería. Ése es ya un negocio en decadencia y lo mejor que podrías hacer es abandonarlo.
— Es lo que me estoy temiendo — admitió el otro —. Pero dime… — añadió —. Si no piensas dedicarte a la Piratería, ¿para qué diablos quieres un galeón de setenta y ocho cañones?
— Eso es asunto mío.
— Evidentemente. Pero yo estaba presente el día en que le colocaron la quilla, seguí su construcción día a día, lo he mandado desde el momento en que tocó el agua, y no me gustaría desprenderme de él sin tener idea de cuál va a ser su destino.
— Probablemente acabar en el fondo del mar. Como todos. Pero confío en que aún dé mucho Juego. — Celeste ensayó la más dulce e inocente de sus sonrisas al añadir —: Lo siento, pero en eso no puedo complacerte.
El otro le dirigió una mirada cargada de intención, e inquirió con ironía:
— ¿Existe algo en lo que puedas «complacerme»?
— Lo dudo — fue la divertida respuesta —. Puesto que también dudo que exista algo más en lo que tú puedas «complacerme» a mí. Admito que eres el hombre más atractivo que he conocido, y que tu fama es justa, pero, por desgracia, los hombres guapos no son de mi agrado.
— ¿Y cuáles lo son, si puede saberse?
— Aún no he tenido tiempo de pensar en ello. Ahora, lo único que me preocupa es conseguir un buen barco.
Una hora más tarde se despedían como sí en realidad se tratara de viejos amigos, y con la firme promesa por parte del holandés de que antes de tres días enviaría una propuesta por escrito de la suma que pedía por el galeón, si es que decidía venderlo.
Ya en tierra, Celeste se encaró a su padre, que la aguardaba sentado a la sombra de una palmera.
— ¿Y bien? — quiso saber Miguel Heredia —. ¿Qué tal te ha ido con el Irresistible?
— Mejor de lo que esperaba, aunque debo reconocer que si paso a su lado un par de horas más, me lleva a su recámara. Es realmente un hombre encantador y no me extraña que las mujeres caigan rendidas a sus pies. — Hizo una corta pausa —. Pero sabe, mejor que nadie, que está acabado.
— ¿Venderá?
— Venderá.
— Muy segura te veo.
— ¿Qué otra salida le queda? — inquirió su hija —. No conseguiría reparar ese barco ni aun empeñando hasta la camisa, y tampoco tiene dónde acudir para hacerlo. Soy su tabla de salvación, y lo sabe.
El anciano se preguntó de dónde había salido aquella decidida mujer que parecía saber siempre qué era lo que quería y cómo obtenerlo, y cómo era posible que la pequeña y dulce criatura que tantas veces llevara a horcajadas sobre los hombros se hubiera convertido en un ser que nada parecía tener en común con el resto de los miembros de su sexo.
Ni siquiera su madre, aquella desgraciada Emiliana Matamoros de triste memoria, demostró jamás la décima parte de su carácter, pese a ser una mujer en verdad ingobernable, por lo que llegó a la conclusión de que jamás lograría entender las razones por las que su propia hija se comportaba de aquel modo.
Se limitó por tanto a sentarse a su lado en el pequeño carruaje, en el que emprendieron de inmediato el regreso a Caballos Blancos, sin que a lo largo del trayecto ninguno de los dos pronunciara ni una sola palabra.
Al llegar les sorprendió encontrar una yegua negra atada a la verja, y al atildado Gaspar Reuter dormitando a la sombra de un araguaney con el amplio chambergo cubriéndole el rostro.
— Tengo al hombre — fue lo primero que dijo.
— ¿Dónde? — inquirió de inmediato Celeste Heredia demostrando una excitación que contrastaba con la fría y distante actitud de que había venido haciendo gala en los últimos tiempos.
— Síganme.
Les condujo a través del espeso bosque para acabar desembocando en un amplio claro donde se alzaba un desvencijado galpón que tiempo atrás debió servir como almacén.
Sentado en el suelo y firmemente atado a un poste se distinguía a un hombre escuálido, sucio y malencarado, cuyo brazo izquierdo colgaba balanceándose como si se tratara de un apéndice absurdo inservible.
La muchacha le observó mientras el herido mantenía impasible la mirada, y por último inquirió:
— Te llamas Joao Oliveira y mandabas el Botafumeiro ?
— Es posible.
— ¿Asesinaste a sangre fría a la tripulación del Jacaré ?
— Los ejecuté — puntualizó el otro —. Se trataba de un barco pirata.
— Pero sabías muy bien que las leyes inglesas siempre han considerado a Port-Royal un santuario.
— Me importan una mierda las leyes inglesas. Tenía otras órdenes.
— ¿Quién te las dio?
El mugriento capitán Tiradentes observó de arriba abajo a la muchacha que permanecía en pie frente a él, se tomó unos instantes para meditar, y por último lanzó un sonoro escupitajo que fue a impactar en el inmaculado vestido de color rosa pálido.
Читать дальше