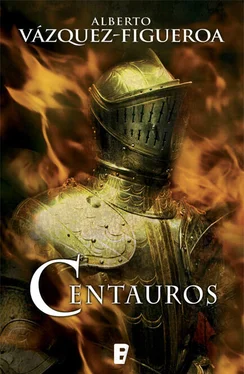— Buena pregunta, vive Dios.
— ¿Se te ocurre una respuesta?
— Tan sólo una.
— ¿Y es…?
— Del hambre. La guerra con los moros ha concluido y tanto ellos como los judíos que no se han convertido al cristianismo han sido expulsados, con lo cual, y mal que nos pese, hemos perdido a los más capacitados para crear riqueza. Cuando la reina desaparezca, y lamentándolo en el alma imagino que no habrá de tardar mucho porque la muerte de sus hijos la ha afectado mucho, la nobleza se hará fuerte, y sabido es que a los nobles lo único que les importa es su propio provecho.
— ¿Y ello traerá hambre?
— Hambre e injusticia, las dos razones básicas que empujan a los desesperados a lanzarse a una aventura por ardua que sea; lo sé por experiencia. — El Centauro hizo una pausa e indicó con un gesto la línea de la costa que, más que verse, se adivinaba en la distancia—. Una barriga llena o un corazón que no rebose furia jamás osará adentrarse en esa jungla, eso puedes jurarlo.
— Ahora tu barriga está llena, y que yo sepa tu corazón no rebosa furia — le hizo notar el de Santoña—. Y aquí estás.
— Ahora no, desde luego. Pero cuando me embarqué por primera vez mi bolsa no contenía un cobre, a la par que mi único futuro se centraba en poner mi espada al servicio de los poderosos, lo cual ciertamente me enfurecía. La fortuna ha sido, gracias a la Virgen, mi aliada, lo cual significa que me he visto por razones ajenas a mi voluntad involucrado en una aventura que sospecho no tendrá fin hasta que me sienta incapaz de sostener una espada.
— Puede que tengas razón en muchas cosas — fue la meditada respuesta—, pero en lo que a ti y a mí respecta no estoy de acuerdo. Nacimos para esto, y si el Almirante no se hubiera decidido a atravesar el océano, nos hubiéramos embarcado rumbo al África Negra, la India o la mismísima China por la ruta del este… ¿O no?
— Yo hubiera ido por tierra. Sabes bien que aborrezco navegar.
— Por tierra o por mar, ¿qué más da? — El cartógrafo se puso en pie, se aproximó a la borda, contempló el tranquilo mar que brillaba bajo la suave luz de una tímida luna y acabó por inquirir—: ¿Qué vamos a hacer ahora?
— Lo más lógico. Después de haber conocido el infierno, intentaremos conocer el paraíso.
Levaron anclas rumbo al noroeste, sin perder de vista la costa, avistaron a estribor la isla de Trinidad, con los tres montes que le daban nombre y que ya el Almirante había pintado en su mapa, y penetraron por el canal de la costa sur en el gigantesco golfo de Paria, comprobando que durante cincuenta leguas habían continuado navegando sobre las turbias aguas que provenían del río Orinoco.
— Eso quiere decir que su desembocadura equivale a la distancia que separa Barcelona de Valencia — indicó un cada vez más perplejo Juan de la Cosa—. Sospecho que si regresamos diciendo que existe un delta que ocupa el espacio equivalente a casi una quinta parte de España y que de igual modo regaría Cuenca que Zaragoza, nos tomarán por locos, o al menos por disparatados fantasiosos.
Ojeda hizo un gesto hacia las tres naves que les seguían a corta distancia, y replicó con una sonrisa tranquilizadora:
— No tienes que preocuparte, contamos con cientos de testigos. — Hizo una pausa y añadió—: Muchos son expertos marinos y todos tienen ojos en la cara para comprobar el color de esas aguas.
— Aun así me sigue pareciendo un disparate. ¡Es todo tan grandioso!
— Deberías haberte hecho ya a la idea, amigo mío. Aquí los ríos, las selvas, las montañas y las distancias nada tienen que ver con lo que conocíamos, y nuestra obligación estriba en exponerlo todo en su justa medida para que quienes vengan detrás, que serán muchos, no se lleven las sorpresas que nos estamos llevando nosotros.
— Lo sé.
— Y yo sé que lo sabes, para algo estás considerado el mejor cartógrafo de este siglo. Tu trabajo consiste en ser exacto en tus mediciones y el mío en acompañarte y protegerte. O sea que aplícate a pintar un mapa muy preciso y a ir marcando los derroteros que habrán de seguir los exploradores del futuro. Vespucci puede echarte una mano.
— De poco me sirve en cuanto a pintar mapas, y además considero que no es buena idea poner en manos de un extranjero la detallada descripción de derroteros que sólo deberían conocer los mejores capitanes de la Corona española.
— ¿Acaso desconfías de él?
— Digamos que no confío ni en sus habilidades como cartógrafo, ni en su desmedido afán por mostrarse servicial. Alega que su mayor ilusión es convertirse en súbdito español, pero no veo que muestre interés por conocer mejor nuestro idioma, nuestra historia o nuestras costumbres.
— Ciertamente resulta extraño que alguien que no pierde ocasión de afirmar que Florencia es la mejor ciudad del mundo, demuestre tanto interés por dejar de ser florentino… — El Centauro torció el gesto al añadir—: Tampoco me agrada que vaya haciendo preguntas a los hombres que estuvieron en el delta sobre qué clase de plantas y animales vieron.
El cosmógrafo arrugó el ceño al mascullar entre dientes:
— Empiezo a creer que no fue una buena idea permitir que embarcara.
— Siempre estamos a tiempo de tirarlo por la borda.
— ¡No seas bruto!
— ¿Bruto? — exclamó el conquense—. Si se confirmaran las sospechas de que está recabando información que puede afectar a los intereses nacionales, no dudes que lo arrojaría a los tiburones o lo haría colgar del palo mayor para ejemplo de futuros espías. Lo que está en juego no es una niñería, amigo mío; es la existencia de un mundo nuevo, lo que sin duda cambiará radicalmente el curso de la historia.
— En eso estoy de acuerdo.
— Así pues, no te extrañes si una mañana lo encuentras adornando las jarcias, aunque me preocupa que desde allí arriba pueda rociarnos con sus mocos… — Fue a añadir algo pero se interrumpió al ver algo que acababa de aparecer ante la proa—. ¡Rayos! — exclamó—. ¡Que me cuelguen si aquello no es un poblado!
El de Santoña se abalanzó hacia la borda, aguzó la vista y confirmó:
— ¡Lo es! Y bien grande, por cierto.
Media hora después, las cuatro naos habían lanzado las anclas sobre un fondo de arena frente a la desembocadura de un riachuelo de aguas cristalinas junto al que se alzaba una treintena de hermosas cabañas protegidas del ardiente sol por altos árboles de frondosas ramas y erguidas palmeras rebosantes de cocos.
La playa, muy blanca y muy larga, aparecía salpicada por un gran número de estilizadas piraguas talladas en oscuros troncos de chonta, y casi un centenar de indígenas desnudos observaban la llegada de los extranjeros sin demostrar la menor hostilidad.
Ojeda y De la Cosa embarcaron en dos falúas acompañados por una veintena de hombres que ocultaban sus armas en el fondo de las embarcaciones, pero no necesitaron exhibirlas puesto que los nativos, desnudos araucos de piel muy clara y anchas sonrisas, se mostraron desde el primer momento increíblemente amables y cariñosos.
Los españoles les obsequiaron con cuentas de colores, espejos, telas y cacerolas, y a cambio recibieron infinidad de hermosas perlas del tamaño de garbanzos, algunas de las cuales incluso abultaban lo que un huevo de paloma.
También les obsequiaron con vistosos papagayos.
El que le correspondió a Ojeda, blanco y rojo, lo primero que hizo fue picarle un dedo, por lo que éste no pudo por menos que exclamar:
— ¡Hijo de la gran puta! Con gusto te retorcería el pescuezo, pero como eres muy bonito y en el fondo me caes bien, me quedaré contigo y te llamaré Malabestia en honor a aquel otro maldito hijo de puta al que tanto debo.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу