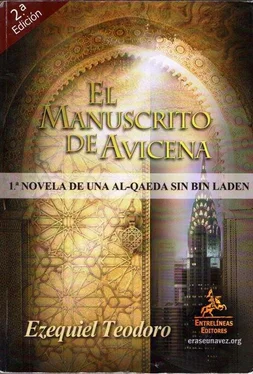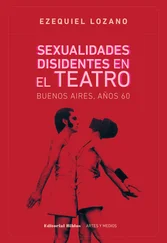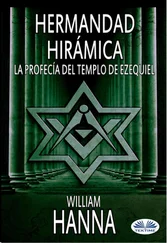—Me llamo Aymán Al-Zawahirí.
—Hoy has sido convocado a nuestra presencia porque sabemos que eres un buen creyente —Aymán no pudo evitar sonreír—. Alá ha depositado en nosotros una dura misión: traer la pureza de nuevo al Islam. ¿Quieres compartir con nosotros este trabajo?
El muchacho asintió.
—Debes responder de palabra —insistió el hombre. Aymán creía que debía ser algo así como el jefe del grupo, aunque no se detuvo a pensar demasiado en ello.
—Sí —dijo al fin.
—Bien, a partir de ahora formas parte de una hermandad llamada los Hashishin. Yo soy el Viejo de la Montaña , cargo que tú podrás ejercer algún día si Alá te considera digno —Aymán permanecía en silencio—. A partir de ahora te enseñaremos las condiciones para alcanzar el camino de la luz y la pureza dentro del Islam. Pero sólo podrás compartir nuestra existencia con tus hermanos de los Hashishin. Nadie puede conocernos, no aún.
Asintió.
—Y, algo más importante, debes conocer el objetivo primordial de nuestra hermandad.
El muchacho miró a un lado y otro, buscando a Mahdi, y no veía nada, sólo el camino de las velas permanecía iluminado, sumiendo en sombras el resto de la habitación.
—Presta atención —le advirtió el hombre—. ¿Sabes quién es Ibn Sina?
Aymán se encogió de hombros. Recordaba algo del colegio, aunque no estaba muy seguro.
—Fue uno de los grandes hombres de la antigüedad —prosiguió el Viejo de la Montaña sin detenerse a esperar contestación—. Hizo grandes cosas, pero la más grande, la que conferiría al Islam el poder que nos ha arrebatado Occidente aún está por descubrir.
Aymán prestó mayor atención. Era como una de aquellas historias que su abuelo relataba sobre épocas pasadas que tanto le hacían pensar.
—Ibn Sina escribió una fórmula mágica. Nuestra misión... —prosiguió el hombre—, tu misión, Aymán Al-Zawahirí, será encontrarla. A ello dedicarás tu vida.
A mi esposa, Lourdes, y mis hijos, Javier y Paula. Vosotros habéis sido mi principal sostén durante todo este tiempo.
A mi amigo, escritor y maestro el premio nacional de Teatro, Germán Ubillos. Su dedicación, sus palabras de ánimo en esta larga travesía y sobre todo su cariño, me han ayudado decididamente a encauzar mi primera novela.
A José Alfonso Hernando, Eduardo Vicario y Nunci Hernando, por aquella tarde tan maravillosa que paseamos por Valdeande. Sin vuestro conocimiento no hubiera sido lo mismo.
A los monjes del Monasterio de Silos, y en especial al hermano bibliotecario, cuya sensibilidad detectó pronto lo que yo andaba buscando, incluso antes que yo mismo. Sin él, el capítulo de Mendizábal no existiría.
Al imán de la Mezquita de Sidi Embarek en Ceuta, Ahmed Liazid, por aquella fantástica tarde de verano de conversación pausada sobre el Islam e Ibn Sina.
A mi editor, Carmelo Segura, con el que he disfrutado de largas y placenteras conversaciones sobre el mundo editorial, siempre tan difícil y complicado. Gracias por tu pasión por los libros.
Y a mis amigos, compañeros y familia por aguantar estoicamente mis monólogos sobre El Manuscrito de Avicena . Gracias por vuestras palabras de aliento y por vuestra curiosidad.
En memoria de las víctimas de la violencia de cualquier tipo: terrorista, de género, hambre...