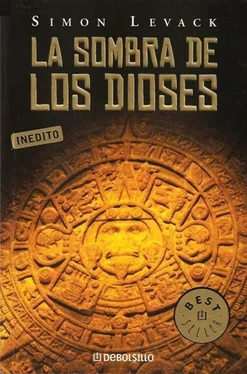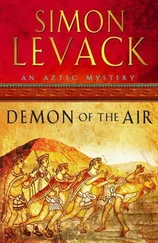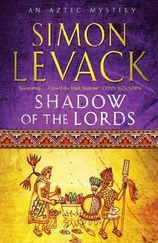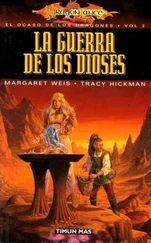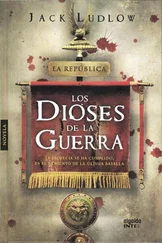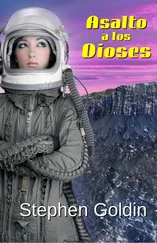Quería gritar, pero solo conseguí emitir un ronco gruñido entre mis labios resecos.
Una sombra grande c irregular llenó mi visión. Su forma era extraña, aunque no desconocida. Mientras tomaba consciencia de lo que veía, sentí que mi terror aumentaba.
Había visto anteriormente esta figura con todo detalle. Desde las largas y gráciles plumas que se elevaban por encima de su cabeza y que caían sobre la espalda hasta el brillo de la obsidiana en las sandalias y, sobre todo, la aterradora cara de su máscara de serpiente. Era imposible no reconocer al dios. Me encontraba ante Quetzalcoatl, la Serpiente Emplumada.
Casi dejé de respirar. Paralizado de miedo lo miré mientras se inclinaba sobre mí. La mirada de los dos agujeros negros que eran sus ojos pareció pasear pensativamente por mi cuerpo indefenso. Me encogí al tiempo que apretaba las nalgas para impedir la descarga de los intestinos.
Entonces el dios avanzó hacia mí; llevaba un pequeño objeto brillante en la mano. No pude contener un grito de miedo al ver que se trataba de un cuchillo de cobre: la herramienta adecuada para trabajar las plumas, o para despellejar a un hombre. Me dominó el miedo a algo peor que la muerte: si de verdad estaba en el infierno, ¿podía el dios desear torturarme eternamente?
– No…
El dios se irguió. Levantó la mano libre, extendió un dedo, y lo sostuvo delante de la boca. Me estaba ordenando que guardara silencio.
Cuando se arrodilló y acercó el cuchillo, no hubiese podido encontrar mi voz ni aun queriéndolo. Simplemente esperé en silencio mientras él tiraba de las cuerdas que me sujetaban y las cortaba una a una hasta dejarme libre.
Se levantó; luego apoyó su mano en mi pecho y me empujo suave y firmemente en una clara indicación de que no debía levantarme. Podría haberse evitado la molestia: mis miembros pesaban como piedras y el hormigueo me impedía moverlos.
A contraluz no se veía ninguna expresión en la máscara de serpiente, pero algo me dijo que la mente que había detrás estaba preocupada y perpleja, como si se hubiese encontrado con algo del todo inesperado y ahora no supiera qué hacer al respecto. Al final murmuró:
– ¿Por qué estás aquí?
La voz sonó como si llegara desde el fondo de un cántaro. También parecía de alguien joven, pero me dije que los dioses no tenían edad. Me sentí obligado a responder.
– Yo…
– ¡En voz baja! -me interrumpió-. ¡Ella te oirá!
La advertencia llegó demasiado tarde.
Algo se movió en el otro extremo de la habitación. Nos llegó el sonido de lo que pareció un bostezo, y luego apareció su figura, como si se desenroscara del lugar donde había yacido. Se desperezó con la misma naturalidad y gracia que un jaguar que se despierta de la siesta, mientras la sombra proyectada por la vacilante luz de la antorcha sobre la pared se movía sugestivamente.
Quetzalcoatl se levantó en el acto y se volvió con un susurro de plumas y un suave roce de los talones de las sandalias.
– ¡Por fin has vuelto! -Oírla hablar fue como si me acariciaran las orejas con un plumón. La voz era suave y seductora, pero había algo en ella, un timbre, un sentimiento, o un recuerdo, que hizo que me estremeciera. Caminó hacia el dios con los brazos extendidos, y en el instante en que la luz cayó directamente sobre su cuerpo, vi que estaba desnuda-. Ven aquí -dijo con una voz ronca por el deseo.
Desde que había visto a la mujer, Quetzalcoatl parecía haberse quedado clavado en el suelo. Ahora, cuando sus dedos se le acercaron y las puntas rozaron la dura piel de la máscara enjoyada, pareció despertar. Con un grito ahogado levantó los brazos como si quisiera apartarla. Retrocedió. Una de las sandalias me aplastó el tobillo. Grité de dolor y el dios estuvo a punto de caer sobre mí. Trastabilló, logró recuperar el equilibrio y retrocedió hacia la puerta.
– ¿Qué pasa? -gritó la mujer-. ¿No quieres…? ¡Vuelve!
Él consiguió llegar al umbral. Por un momento pareció que no era más que un montón de tela, plumas y piedras preciosas; luego desapareció acompañado por el eco de sus gritos en el patio.
– ¡Espera! -gritó la mujer. Sin preocuparse de su desnudez, corrió tras él-. ¡No te vayas! ¡Dime qué pasa!
Me obligué a levantar la cabeza para que mis oídos pudieran seguir el rastro de su voz a través del patio. La oí más baja cuando atravesaba la otra habitación y más alta en cuanto alcanzó la calle; me maravillé al comprobar lo aguda y desagradable que sonaba, y lo desesperada que debía de estar para salir corriendo de la casa sin llevar nada encima.
Comenzó a darme vueltas la cabeza. Me obligué a concentrarme, convencido de que debía mantenerme despierto. Tenía que levantarme y salir de allí antes de que la mujer regresara, pero el dolor y la náusea eran más fuertes, y perdí el conocimiento.
Me despertó un desagradable zumbido. Sonaba en mi cabeza; primero en un lado y después en el otro, como si su fuente se estuviese moviendo en círculos; solo cuando se posó en mi nariz y me hizo estornudar supe que se trataba de un tábano.
Abrí los ojos en el acto.
Tardé unos momentos en recordar dónde estaba. Mi cabeza aún estaba llena de las visiones y los sonidos de la noche, y de los extraños e inconexos sueños que había tenido mientras dormía. Sacudí la cabeza enérgicamente para espantar al tábano y noté un terrible dolor en el cráneo.
¿Qué me había pasado, y qué había visto? Unas vagas imágenes del dios Quetzalcoatl y de una hermosa mujer acudieron a mi mente.
Recordé un relato de Topilztin, el infinitamente sabio y bondadoso último rey de los toltecas. Compartía los atributos de Quetzalcoatl, a quien servía como sumo sacerdote y cuyo nombre llevaba. Fue víctima de la maldad de Tezcatlipoca, el enemigo de su divino patrón. Tezcatlipoca lo visitó fingiendo ser una anciana, una curandera, y le hizo beber vino sagrado con el pretexto de que era bueno para su alma. «Solo prueba una gota con la punta de la lengua», insistió la mujer. El se negó; sabía que catarlo lo llevaría a beber un trago tras otro, hasta que su alma acabara ahogada en el vino y perdida para siempre.
Después de muchos ruegos acabó por acceder a que vertiera una gota en su frente; aquello fue su perdición.
Vació una calabaza tras otra; llamó a su hermana e hizo que bebiera, y luego, en plena borrachera, yacieron juntos.
Después, consumido por el arrepentimiento, abandonó la ciudad de Tollan y se exilió en el este; nadie volvió a verlo nunca más.
Me pregunté si aquello daba algún sentido a mi visión. Hasta aquel día, Quetzalcoatl había sido célibe y abstemio. ¿Había escogido el dios, ante aquella tentación que había provocado la caída del hombre, escapar antes de arriesgarse a sufrir el mismo destino?
Llegué a aquella habitación en busca del atavío de Quetzalcoatl, seguro de que lo encontraría allí. En cambio, me encontré con el dios en persona. ¿Podía ser que hubiese visto a un hombre con el atavío del dios? ¿Había visto al asesino de Vago?
Empecé a entender el miedo y el enfado de Tartamudo cuando me contó todo lo que había visto desde lo alto de la pirámide de Amantlan. Quizá yo había visto a un hombre con la prenda de un dios, pero había un poder intrínseco al atavío de un dios que pertenecía al propio dios y del que no se podía hacer un mal uso, y yo lo había percibido.
Los rayos de sol trazaban una brillante figura oblonga en el suelo e iluminaban el resto de la habitación con un resplandor dorado. A pesar de ello, me costaba ver. Tenía la visión borrosa y necesitaba hacer un esfuerzo para centrar la mirada. Me costó un gran esfuerzo levantar la cabeza. Pareció que se despegaba del suelo, y por un instante sentí un terrible dolor. Cerré los ojos con todas mis fuerzas para intentar combatirlo y apoyé las palmas en el suelo para evitar caer de nuevo. Respiré varias veces lenta y profundamente hasta que el dolor y la náusea disminuyeron y estuve en condiciones de moverme otra vez.
Читать дальше