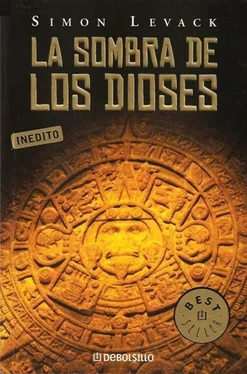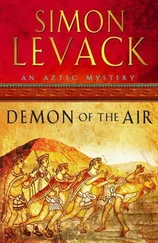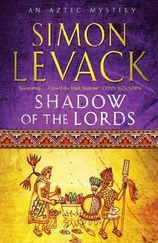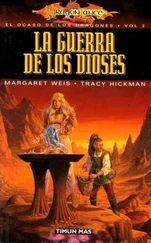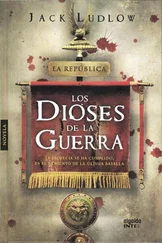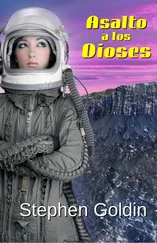«Tienes que salir de aquí, Yaotl.»
Me puse de rodillas y luego, con mucho cuidado, me levanté. Vi, extrañado, que varios trozos de cuerda caían a mi alrededor. Todavía inseguro sobre mis pies, miré al suelo y vi una mancha de sangre seca en el lugar donde había tenido apoyada la cabeza. También descubrí que estaba desnudo.
¿Dónde estaban mis ropas?
Afortunadamente no tuve que buscar mucho; el taparrabos y la capa estaban casi junto a mis pies. Había algo que brillaba encima de las prendas. Sin hacer caso del mareo que sentía, me agaché y vi que era un pequeño cuchillo de cobre.
Ahí estaba la explicación de cómo me habían cortado las cuerdas, me dije mientras me ataba el taparrabos. En cuanto acabé de envolverme en la capa y de anudarla sobre mi hombro derecho, me sentí en condiciones de mirar a mi alrededor y de hacer un esfuerzo por sacar algo en limpio de todo lo que veía y de los vagos y dispersos recuerdos que despertaban en mí.
Vi la montaña de basura junto a la pared del fondo. Ahora me daba cuenta de que no se había acumulado por sí sola a lo largo de un año. Alguien se había ocupado de barrerla hasta allí. Me acerqué y metí las manos en la pila.
Al igual que antes, me sorprendió la gran cantidad de plumas y otras cosas relacionadas con el oficio de plumajero: cuchillos, agujas, paletas de cola y otros utensilios. Mientras buscaba en la basura, el aire se llenó de plumas y tuve que contener el aliento para no estornudar.
Algo cayó desde lo alto del montón, un objeto redondo y liviano que golpeó contra el suelo con un sonido hueco y rodó hasta la pared opuesta. Cuando lo recogí, vi que era un cuenco. Pasé el dedo por el interior y noté que la superficie estaba húmeda, y que había pegados unos granos muy pequeños y duros. Me acerqué el dedo a la punta de la lengua con mucho cuidado. Descubrí que alguien lo había empleado para beber una infusión de semillas de dondiego de día.
Arrojé el cuenco a la pila y escupí en la basura para quitarme aquel sabor. Lo conocía de mis años de sacerdote. Bebíamos un poco, algunas veces, para provocar visiones, pero sabíamos que si alguien tomaba demasiado, vería unos demonios que le arrebatarían el alma y la vida. Me pregunté cuánto me habían hecho beber, y cuántas de las cosas fantásticas que había visto y oído durante la noche habrían salido de aquel pequeño cuenco.
Miré de nuevo el montón de basura. Según Mariposa, aquella había sido la habitación de Vago y Caléndula, pero parecía como si ella y Flacucho se hubiesen aprovechado de su desaparición para dejar allí todos los desechos del taller. Pronto me convencí de que no había nada debajo de la pila. Si el atavío había estado alguna vez allí, hacía mucho que se lo habían llevado.
Quedaba muy poco que ver en la habitación excepto una barata y raída estera de dormir y una vieja capa o manta que estaba en el suelo. Sin embargo, mientras me encontraba junto a aquellos objetos, percibí algo que no podía ver.
Olí el aire y fruncí el entrecejo.
El olor más fuerte en la habitación correspondía al humo resinoso de la tea de pino que habían dejado que se consumiera. Pero había otros que no conseguía enmascarar del todo.
La estera de dormir olía débilmente a almizcle, sudor y perfume rancio. Allí había yacido una mujer la mayor parte de la noche. Recogí la manta y la aplasté contra mi nariz. Después la arrojé violentamente al suelo, porque había algo conocido en aquella mezcla de olores, algo horrible, el testimonio de cosas que no quería recordar. Pensé en serpientes que silbaban, se retorcían y amenazaban con sus terribles anillos constrictores.
Tembloroso, me volví dispuesto a marcharme. Entonces capté otro olor. Este era más débil que los demás, pero supe de inmediato que no podía eludirlo. Era el olor que noté cuando entré por primera vez, antes de que me golpearan, pero ahora podía recordar qué traía a mi mente: aquello de lo que me apartaba instintivamente, el olor de mis peores pesadillas: una mezcla de putrefacción, orina, excrementos y sangre.
Era el hedor de la cárcel del emperador; por un momento mi nariz se llenó con todo lo que había olido en el tiempo en que permanecí allí, en mi pequeña jaula a oscuras, en cuclillas, porque no había suficiente espacio para estar de pie o acostado, y escuchando la ronca y forzada respiración de mis vecinos mientras esperaba a que llegara mi hora.
A punto de vomitar, fui a trompicones hacia la puerta.
Tropecé con algo y caí de bruces.
Me hice daño en la rodilla. El golpe me ayudó a recordar que no estaba en la cárcel sino que era libre y podía tropezar y caerme. Permanecí tendido durante un momento mientras me lo repetía algunas veces; después me volví para ver con qué había tropezado.
Me di cuenta de que debía de ser lo mismo con lo que me había lastimado los dedos del pie durante la noche. Era una piedra tallada; en realidad había dos: la otra, idéntica, estaba a su lado. Las recogí y comprobé que eran dos mitades de una misma pieza. Se había partido, quizá cuando alguien la había dejado caer.
Me hice un masaje en la rodilla y luego me levanté, sosteniendo la escultura rota. Al unir las dos piezas vi que quedaba una superficie dentada, por donde habían estado unidas a alguna otra cosa.
Tuve una idea. Después de echar una rápida ojeada al exterior para asegurarme de que no había nadie más, salí al patio y llevé las piezas hasta el plinto fragmentado.
Encajaban.
Al sostener el ídolo roto sobre su base, lo vi completo por primera vez.
En el acto supe qué era. Tenía la cara de un perro, arrugada y con las huellas de la vejez. Las orejas eran deformes, cubiertas de llagas, y las patas estaban torcidas. De haber sido una criatura viva, habría aullado hasta que acabaran con su agonía. Era Xolotl, que representaba las enfermedades, las deformidades y aquellos seres de mal agüero, los mellizos, cuya presencia solo podía llevar la desgracia a una casa porque apagaban el fuego del hogar.
Dejé las dos mitades del ídolo en el suelo con mucho cuidado para no hacer ningún ruido. Me pregunté por qué había estado allí; quizá porque alguien había estado enfermo, o porque Caléndula lo había comprado al creer que necesitaba a Xolotl para completar su colección. También me pregunté cuál sería el motivo de aquella profanación. Quizá el dios, a pesar de haber intentado aplacarlo para que librara a alguien de su enfermedad, había dejado que muriera. Recordé el olor en la habitación que acababa de abandonar.
¿Podía ser que Xolotl hubiese sido venerado por alguna otra razón? De pronto cruzó por mi mente la idea de que Flacucho y su hermano fueran mellizos. Pero si era así, me pregunté, ¿por qué habían roto el ídolo?
Tendría que buscar la respuesta más tarde. Ahora tenía otros problemas más urgentes. El primero era cómo salir del patio sin tener que pasar por la habitación que daba a la calle, donde podía encontrarme con Mariposa, con Flacucho, o con ambos. Luego tenía que encontrar la manera de eludir a los otomíes. Intenté no pensar en lo que vendría a continuación. Seguía sin tener la menor idea de dónde podían estar la propiedad de Bondadoso y mi hijo.
Lo mejor que podía hacer era escalar una de las paredes y marcharme por donde había venido. Cualquier planta trepadora, como una hiedra, me serviría; cualquier cosa donde apoyar los pies y sujetarme con las manos.
Miré rápidamente las paredes al fondo y a los costados del patio pero no encontré nada. Me volví hacia el frente, pero allí tampoco vi nada, aunque esta vez era porque había alguien que me lo impedía.
Era alto. Mis ojos estaban a la altura de su pecho. Mientras mi mirada se movía hacia arriba, intenté con todas mis fuerzas no creer lo que veían mis ojos. Desafortunadamente, era inconfundible: la sencilla y práctica capa corta atada a la garganta, la boca con los labios apretados, los gruesos párpados, el pelo peinado como un pilar y la empuñadura de la espada que sobresalía por encima del hombro, para poder ser utilizada en un instante. Di un paso atrás.
Читать дальше