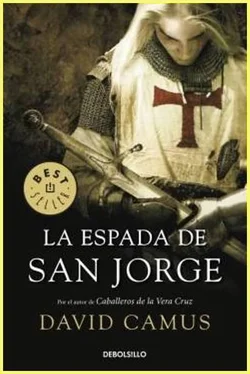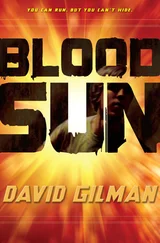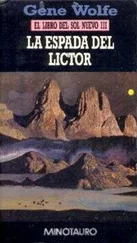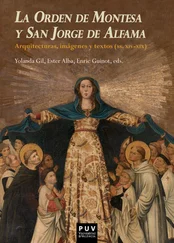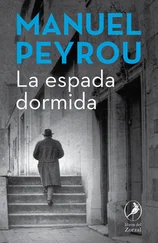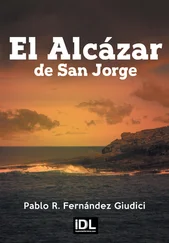– ¡Lo siento, Frontín, pero no hablo tu lengua!
Azim rió. Guyana les miró, afligida.
– Se diría que trata de decirnos algo.
– Si Gargano estuviera aquí, nos diría qué. Porque pretendía conocer el lenguaje de los animales -añadió Morgennes.
Al oír el nombre de Gargano, Frontín dio unas palmadas e hizo una pirueta.
– Gargano -repitió Morgennes.
Frontín corrió en todas direcciones, más excitado que nunca. Arengó a los demás monos, que sujetaron a Morgennes por las calzas, para invitarle a seguirlos. Morgennes abrió los brazos y dijo:
– ¡Está bien, está bien! ¡Os sigo!
Dejándose guiar por los monos, atravesó una ciudad sorprendentemente desierta y llegó al pie de una enorme escalinata. Bordeada de estatuas de dioses con cabeza de cocodrilo, la escalera ascendía hacia una catarata que hacía de frontera entre la ciudad y la jungla. Los escalones eran tan antiguos que probablemente databan de la época heroica en la que los faraones iban a descansar a Cocodrilópolis. Pero un detalle intrigaba a Morgennes. Virutas de madera aparecían esparcidas aquí y allá sobre las losas gigantes. ¿Qué era aquello? Cogió una entre los dedos y la reconoció enseguida.
– ¡Madera de gofer!
Una madera extremadamente rara, que solo salía citada en la Biblia. Se trataba de la madera con la que Noé había construido el arca. Y Morgennes ya la había visto antes. ¿Dónde? En el museo de Manuel Comneno, en Bizancio. Recordaba aquella gran sala y las mazas de los nefilim.
Volviéndose hacia sus compañeros, les dijo:
– Gargano y la Compañía del Dragón Blanco han pasado por aquí. Tal vez a bordo del Arca de Noé…
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó Dodin.
– Tengo mis fuentes -dijo Morgennes.
Dodin le dirigió una mirada suspicaz, y la tensión aumentó.
– Tal vez tenga una idea -dijo Azim.
Todos callaron para escucharle.
– ¿Sabéis qué hay al otro lado de esta ciudad?
– No.
– Sí -dijo Morgennes-. Un gran vacío. Un blanco inmenso, y tal vez el Paraíso. Según Herodoto y Tolomeo, está el Nilo, varios saltos de agua importantes, pantanos, y luego… Las escasas expediciones que se aventuraron a adentrarse en este territorio nunca volvieron. Pero, según Martín de Tiro, el explorador que llegó más lejos remontando el Nilo, allí se encuentran unas gigantescas montañas. Y en particular la de la Luna, cuyas dimensiones no tienen nada que envidiar a las de los montes Caspios.
– ¿Los montes Caspios? -preguntó Dodin-. Ahí embarrancó el Arca de Noé. Y ahí también, dice la leyenda, el Cielo y la Tierra se tocan. Se afirma incluso que las inmediaciones del Ararat están defendidas por miríadas de dragones y que en su cima se encuentra una de las entradas que conducen al Paraíso.
Morgennes descartó esas sandeces con un gesto de la mano y declaró:
– ¡Pamplinas! Yo lo sé, he estado allí. Y no había nada de eso.
– ¿De verdad? -inquirió Azim-. ¿No hay dragones? Es decepcionante…
– No hay dragones -aseguró Morgennes-. Excepto en pintura.
– ¿Y tampoco hay Paraíso? -preguntó Guyana esbozando una sonrisa.
– Sí lo hay, yo lo he encontrado. Pero ha sido en tus brazos -respondió Morgennes abrazándola.
– Qué gentil -replicó ella.
– Vosotros dos deberíais pensar en casaros -dijo Azim.
Morgennes y Guyana no respondieron, pero las sonrisas que intercambiaron eran más expresivas que un consentimiento. Azim ya se veía celebrando su unión, una unión ciertamente curiosa, que tendría por testigos a media docena de monos, un acólito, una mujer y un templario. Pero cuando Morgennes y Guyana buscaron a Dodin, no lo encontraron por ninguna parte. ¡Había desaparecido! Algunas huellas en el polvo hacían pensar que había seguido los pasos de Gargano y la Compañía del Dragón Blanco y se había internado en la jungla.
– ¿Qué ha ido a hacer? -preguntó Guyana.
– Paciencia, amiga mía -dijo Morgennes-. Lo sabremos muy pronto, porque a partir de mañana, al alba, iremos tras él. Si quiere partir primero, que lo haga. Comprendo que tenga necesidad de estar solo, porque aún debe dar cumplimiento a su duelo.
– Como tú a tus deberes hacia tu rey…
Guyana le acarició el rostro, cerca de la pequeña marca blanca que tenía en el mentón. De pronto Morgennes sintió que aquel roce le quemaba, pero apenas se estremeció.
– He saldado mi deuda con Amaury -dijo pensando en la muerte de Shirkuh-. Ya no le debo nada.
– De todos modos -dijo Azim a Guyana-, él os cree muerta.
– ¿Muerta?
– Todo el mundo, de Damasco a El Cairo, pasando por Jerusalén, os cree muerta. Solo nosotros sabemos que todavía estáis con vida.
– Sea, pues. Poco me importa estar muerta, si es para ser la mujer de Morgennes.
Y así, en la dulce quietud de una ciudad desierta, en el crepúsculo, Morgennes y Guyana dieron su consentimiento bajo un paño de seda negra que cada uno sostenía con una mano, mientras apretaba con la otra la del ser amado.
– Que nada os separe nunca, sino que, al contrario, todo os acerque, tanto las alegrías como las pruebas.
– Nada nos separará nunca -dijo Guyana-. Ni las alegrías ni las pruebas.
– Ni la muerte -añadió Morgennes.
Inclinándose hacia Guyana, le dio un beso y luego le soltó la mano para acariciarle el rostro. ¡Qué suave era su piel! Sentía ganas de llorar. La joven había bajado los párpados, y Morgennes la miraba, tratando de apoderarse de su imagen, como si temiera perderla; o peor, olvidarla.
– Nunca te olvidaré -le dijo-. Te lo juro.
Sin responderle, Guyana le devolvió los besos, tratando de recuperar la mano de Morgennes, secretamente afligida de que la hubiera soltado, ya que veía en ello un mal presagio. Manteniendo siempre sobre ellos el paño de seda negra, que era como el eco de aquel bajo el cual habían permanecido escondidos en el fondo del pozo donde estaba Dios, se besaron una y otra vez.
Azim recitó unas oraciones, lamentando no tener a su disposición más que una docena de bastones de incienso para celebrar la unión y alejar a los mosquitos. «Habría necesitado doce mil.» A falta de algo mejor, dio dos bastoncillos a su mujer, a su acólito y a cada uno de los monos, pidiéndoles que los sostuvieran en el aire, tan rectos como pudieran. Las finas columnas de humo azulado se elevaron directamente hacia el cielo, porque no soplaba ni una pizca de viento. Todo estaba en calma, y desde las alturas de la antigua Cocodrilópolis, allí donde se extendía la jungla, los rugidos de las bestias salvajes recordaban a nuestros amigos que solo estaban gozando de una breve tregua. El peligro seguía rondando.
Morgennes, por su parte, escrutaba los diferentes horizontes sin dejar de besar a Guyana. Miraba el cielo y la tierra, y veía cómo una gran fosforescencia blanca iluminaba la jungla hacia la que habían partido Gargano, la Compañía del Dragón Blanco y Dodin, y por donde ellos avanzarían al día siguiente. ¿Qué había más al sur? Morgennes recordó las numerosas leyendas que Azim le había contado sobre esta «Tierra Quemada», este país primitivo de donde venían las «Aguas de Ninguna Parte» y que era para los antiguos el País de los Dragones.
En efecto quiero pasar por muerta.
Chrétien de Troyes,
Clig è s
En cuanto salió el sol, ascendieron por la gran escalinata que conducía del puerto de Cocodrilópolis a la jungla. El pequeño grupo avanzaba decidido bajo las miradas de las inmóviles estatuas de cocodrilos; no se veía ni rastro de vida en torno a ellas.
– ¿Por qué no hay nadie? -preguntó Guyana inquieta.
Читать дальше