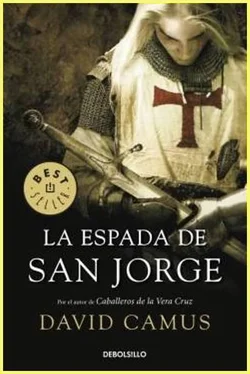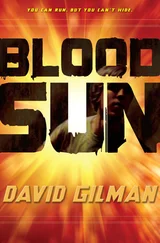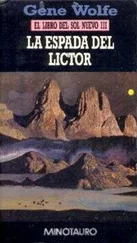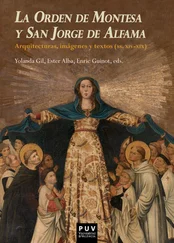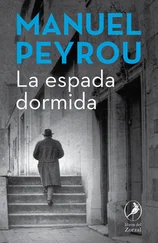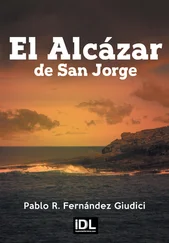A una velocidad impresionante, Morgennes emprendió la escalada de Keops, eligiendo con cuidado sus presas, deslizando los pies en las anfractuosidades de la roca y progresando a un ritmo tal que ni un mono habría podido superar.
Guillermo, que se había quedado abajo, seguía su ascensión protegiéndose del sol con la mano; confiaba en Morgennes pero temía, al mismo tiempo, que se produjera un accidente. Los arqueros, junto a él, seguían lanzando sus dados sobre la arena como si nada ocurriera. Pronto, Morgennes y Balduino fueron solo una mancha en la cima de la pirámide, una mancha que se desplazaba a un lado y a otro, cada vez más alto.
Luego desapareció totalmente.
Guillermo hizo bocina con las manos y llamó:
– ¡Balduino! ¡Balduino!
Pero desde ahí arriba, el pequeño rey no oía nada.
Se encontraba sobre una plataforma estrecha, en la que algunas piedras estaban cubiertas de inscripciones diversas -como una piel llena de cicatrices-. Algunas estaban en fenicio, otras en árabe o en griego, y otras, finalmente, en francés.
– ¿Qué escribiremos? -preguntó Balduino, risueño, a Morgennes.
– No sé, alteza. Lo que vos queráis.
Balduino cogió una piedra que tenía la consistencia del sílex y grabó una frase sobre una roca. Cuando hubo acabado, volvió su rostro bronceado hacia Morgennes y le preguntó:
– ¿Queréis saber lo que he escrito?
– Por favor.
– «El que no es caballero ha servido de montura a un príncipe para traerlo hasta aquí. Este príncipe dice que él vale más que un caballero.»
– Alteza…
El niño se echó a reír, y lanzó la piedra. La piedra rebotó en los peldaños superiores de la pirámide, no lejos de Balduino.
– Dicen -comentó Balduino- que el arco que permitiría enviar un proyectil más allá de la base de esta pirámide no existe…
– El arco tal vez no -dijo Morgennes-. Pero el brazo…
Y uniendo el gesto a la palabra, se agachó para coger una piedra, echó la mano tan atrás como pudo, tensó sus músculos y la lanzó. La piedra describió una curva, que la llevó arriba, muy arriba, antes de caer lejos, muy lejos de ellos. Tan lejos que dejaron de verla.
– ¿Creéis que ha superado la base de la pirámide?
A modo de respuesta, Morgennes se llevó un dedo a la boca y con un gesto indicó al niño que escuchara. Balduino aguzó el oído; primero solo oyó el ruido del viento, pero luego escuchó un grito de dolor.
– ¿Qué ha sido eso? -preguntó.
– Tendremos que preguntarle al arquero que no quiso traeros hasta aquí… ¡Creo que estáis vengado, alteza!
En efecto, Morgennes había apuntado tan bien y su fuerza era tan extraordinaria, que el arquero había recibido la piedra en la cabeza.
Guillermo de Tiro había visto cómo la piedra caía directamente sobre el arquero y le abría una herida en el cráneo, antes de caer sobre la arena junto con un poco de sangre clara. Furioso, el arquero se pasó la mano por el pelo para calmar el dolor, sin comprender de dónde había llegado ese guijarro.
– ¿La venganza de los dioses, tal vez? -aventuró Guillermo.
El arquero miró los dados que se disponía a lanzar y dijo a sus camaradas:
– Vayamos a divertirnos más lejos.
Guillermo esbozó una sonrisa, como si hubiera adivinado quién había lanzado esa piedra y por qué. «Decididamente -se dijo-, este Morgennes es una caja de sorpresas. Tendré que hablar de él al rey, porque podría sernos útil para contrarrestar las acciones de los ofitas, que tienen aquí su guarida.»
En la cima de la pirámide, Morgennes y Balduino aprovecharon la posición de la que disfrutaban para contemplar el panorama. Al oeste, el desierto blanco corría en dirección a poniente como una lengua de marfil, una lengua de muerto. Al sur, el desierto y las otras pirámides, entre las cuales las tiendas de la hueste real parecían minúsculas pirámides enanas, hermanas pequeñas de las mayores. Largas columnas de hospitalarios a caballo patrullaban en la base, y sus estandartes y uniformes negros con la cruz blanca formaban un río de tinta entre los monumentos. A oriente, Morgennes y Balduino pudieron admirar, primero el vasto Nilo y la isla de Roddah, y luego El Cairo propiamente dicho, con sus minaretes cubiertos de oro y sus techos en terraza poblados de árboles. Al norte, finalmente, el desierto, siempre el desierto, de marfil y tiza, pálido y amenazador bajo el cielo de un azul insolente.
Un bullicio lejano parecía provenir de El Cairo; apenas distinguían nada, excepto una impresión de densidad, de carne muy vieja haciendo la muda, como una serpiente.
– ¿Dónde está Fustat? -preguntó Balduino.
– Por allí, creo -dijo Morgennes, mostrando a Balduino la ciudad vieja, al sur de El Cairo.
– Guillermo me ha dicho que también se llamaba Babilonia.
– Por qué no -dijo Morgennes-. Después de todo, nada impide a las ciudades tener varios nombres.
– También dice que allá existe una secta de adoradores de la serpiente.
– Tal vez -dijo Morgennes, pensativo-. ¿Os ha dicho dónde exactamente?
– No. Solamente dijo: «En Babilonia».
– Debe de tener razón. Nadie en Jerusalén es más erudito que Guillermo.
– Lo sé -dijo Balduino.
Mientras el niño observaba Fustat con los ojos muy abiertos, Morgennes le pasó de pronto la mano por la cabeza y le acarició los cabellos.
Este gesto habría podido costarle caro, pero Balduino se volvió hacia él y empezó a reír a carcajadas. Morgennes rió con él, preguntándose qué sorpresas le reservaría esta ciudad -donde el rey debía permanecer esa noche y la siguiente.
Un semicírculo de plata se recortaba ya, como una uña gigante, hacia oriente, sobre un cielo perfectamente puro, color azur y oro. Una estrella que se iluminó poco después arrancó este suspiro a Balduino:
– Tenemos que bajar, o nos tirarán de las orejas…
Morgennes se agachó, se cargó al niño a la espalda y lo devolvió al pie de la pirámide, al lugar exacto de donde habían salido cuando el sol había iniciado su descenso. Balduino se echó en brazos de Guillermo y le contó todo lo que habían visto, sin omitir el menor detalle.
Pero Guillermo calmó los ardores del príncipe anunciándole: -El rey nos espera. ¿Venís con nosotros? -preguntó a Morgennes.
Morgennes asintió y les siguió.
Amaury se encontraba no muy lejos de Keops, a la sombra de una gigantesca cabeza de león que emergía de una duna. Debía de haberse producido algún incidente de importancia, porque hablaba entrecortadamente mientras levantaba arena con los pies.
Guillermo acudió a su lado y se apresuró a preguntarle qué había ocurrido. El rey le contó entonces que, al querer ajustar sus catapultas, sus hombres habían tomado como objetivo el apéndice nasal de esta cabeza de león y la habían roto.
Cuando se les preguntó por qué habían apuntado a la cabeza, los soldados de Amaury respondieron que habían creído actuar correctamente. Necesitaban un punto de referencia, y como Amaury les había comunicado que no quería ver a ninguna mujer a su alrededor, se habían dicho que era mejor disparar contra esa cabeza de león -que parecía una leona- antes que hacerlo contra las pirámides.
– La historia no nos lo tendrá en cuenta -dijo Guillermo-. Debéis perdonar a vuestros hombres, ya que solo querían proteger vuestro campamento. Pensad en todo lo que podremos realizar cuando, dentro de unos años, francos y egipcios trabajen unidos, codo con codo, para hacer de sus dos patrias, al fin reunidas, el país más hermoso del mundo. Entonces habrá llegado el momento de reparar los daños causados por vuestros soldados.
Amaury, sin embargo, estaba más que indignado, porque, después de la matanza de Bilbais, había decretado que en adelante se prohibía el pillaje. A partir de ese momento los francos tendrían una actitud irreprochable, y nunca más podría decirse, en ningún lugar, que se comportaban como bárbaros. Pero sus soldados parecían tan desconsolados, y Amaury tenía tan buen corazón, que los perdonó.
Читать дальше