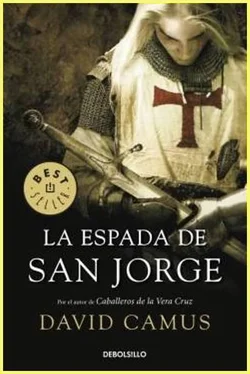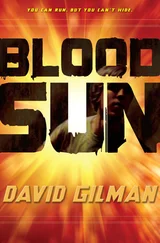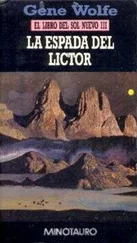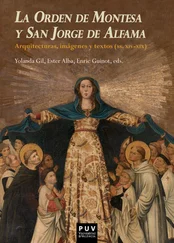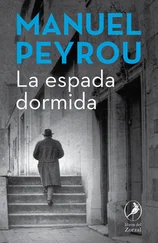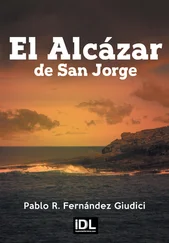Morgennes, que por encima de todo quería estar cerca de los caballeros para tener una oportunidad, por ínfima que fuera, de encontrar a los que en otro tiempo habían aniquilado a su familia, dudó un momento. ¿Qué debía hacer? Justo entonces percibió un movimiento a su izquierda. Volvió la cabeza, y vio una procesión de caballeros revestidos, unos, con una túnica blanca marcada con una cruz roja, y otros, con una túnica negra marcada con una cruz blanca, que se dirigían hacia la puerta de la ciudadela llevando un gran relicario en forma de cruz, forrado de oro y piedras preciosas.
¡ La Santa Cruz!
Morgennes se incorporó y se preguntó en voz alta:
– ¿Quiénes son esas gentes? ¿Por qué llevan la Vera Cruz?
– Porque están encargados de guardarla -le respondió Amaury-. Estos hombres son «apóstoles»; se les llama así p-p-porque son los guardianes de la Santa Cruz, sobre la que Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y ahora vuelven a la iglesia que la acoge.
– ¿Al Santo Sepulcro?
– Exacto.
Morgennes se apartó, para dejar pasar al rey y a su cortejo, que se dirigieron hacia los corceles que habían preparado para ellos en la puerta de la ciudadela.
– ¿En qué piensas? -le pregunté, sabiendo muy bien qué pensamientos ocupaban su mente.
– Por un instante -me dijo-, yo también lo he olvidado todo. He dejado de pensar en el conde de Flandes, e incluso en la caballería… Aquí se producen acontecimientos poco corrientes.
– Estamos en Tierra Santa -le recordé.
– ¿Quieres quedarte conmigo? ¿No ir a Constantinopla, y permanecer aquí junto a…?
– Junto a la Vera Cruz -suspiré yo.
– Sí.
– Bien, de acuerdo. Esto me permitirá leer los libros del palacio…
Después de haber abrazado calurosamente a nuestros compañeros del Dragón Blanco y de haberles prometido que nos uniríamos a ellos, en Constantinopla, en cuanto fuera posible, partimos en dirección a la Vera Cruz, siguiendo por las calles y callejuelas de Jerusalén a la extraña procesión que se encaminaba hacia el Santo Sepulcro.
Mientras corría tras la comitiva, pensé de nuevo en Filomena, a la que nunca había confesado mis sentimientos. Solo había respondido a mi adiós con una breve inclinación de cabeza, como de costumbre. Sin duda eso quería decir que no me amaba. Esa mujer parecía tener tanto corazón como las marionetas que creaba. O en todo caso, eso era lo menos doloroso de creer en ese momento.
Los guardianes de la Vera Cruz entraron en el interior del Santo Sepulcro y el último de ellos dejó la puerta abierta, como para permitirnos que les siguiéramos. Y eso hicimos.
No volveríamos a salir de él hasta pasados varios meses, durante los cuales el tiempo transcurrió rápidamente. Los doce guardianes de la Vera Cruz, que también habían asistido al espectáculo celebrado con motivo de la coronación de Amaury, enseguida nos encargaron que pusiéramos nuestro talento a su servicio y al del Santo Sepulcro: «Para edificación de los penitentes».
La capilla de la comendaduría de la Orden del Hospital de San Juan se utilizaba, cuando era preciso, de sala de espectáculos, y en este pío recinto pusimos en escena los legendarios inicios de la Orden.
– Es curioso cómo el teatro, los misterios, la escritura, hacen pasar el tiempo rápidamente -le dije un día a Morgennes.
– Es cierto -me respondió-. Pero no será así como me convertiré en caballero y encontraré el rastro de los que tanto mal me hicieron. Aquí, vaya donde vaya, no dejan de llamarme el Caballero de la Gallina.
– Pasará.
– Tal vez, pero ¿cuándo? Además, también necesito un maestro. Alguien que sea, en materia de armas, lo que tú has sido para mí en materia de religión…
De vez en cuando, Morgennes pensaba en Alexis de Beaujeu, el escudero que le había salvado la vida durante su combate contra Sagremor el Insumiso. ¿Qué se había hecho de él? ¿Habría encontrado a un caballero que le tomara a su servicio? ¿O le habrían armado caballero, tal vez? El caso era que Alexis había partido a Egipto con un potente contingente de la Orden del Hospital, y desde entonces no había vuelto a verle.
En cuanto a la cruz, a la que Morgennes había confiado poder acercarse, permanecía bajo estrecha vigilancia -sus guardianes se relevaban para estar permanentemente junto a ella-. Ni yo ni Morgennes teníamos derecho a tocarla, y en realidad apenas habíamos podido verla, para gran desesperación de mi joven amigo, que había esperado encontrar en ella la respuesta a esta pregunta:
– ¿Qué quería decir mi padre cuando me dijo que fuera hacia la cruz?
Pero tampoco yo, al igual que la Vera Cruz, tenía ninguna explicación que ofrecerle.
Un sábado por la noche, poco después de la misa, en la gran galería que conducía de la comendaduría a la domus infirmorum del Hospital resonaron unos pasos. Parecían de un hombre en la madurez de la vida, e iban acompañados por el sonido rítmico de un palo que golpeaba el suelo a intervalos regulares.
Al mirar en esa dirección, Morgennes vio cómo iba hacia él el hombre a quien todo Jerusalén consideraba y respetaba como el más erudito y el más sabio del país, el hombre que me había permitido acceder a la biblioteca del palacio de Jerusalén: Guillermo, el canónigo de Acre.
– El rey -dijo a Morgennes- ha comprendido perfectamente por qué al final no le habéis seguido… Cree que habéis hecho bien.
– Tenía cosas que hacer aquí -dijo Morgennes.
– ¿Y vuestros amigos?
– Eran libres de marcharse.
– ¿Libres? ¿Realmente?
– ¿Por qué? ¿No creéis en la libertad?
– Sí, creo en la libertad -dijo Guillermo-. ¿Por qué no iba a hacerlo? Dios nos ha creado libres. Es el hombre el que se encierra y no quiere saber nada de ella.
– ¿Por qué, en vuestra opinión?
– Algunas prisiones son confortables…
– ¿Y vos?
– Oh, yo… Me esfuerzo en ayudar a los niños a convertirse en hombres libres. No siempre es fácil. Sabéis, esto supone poseer cierto afán por la verdad. De ahí mi enojo cuando oigo que soltáis estas necedades que todas las órdenes, ya sean templarios u hospitalarios, gustan de divulgar sobre sí mismas. Pero supongo que es por cuestiones de dinero, ya que resulta mucho más fácil dar a Dios que a los hombres; pues en el primer caso es una inversión, y en el segundo, en cambio, una pura pérdida…
– ¿De qué rae estáis hablando?
– De las donaciones que las órdenes reciben y que son necesarias para su supervivencia. ¿Sabéis cuánto cuesta equipar a un caballero, vos que tanto soñáis con ser armado?
– No.
– Contad los ingresos anuales de todo un burgo. Si pensáis que un herrero necesita unas cien horas de trabajo para fabricar una cota de mallas, y más del doble para una espada, os haréis una idea. Sabed que hay pueblos tan pobres que ni siquiera tienen la posibilidad de ofrecerse una daga…
Morgennes se preguntaba por qué Guillermo le decía todo aquello. A decir verdad, se sentía vagamente culpable, pero no sabía de qué.
– Por eso, cuando os veo contar esas pamplinas… -continuó Guillermo.
– ¿Pamplinas?
– Sobre los orígenes de la Orden del Hospital. No, no nació en tiempos de Nuestro Señor Jesucristo. Esta orden tuvo, al contrario, y es algo que la honra, unos inicios sumamente modestos. Primero un convento, luego dos… Una enfermería para atender a los peregrinos (sin importar su religión), y luego, por fin, y solo desde hace poco, la posibilidad de conseguir soldados, mercenarios a los que se paga un sueldo… Las órdenes del Hospital y del Temple tuvieron inicios similares a los de Nuestro Señor. Nacieron en la paja, y poco a poco crecieron… Por desgracia, de aliados, se convirtieron en competidores.
Читать дальше