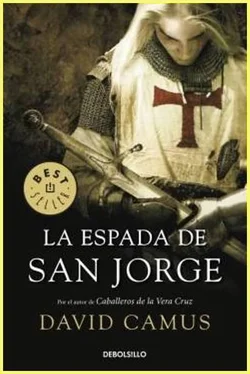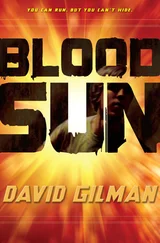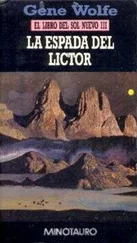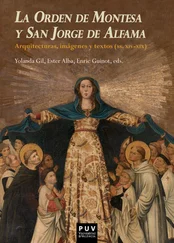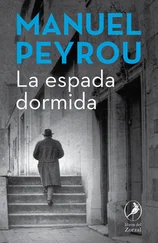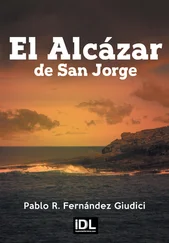Así, los poderosos del reino solo habían aceptado ser sus vasallos a condición de que renunciara a su mujer, Inés de Courtenay: «Señor -le habían dicho-, sabemos que debéis ser rey; no obstante, no aceptaremos de ningún modo que llevéis la corona mientras no os hayáis separado de esta mujer que tenéis. Porque ella no es como debe ser una reina, particularmente la reina de tan excelsa ciudad».
¿Por qué esa demanda? Las razones de esta enemistad permanecían oscuras. El pretexto que alegaban (el de la consanguinidad: los abuelos de Inés y de Amaury eran primos hermanos) no era convincente. En efecto, en este país, la falta de sangre franca obligaba a la mayoría de los nobles a casarse entre ellos. En realidad, lo que más había pesado en la balanza era el comportamiento frívolo y las costumbres ligeras de Inés de Courtenay. A ella y solo a ella apuntaban los nobles, no al rey ni a su descendencia. Pues si bien exigían que Inés no se acercara al trono, aceptaban, en cambio, que su hijo, el joven Balduino IV (que entonces tenía un año), pudiera acceder a él un día.
Pero Inés nunca.
– ¡A fuerza de tratar con el diablo, se acaba por perder el alma! -decía uno de los nobles, que la acusaba de trazar pentáculos y de degollar gatos en su habitación.
– ¡Su coño no está cerrado por muslos, es una posada abierta a los cuatro vientos! -decía otro, feliz de haber podido entrar un día, aunque se guardara de presumir de ello.
En definitiva, frente a una mujer detestada por todos se encontraba un hombre al que todos querían: su marido, Amaury. Por lo demás, Amaury tenía buen corazón, y si se había casado con Inés, había sido sobre todo porque nadie, excepto él, quería hacerlo. «Esta mu-mu-mujer es de sangre azul -decía tartamudeando como era habitual en él-, y sería injusto que no tuviera marido, aunque fu-fu-fu-era la hija de un demonio…» Amaury hacía alusión a Jocelin de Edesa, que tenía fama de ser un bribón y de no preocuparse más que de sí mismo.
Para mostrar a sus futuros vasallos de qué madera estaba hecho, Amaury les anunció:
– ¡Muy b-b-bien! Ya que queréis un rey s-s-sin mujer, tendréis un rey s-s-sin mujer… ¡No tendré más p-p-preocupación que la guerra! ¡Ahora bien, a p-p-partir de ahora nadie tendrá derecho a p-p-presentarse ante mí acompañado de una mujer mientras yo no haya vuelto a c-c-casarme!
Los nobles refunfuñaron, pero el rey era un hombre de sangre caliente, y todos creían que sería muy extraño que Amaury no se hubiera casado de nuevo antes de que acabara el año. De modo que aceptaron.
Nuestra llegada no pudo ser más oportuna. Uno de los consejeros más cercanos al rey, un canónigo llamado Guillermo, que por entonces ejercía su cargo en Acre, le propuso al vernos:
– Sire, deberíais pedir a estos trovadores que organicen un espectáculo. Esto os distraerá de vuestras preocupaciones y hará que vuestros nobles rían un poco. ¡Y vive Dios que lo necesitan!
– ¿Espectáculo? -había replicado Amaury echando perdigones de saliva-. ¿Reír? ¿Necesidad? ¿Y qué más t-t-tendré que hacer?
Amaury se inclinó, cogió en brazos a sus dos bassets, los apretó contra su amplio y pesado pecho, provisto de unos senos tan grandes que parecían de mujer, y añadió dirigiéndose a Guillermo:
– ¡No que-querrás que les sirva también la s-s-sopa? ¡No estoy aquí p-p-para hacerles reír, sino para ser su jefe y c-c-conducirlos a la guerra!
– Sire, vuestro hermano ha muerto. Tal vez haya llegado el momento de pensar en la paz y de aceptar la tregua que os propone el sultán de Damasco, Nur al-Din.
– ¡Calla, Guillermo! Me aburres. ¿Sabes qué hago yo con tu t-t-tregua?
– Lo imagino, sire.
– Pues yo te prohíbo que lo imagines. ¡Una t-t-tregua! ¡Menuda sandez! ¡Guerra, guerra! ¡Nada de t-t-tregua, nunca! ¡La tregua, para mí, es la guerra!
– Sire, ¿queréis matarnos a todos?
– ¿Y bien? ¿Acaso tienes miedo?
– No, sire -respondió Guillermo, mientras veía cómo el rostro de Amaury desaparecía bajo los lametones de sus bassets-. Ya sabéis que mi fidelidad hacia vos es absoluta. Os seguiré a todas partes. Incluso hasta la muerte…
– ¡Por Dios, Guillermo, prefiero que me p-p-precedas!
– ¡Lo haré para preservaros de ella, sire!
– ¡Eso espero, porque a mí sí me da miedo!
El rey se alejó en dirección a sus aposentos, donde un ejército de costureras le esperaba para acabar su traje. Pero antes de desaparecer bajo una avalancha de telas a cual más magnífica, aún tuvo tiempo de indicar a Guillermo:
– De acuerdo con lo del espectáculo. ¡Pero nada de c-c-comedia! ¡Quiero sangre, tripas!
«¡Sangre, tripas! -repitió Guillermo para sí, mientras bajaba de nuevo la larga escalera que conducía de lo alto de la ciudadela del rey David a la sala principal-. El rey todavía es un niño, pero ya sería hora de que creciera, por el bien del reino.» Se detuvo un instante en el rellano, y luego salió al patio, donde esperaba el Dragón Blanco.
Nuestra comitiva acababa de llegar, y los guardias nos habían permitido entrar después de que Thierry de Alsacia se hubiera identificado.
Nicéforo condujo las negociaciones con el canónigo Guillermo; Morgennes no comprendió nada de lo que decían. Todo lo que pudo entender fue que los dos hombres se habían puesto de acuerdo y que el acontecimiento era importante, visto el tamaño de la bolsa que el canónigo dejó caer en las manos abiertas de Nicéforo. Pero, más que la bolsa, lo que fascinó a Morgennes fue el pesado bastón con el que jugaba Guillermo; tan pronto se apoyaba en él como lo cogía con una mano y luego con la otra. Era un bastón de madera tallada, con una empuñadura que representaba las fauces de un dragón. Morgennes también encontró curioso ver en manos de un cristiano un objeto que le habría parecido más normal ver en manos de un musulmán. Después de todo, ¿no hablaba el Corán del bastón de Musa (Moisés), que Alá había transformado en dragón para atacar a los magos del faraón?
El tal Guillermo tenía una extraña manera de sonreír, y de vez en cuando, su mirada se posaba en Morgennes. Se hubiera dicho que le reconocía. Pero los dos hombres no se habían visto nunca. Morgennes estaba seguro de ello. Sin embargo, eso no impidió que, una vez acabada la negociación entre Nicéforo y Guillermo, este último se acercara a Morgennes para preguntarle:
– ¿No nos hemos visto antes en algún sitio?
– No-dijo Morgennes.
– Ah… Me había parecido…
– Tengo una memoria excelente. Siempre me acuerdo de todo.
– Tenéis mucha suerte. Yo tengo muy mala memoria. Pero a veces tengo premoniciones… Supongo que me he equivocado, os pido perdón.
– No tiene importancia.
– Tal vez lleguemos a conocernos mejor, si os quedáis…
– Por desgracia, tal vez no pueda quedarme… Me esperan en Constantinopla, y he prometido…
– Muy bien. ¡Entonces adiós, caballero!
Guillermo se alejó en dirección a la ciudad.
– ¿Por qué me ha llamado «caballero»? -me preguntó Morgennes.
– A causa de tus ropas -respondí señalándole su vestimenta.
Morgennes se había puesto su disfraz de san Jorge, que incluía una espada ficticia, un escudo de madera y una armadura de tela.
– ¡Pero si es solo un vestido, yo no soy caballero!
– ¿Ni siquiera Caballero de la Gallina?
– Ah, eso sí.
– Además, has protegido a Cocotte.
– Alguien tenía que hacerlo, pardiez. A juzgar por las miradas que le lanzan, juraría que hace lustros que no han comido hasta saciarse.
– Morgennes, no es a Cocotte a quien miran.
– ¿Ah no?
– Es a ti.
Me alejé a mi vez, dejando a Morgennes rumiando, desconcertado.
Читать дальше