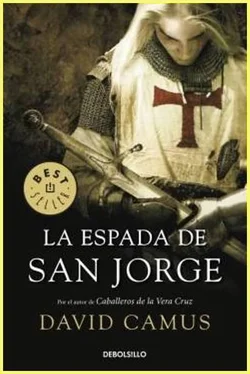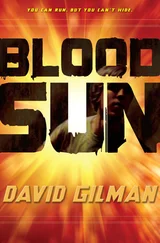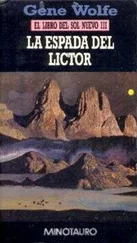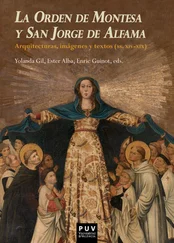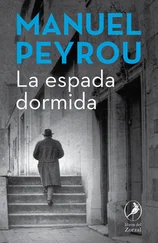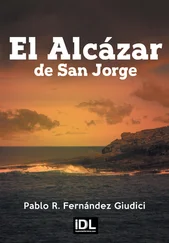Una tarde en la que nos acercábamos a las orillas del Pontus Euxinus, con el aire saturado del perfume de los olivos, Morgennes vino a sentarse a mi lado y me dijo:
– Monachus in claustro non valet ova duo; sed quando est extra, bene valet triginta.
– «Apenas un par de huevos vale un monje en la clausura; mas si sale al exterior, hasta a treinta aumenta su valor» -traduje-. Lo sé. Debería alegrarme, ser feliz…
– Yo puedo ayudarte, si quieres…
– Incluso Cocotte está enferma. Desde Arras no ha puesto un huevo.
– ¿Se sentirá culpable?
– No, no. Es culpa mía, lo sé.
– ¿Realmente no hay nada que pueda hacer para animarte?
– Si pudieras… Pero no, creo que no existe ningún remedio para el mal que sufro.
– ¿Porque amas y no eres correspondido?
– ¿De modo que lo sabes?
– Sí… ¿Por qué no ibas a hablar de lo que amas?
– ¿Y de lo que me hace sufrir?
– Si ese es el caso, dilo.
– De Amor, que me ha arrancado de mí mismo, y no quiere retenerme a su servicio. Y sufro hasta tal punto que consiento que imponga este duro sacrificio…
– ¡Ves, ya es un principio!
Me encogí de hombros.
– Es un principio de nada… Todo me es indiferente. Incluso los paisajes…
No me preguntéis, pues, por qué no hablo de las ciudades que atravesamos. Os diré solo que partimos justo después del fin de la cosecha, cuando el vientre repleto de las granjas tenía con qué aliviar el voraz apetito de nuestra caravana.
Tampoco os hablaré de las gentes con las que nos cruzamos, ni de las ruinas de Grecia, ni de los rudos combates que libraba
Manuel Comneno en los Balcanes. Ni me referiré a los manjares, vinos, tormentas y fuertes calores, ni a los olores y los sonidos. Podría hacerlo, pero no lo haré. Me contentaré con deciros que si Godofredo de Bouillon había tardado cerca de cuatro meses en llegar a Constantinopla con su ejército, nosotros hicimos el trayecto en la mitad de tiempo.
Sobre nuestro viaje hasta Jerusalén no diré nada más.
¿Por qué?
Porque una sola palabra basta para contároslo: ¡Filomena!
¡Muerte! ¡Oh muerte, eres demasiado malvada y ávida,
demasiado codiciosa y envidiosa! ¡Eres insaciable!
Chrétien de Troyes,
Cligès
San Lázaro de Betania era un monasterio situado en la cima del monte Tabor, no lejos del castillo de la Fève, que pertenecía a los templarios. De hecho, estos se encontraban tan cerca que eran ellos, y no los hospitalarios (de los que, sin embargo, dependía el monasterio), quienes garantizaban su seguridad.
Los rastrillos del castillo de la Fève se izaban un breve instante, y a continuación un grupo de caballeros abandonaban sus muros, seguidos por algunos hombres armados. No eran numerosos, pero bastaban, porque eran fuertes y valerosos.
Por eso, cuando el Dragón Blanco apareció en el horizonte, en dirección a poniente, dos hermanos caballeros se pusieron al frente de una pequeña tropa y galoparon a su encuentro.
– ¿Quiénes son? -preguntó Morgennes al ver que se acercaban.
– Servidores de Dios-replicó Gargano.
– ¿Es decir?
– ¡Templarios!
Morgennes metió la mano bajo su camisa para buscar la cruz.
– Padre, me dijiste que fuera hacia la cruz… Veo venir a dos
caballeros con el pecho adornado por una gran cruz roja. ¿Debo ir hacia ellos? ¿Quieres que también yo sea como ellos, un caballero portador de la gran cruz roja? -preguntó.
Evidentemente nadie respondió.
– Mira -prosiguió Morgennes, señalándome a los caballeros-. Creo que mi padre hacía alusión a ellos al decirme que fuera hacia la cruz. Son caballeros de Dios.
– Los caballeros nunca sirven a nadie sino a sí mismos -dije yo.
– No aquí -dijo Gargano-. No siempre. No olvidéis que estamos en Tierra Santa, y que esta es una tierra en estado de excepción.
Los templarios se encontraban ya al alcance de la voz, y uno de ellos gritó:
– ¡En nombre de Dios, presentaos!
Thierry de Alsacia salió entonces del carro vestido con sus mejores galas. Su túnica, adornada con piedras preciosas, reflejaba los rayos del sol poniente y brillaba con mil fuegos. El conde levantó una mano enguantada de seda negra y dijo con voz firme:
– ¡Amigos! Nobles y buenos caballeros, ¿me habéis olvidado?
– ¡Tu nombre! -le espetó el templario que aún no había hablado.
– Thierry de Alsacia, conde de Flandes.
Los templarios bajaron sus lanzas y sus confalones barrieron el suelo.
– ¿Podemos saber adónde vais, con este extraño séquito?
– Junto a mi amada… -dijo el conde señalando el monasterio de Betania.
– ¡Por la Virgen! -exclamó el más joven de los templarios.
– ¡Cierra el pico! -le soltó el otro-. Venid, señor, os escoltaremos hasta las puertas del monasterio, donde os ofrecerán una buena acogida… y os darán una triste noticia.
– ¿Qué queréis decir? -preguntó Thierry de Alsacia, inquieto.
El templario le miró tristemente, sacudió la cabeza y murmuró:
– No me corresponde a mí informaros…
– Sor Sibila ha sido llamada por Dios -nos anunció la madre superiora del convento de Betania.
– ¿Cuándo? ¿Cómo?
– La semana pasada, mientras dormía… No sufrió -dijo la religiosa al destrozado conde de Flandes.
Luego la cólera reemplazó al dolor, y Thierry de Alsacia estalló como un huracán.
– ¡Dios la ha matado! ¡Prefirió llamarla al Cielo antes que ver cómo la reconquistaba!
No me atreví a decirle que, aunque había escrito algunos poemas, posiblemente no habrían dado ningún resultado. En todo caso, no habían convencido a Filomena de que me amara…
Luego el conde cambió nuevamente de actitud. No había ya en él ni rastro de cólera; solo un gran agotamiento.
– Es culpa mía -dijo-. Nunca debería haberme lanzado a una aventura como esta…
Sus ojos estaban llenos de lágrimas y nuevas arrugas surcaban su frente.
– Perdonadme por haberos arrastrado conmigo, amigos míos -continuó, dirigiéndose a nosotros-. Perdón, perdón. ¡Y tú, Dios, perdóname también! ¡Y tú también, Sibila, a quien prefiero viva y encerrada antes que muerta… e igualmente encerrada!
Hubiera querido convertirse en mujer. «Si pudiera -se decía- transformarme en una de ellas y permanecer, para el resto de mi vida, en este lugar donde resonaron sus pasos… ¡De qué me sirve ser un hombre, si es para estar lejos de mi Sibila!»
Nuestro pequeño grupo se instaló fuera del recinto de Betania, donde los hombres podían entrar pero no alojarse -ni siquiera pasar la noche-. Las monjas nos habían dado pan y un caldero de lentejas guisadas con tocino, que degustamos en silencio. De pronto, el conde apartó a un lado su plato, que no había tocado, y declaró dirigiéndose a Morgennes:
– Si quieres acercarte a estos hombres, a estos templarios, tienes que ser caballero… Y yo tengo el poder de armarte.
Morgennes dejó de comer y miró al conde, que prosiguió, con un brillo especial en los ojos:
– Te convertiré en el mejor dotado de todos los caballeros del reino, si…
¿Qué iba a pedir ahora Thierry de Alsacia, que esa misma mañana no había dudado en increpar a Dios?
– … ¡si me devuelves a mi amada!
Comprendí entonces que el fuego que brillaba en los ojos del conde no se debía ni a la fiebre ni al dolor, sino a la demencia. Este hombre estaba loco de atar.
– ¿Queréis que penetremos en el interior del monasterio para robar el cuerpo de Sibila? -inquirió Morgennes.
– ¿De qué cuerpo estás hablando? ¡Es solo un montón de huesos y carne que no me importa en absoluto! ¡Yo te hablo de su alma! ¡Devuélvemela, encuentra el modo de entrar en el Paraíso y saca de allí a Sibila!
Читать дальше