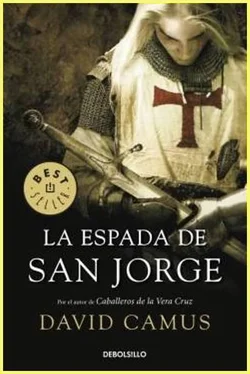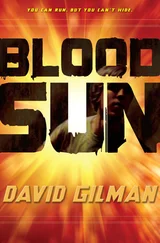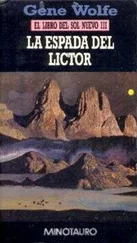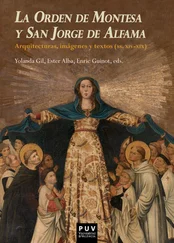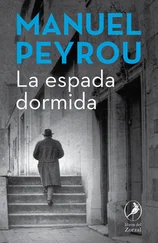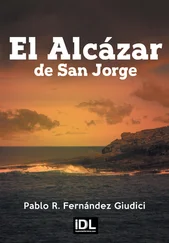– En su diario, Platón dice que vino aquí en busca de los últimos, y más poderosos, dragones. Los dragones fábula, llamados también draco fictio o dragones luna. Se les llama así porque pueden, como la luna, modificar su apariencia. Pero son más fuertes que ella, porque no se limitan a una media luna o a un disco. Pueden adoptar cualquier forma, comprendida la de un poema, una canción o la de cualquier obra de arte.
Gargano escuchaba, fascinado. María se acercó al esqueleto y recogió una copa, volcada en el suelo junto a él. Mostrándola a Gargano, continuó sus explicaciones:
– Nos encontramos en la gruta que inspiró a Platón su célebre mito de la caverna. Decidió volver aquí para morir, bebiendo esta copa de cicuta. Según estos papeles, había descubierto esta caverna durante una expedición geográfica y militar, dirigida por Cambises, de la que acabaría siendo el único superviviente. Según estos papeles, existe una salida muy cerca de nosotros, que da al mar Rojo. Al parecer, hay que atravesar un cementerio y la salida se encuentra justo detrás.
– ¿Un cementerio? Pero ¿quién puede estar enterrado aquí?
María agitó el fajo de pergaminos bajo las narices de Gargano.
– ¡Los dragones!

***
Nadie hubiera podido adivinar, en efecto, que en este lugar
se encontrara una puerta que, cerrada, permanecía
perfectamente oculta y era invisible.
Chrétien de Troyes,
Clig è s
Guillermo de Tiro se encontraba en su biblioteca, donde se pasaba los días consultando montones de obras desde que Amaury le había encargado que encontrara a la verdadera Crucífera. De pronto, una sombra cruzó la página que estaba leyendo. Creyendo que su vela se había apagado, levantó la cabeza. En ese momento, un viento frío le arañó la espalda, y su sillón y su mesa se pusieron a temblar. Temiendo que un espíritu maligno se hubiera introducido en la habitación, Guillermo empuñó su bastón con cabeza de dragón y lanzó un potente golpe, que se perdió en el vacío.
– ¡Nada!
Nada, excepto que acababa de derribar su vela. En el momento en el que la llama se apagaba, el suelo se agitó con una violenta sacudida. Tan violenta que Guillermo tuvo que agarrarse al escritorio para no caer, mientras en torno a él pergaminos, papeles y palimpsestos rodaban fuera de sus compartimientos, cajones y estanterías para esparcirse por el suelo en un triste revoltijo.
– Como si no hubiera bastante desorden -dijo Guillermo en voz alta para tranquilizarse.
Hubo un momento de calma, durante el cual reinó la oscuridad. Luego un viento helado recorrió la habitación, levantó la masa de papeles que yacían sobre el pavimento y los envió girando en torbellinos alrededor de Guillermo.
– ¡Por san Jorge! -exclamó este, aferrándose aún con más fuerza a su escritorio.
Una nueva sacudida sucedió a la primera, como si esta solo hubiera sido un aperitivo y la otra, el plato fuerte. Como un cuerpo viejo sometido a una dura prueba, la iglesia de Tiro crujió, gimió, aulló, pero no se rompió. Los muros se agrietaron, una parte del techo se derrumbó, el suelo se entreabrió, pero el armazón resistió el embate.
En la ciudad, a juzgar por los gritos que llegaban a oídos de Guillermo, no habían tenido tanta suerte; los lamentos de los hombres se mezclaban con los sollozos de las mujeres, los berridos de los niños con el estruendo de los edificios, en un anuncio de agonía, miseria y muerte.
– ¿El Apocalipsis? -se preguntó Guillermo.
Pero allí, agarrado a su escritorio, no encontraba respuesta. Una nube de polvo lo envolvió, por lo que juzgó preferible no quedarse. Pero ¿adónde podía ir?
– ¡Señor, ilumíname! -rogó, tosiendo.
Y Dios le respondió. Una fisura apareció en una de las paredes de su scriptorium, y un hilo, y luego un rayo de luz, inundó la habitación.
– ¡Aleluya! -exclamó Guillermo.
Sin soltar su precioso bastón, se arrastró hacia la fisura, que no dejaba de crecer, y por donde penetraba, iluminando la habitación, el resplandor de lo que él creyó que era un incendio. Pero aquello no era un incendio. Allí, en una habitación secreta, había un atril con un libro abierto, ¡un libro en llamas!
Guillermo se estremeció de horror y corrió a salvar la obra, pero se quemó los dedos al tocarla. Tras recuperar el aliento, se persignó y pronunció un doble paternóster. Las sacudidas -coincidencia turbadora- cesaron de repente, y poco a poco volvió la luz.
– ¡Milagro! -exclamó Guillermo-. ¡Gracias te sean dadas, a ti, oh Dios Todopoderoso!
Fuera, el sol brillaba con ardor renovado. Deseoso de hacerse perdonar, el astro volvía a calentar la tierra entumecida por el invierno, expulsando con sus rayos esa extraña y breve noche en la que había reinado una luna diabólica. La Cabeza y la Cola del Dragón, después de haberse besado, se separaban de nuevo. ¿Por cuánto tiempo?
– Ya lo veremos más tarde -se dijo Guillermo.
Ansioso por estudiar su descubrimiento, observó el libro en llamas. Un intenso calor se desprendía de él, y cuando Guillermo acercó de nuevo la mano, se quemó por segunda vez.
– ¡Imbécil! -se amonestó a sí mismo-. Pero ¿por qué el atril no arde? ¿Estará hecho de gofer? Dicen que esta madera es resistente al fuego.
Cogiendo una pequeña pluma blanca que oportunamente había ido a posarse sobre su escritorio, Guillermo la lanzó a las llamas, donde se carbonizó al instante.
– Interesante…
Sin perder la calma, apoyó el mentón en su bastón y reflexionó. Entonces se dio cuenta de que el techo de la pequeña alcoba no se había ennegrecido con las llamas del libro, lo que era absolutamente inusual.
– Muy interesante.
Además, el libro no se consumía.
– ¡Realmente interesante, sí!
Aquel no era un fuego normal.
– Probablemente el guardián del libro…
Sus ojos se habían acostumbrado por fin a la luz, y Guillermo miró alrededor y constató que las paredes, la bóveda y el suelo de la pequeña habitación eran cóncavos, como el interior de un huevo. Y lo que era aún más sorprendente, estaban totalmente decoradas. Había un mapa pintado, al estilo antiguo. Guillermo creyó reconocer, a la altura de su cabeza, a su derecha, una representación del Mediterráneo. De hecho, todo el mundo aparecía desplegado en él, y Guillermo lo contempló durante largos minutos, antes de colocar el dedo sobre su ciudad, Tiro, y de seguir un itinerario punteado que conducía desde allí hasta… Lydda: la ciudad donde había sido inhumado san Jorge, aunque nadie sabía dónde exactamente. A pesar de que entretanto se habían descubierto varias falsas tumbas; por desgracia, ninguna de ellas contenía a Crucífera -suponiendo que esta reposara junto a su difunto propietario.
Guillermo acababa de descifrar una inscripción en griego, justo sobre Lydda, en los arrabales de la ciudad. Una inscripción misteriosamente adornada con una cruz.
– ¡Por la Santa Iglesia! -exclamó.
Cerró los ojos, preguntándose por qué ahora. ¿Por qué aquí, y por qué él? Pues aquel era un descubrimiento increíble, capaz de dar -por fin- un vuelco a la historia que sería favorable a los francos.
Alejandro Magno, que según la leyenda había ordenado que se fabricara la espada Crucífera siguiendo procedimientos que, incluso en sus tiempos, eran ya muy antiguos y misteriosos, había llegado en su época a Tiro. ¿Era posible que hubiera ordenado igualmente la edificación de esta extraña alcoba en forma de huevó y del edificio que ahora hacía de iglesia?
Читать дальше