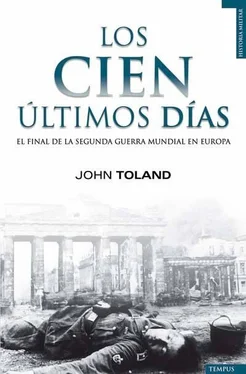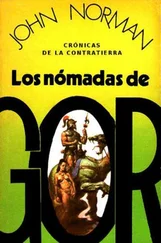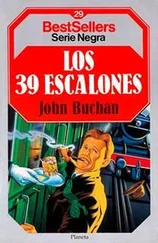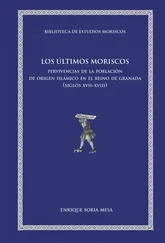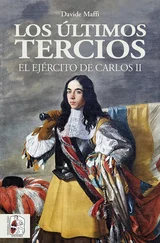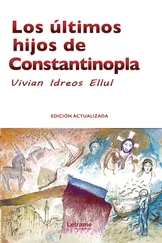– Me parece haberlo visto antes -dijo Churchill al comandante Thompson.
Era un retrato de la familia Herbert, que había visto en Wilton, y que se hallaba allí por haberse casado la hermana del príncipe Vorontsov con un miembro de dicha familia.
Lo mismo que en Livadia, todos los muebles, los aditamientos y el personal de servicio había sido llevado desde Moscú. Cuando el general Hastings Ismay, jefe de Estado Mayor de Churchill, entró en el palacio, reconoció a dos criados que solían servirle en el hotel Nationale, de Moscú. Al hacer éstos caso omiso de la sonrisa que les dirigiera, Ismay se sintió profundamente desconcertado, pero en cuanto hubieron quedado a solas, los dos sirvientes cayeron de rodillas y le besaron la mano, tras lo cual se incorporaron rápidamente y salieron de la estancia sin decir una palabra.
La víspera de la conferencia que debía decidir el destino de la Alemania de Hitler, los mismos nazis estaban aún juzgando a algunos hombres que habían intentado acabar con el Tercer Reich, y que habían fracasado. El Tribunal del Pueblo ya había condenado a varios centenares, acusados de complicidad en la conjura del 20 de julio. Entre ellos Karl Goerdeler, antiguo oberbürgemeister de Leipzig, el cual había escrito la carta secreta a los generales, en 1943:
«…Es un gran error creer que la energía moral de los alemanes se ha desvanecido. Lo cierto es que sólo se halla deliberadamente debilitada. La única esperanza de salvación reside en barrer definitivamente el terror y la clandestinidad, restableciendo la justicia y el gobierno adecuado, a fin de conseguir reactivar nuestra moral. No debe asombrarnos que el pueblo alemán tenga sed de justicia, de honradez y realismo para el futuro, como la tuvo en el pasado. Y como en el pasado, los pocos elementos degenerados que no lo querían, deberán ser mantenidos bajo control por el poder legal del Estado.
»La solución más práctica consiste en crear una situación, aunque sólo sea por veinticuatro horas, en que pueda decirse la verdad, restableciendo la confianza de que la justicia y el buen gobierno prevalecerán una vez más.»
Los procedimientos del 3 de febrero fueron presididos, como de costumbre, por Roland Freisler, presidente del Tribunal del Pueblo. Este era un hombre astuto, de palabra mordaz e indudable capacidad. Ardiente bolchevique en su juventud, había sido calificado por Hitler como «nuestro Vishinsky», y en los pasados seis meses se había hecho acreedor a tal título. Actuando como fiscal y juez, Freisler atacó, amenazó, ridiculizó, y cuando nada de esto dio resultado, vociferó con toda la potencia de sus pulmones. Su aguda voz podía oírse a buena distancia de la sala donde se celebraba el juicio contra Ewald von Kleit-Schmenzin, un propietario de tierras. Sin inmutarse, Kleist admitió con orgullo haber combatido siempre a Hitler y al Nacional Socialismo. Otros encartados escucharon estas declaraciones y desearon interiormente hacer frente al tribunal con igual dignidad.
Desconcertado ante las respuestas de Kleist, Freisler suspendió repentinamente su caso y reanudó el de Fabian von Schlabrendorff, un joven funcionario, abogado de profesión. Este no sólo había tomado parte en la conjura del 20 de julio, sino que colocó una bomba de tiempo en el avión de Hitler, en marzo de 1943, bomba que no llegó a estallar. Desde el día de su detención, Von Schalbrendorff había sufrido una serie de torturas que no le habían hecho confesar ni el nombre de uno solo de sus cómplices. Le habían apaleado con pesados garrotes, le clavaron alfileres en los dedos y le colocaron en las piernas unos artefactos en forma de tubo, forrados interiormente con púas, que se apretaban con un tornillo, punzándole y desgarrándole la carne.
Freisler comenzó por agitar una carpeta que contenía las pruebas contra Von Schlabrendorff, y gritó:
– ¡Eres un traidor!
Pero en ese momento sonaron las sirenas de alarma antiaérea y el tribunal suspendió apresuradamente la sesión. Los prisioneros fueron llevados a toda prisa, aherrojados de manos y piernas, al mismo refugio que ocupaba Freisler. Por encima, a unos diez mil metros de altura, casi mil fortalezas volantes de la Octava Fuerza Aérea norteamericana comenzaron a descargar sus bombas. Von Schlabrendorff oyó un estampido ensordecedor, y creyó que había llegado su fin. Cuando el polvo se disipó, vio que una gran viga había caído sobre un funcionario de los Tribunales, y sobre Freisler. Llamaron a un médico, pero Freisler ya estaba muerto. Cuando Von Schlabrendorff vio el cuerpo inerte de Freisler, aferrando aún la carpeta que contenía las pruebas, una amarga sensación de triunfo se difundió por todo su ser, y se dijo a sí mismo: «Los designios de Dios son inescrutables. Yo era el acusado, y él el juez. Ahora él está muerto y yo he quedado con vida.»
Los miembros de la Gestapo sacaron a Von Schlabrendorff, a Kleits y a otro acusado de la bodega, y los condujeron a la prisión de la Gestapo. Era aún mediada la tarde, pero el cielo ya estaba oscureciendo por el humo y las cenizas desprendidas de los incendios. Se veían llamas por todas partes, y hasta el mismo edificio de la Gestapo -a donde iban-, situado en el número 9 de la Prinz Albrechtstrasse, se hallaba incendiado. Pero el refugio antiaéreo había sido levemente afectado, y allí introdujeron a Von Schalabrendorff. Cuando éste pasaba ante otro prisionero, el almirante Wilhelm Canaris -antiguo jefe del Servicio de Inteligencia, y conspirador desde hacía mucho tiempo contra Hitler-, se detuvo para gritar:
– ¡Freisler ha muerto!
La buena nueva circuló entre los demás prisioneros: el generaloberst Franz Halder, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército; el magistrado Carl Sack, y otros más. Con un poco de suerte, los aliados les liberarían antes de que se llevase a cabo el próximo juicio.
En el palacio Livadia, Roosevelt pasó una noche tranquila, descansando. Al día siguiente, en el soleado porche que daba al mar, se entrevistó con sus consejeros militares para una breve consulta antes de que los Tres Grandes se reuniesen esa misma tarde. El almirante William Leahy dijo que todo estaban de acuerdo en que Eisenhower debía comunicarse inmediatamente con el Estado Mayor General soviético, y Marshall manifestó que hacerlo por intermedio de los jefes de los ejércitos aliados conjuntos, como querían los ingleses, no era práctico en esos momentos, ya que exigiría una gran pérdida de tiempo, y los rusos se encontraban ya a sólo sesenta kilómetros de Berlín.
Los jefes militares aliados se disponían a marcharse, cuando el embajador Harriman se acercó al porche en compañía de Stettinius y de tres funcionarios del Departamento de Estado: Freeman Matthews, Charles Bohlen y Alger Hiss. Stettinius exhortó a los militares a que se quedaran para escuchar la postura del Departamento de Estado en el aspecto diplomático. Asesorado y aconsejado con frecuencia por Matthews, Stettinius enumeró los temas que a su entender debían estudiar los Tres Grandes. Los más importantes eran: el de Polonia, el establecimiento de una organización de Naciones Unidas, la actitud respecto a Alemania, y el allanamiento de diferencias entre el Gobierno chino y los comunistas. El único que no tomó parte en la discusión fue Hiss. [7]
Roosevelt se mostró de acuerdo en que el Gobierno de Lublin no debía ser reconocido, y pidió un informe sobre Polonia, para entregárselo a Churchill y Stalin.
Stalin había llegado aquella misma mañana, después de un tedioso y cansado viaje en ferrocarril desde Moscú. A las tres de la tarde, cuando iba camino de la primera reunión plenaria de Livadia, Stalin se detuvo ante el palacio de Vorontsov para cumplimentar a Churchill. El dirigente soviético expresó su optimismo acerca de la marcha de la guerra. Alemania estaba quedándose sin pan y sin carbón, y su red de transportes se estaba desmoronando.
Читать дальше