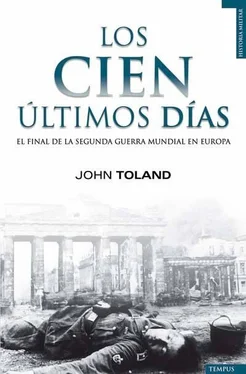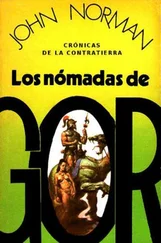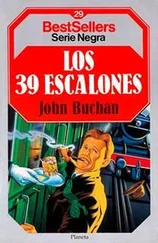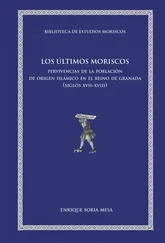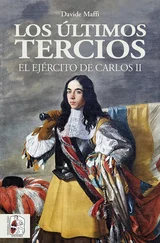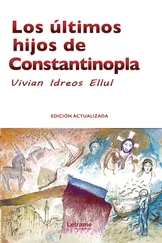– El tiempo es nuestro aliado -añadió el Führer.
Luego explicó que por ese motivo había decidido que el grupo de ejército Kurland permaneciese en Letonia. ¿Acaso no era evidente que cuando los ingleses y los norteamericanos se uniesen a los alemanes, aquella fuerza sería una valiosa cabeza de puente para un ataque conjunto contra Leningrado, de la que sólo le separaban quinientos sesenta kilómetros? ¿No era también lógico que cada festung en el Este sería un trampolín para la cruzada germano-británico-americana contra el judaísmo y el bolchevismo?
Ese ataque continuo, aseguró Hitler, lleno de excitación, estaba muy próximo a llevarse a cabo. Con un lápiz rojo el Führer subrayó un informe del ministerio de Asuntos Exteriores, acerca de las disputas internas existentes entre Estados Unidos y Gran Bretaña.
– ¡Lean esto, esto y esto! -exclamó.
Se advertía que en los países aliados la gente cada vez se oponía con mayor fuerza y no tardarían en solicitar la paz con Alemania y la guerra contra el enemigo común, la Rusia comunista. La voz de Hitler se elevó apasionada cuando recordó a los que le escuchaban que en 1918 la Patria había sido traicionada por el Estado Mayor General. De no ser por su prematura rendición, Alemania hubiese logrado una paz honrosa, y no se habría producido el caos que siguió a la guerra, ni la depresión económica, ni las tentativas comunistas de adueñarse del país.
– Esta vez -aseguró Hitler-, no nos rendiremos cinco minutos antes de la medianoche.
Capítulo tercero. Esta conferencia puede ser trascendental
Las predicciones de Hitler, de que las querellas entre británicos y norteamericanos aumentarían, no se basaban en especulaciones carentes de fundamento. Lo mismo que en 1944, los ingleses querían que se llevase a cabo una ofensiva única por el Norte, contra Alemania, en tanto que los americanos insistían en la conveniencia de realizar una ofensiva de mayor amplitud. Una vez más, Eisenhower halló la solución intermedia: Montgomery desempeñaría el papel principal, dirigiendo el ataque más importante, mientras que Bradley lanzaría una ofensiva secundaria desde el Sur. Como antes, la solución equitativa no hizo más que disgustar a las dos partes.
Durante la segunda entrevista de jefes conjuntos, que se llevó a cabo en Malta, el 31 de enero, Bedell Smith leyó un telegrama de Eisenhower en el que aseguraba que aún proyectaba dejar que Montgomery cruzase el Rhin por el Norte, «con un máximo de fuerzas y total determinación», antes de esperar a que Bradley y Devers se aproximasen al río, pero añadió que eso sólo se haría cuando «la situación en el Sur me permita reunir las fuerzas precisas, sin incurrir en riesgos innecesarios».
Brooke quedó desilusionado. Para él el mensaje no era más que otra tentativa de complacer a ambas partes, creando desconcierto donde ya reinaba bastante confusión, y se convenció más aún de que Eisenhower era un jefe de segundo orden. Aquella noche escribió en su Diario: «Así pues, estamos otra vez atascados.»
Hubiera resultado interesante conocer el punto de vista de Marshall en los días referidos, pero éste no llevaba Diario. En realidad, rara vez discutía semejantes problemas con sus ayudantes. En cierta ocasión, dijo al general John E. Hull, el relativamente joven jefe del Estado Mayor, que nunca escribiría un libro, ya que prefería no hablar abiertamente sobre ciertas personas.
Una de las mayores decepciones de Marshall fue el no haber sido designado como comandante supremo en Europa. Churchill lo hubiera preferido, pero Roosevelt, aconsejado por Leahy, King y Arnold, decidió que se le necesitaba más en el Alto Mando militar de Estados Unidos. Marshall, por su parte, recomendó a un notable aviador, su antiguo jefe de operaciones, el teniente general Frank M. Andrews, pero éste resultó muerto en un accidente de aviación ocurrido en Islandia, y el segundo propuesto por Marshall fue Dwigt D. Eisenhower, un general de brigada relativamente desconocido en la época del ataque de Pearl Harbour. Algunos afirmaban que Eisenhower se limitaba a repetir lo que decía Marshall. Los más allegados, como Hull, manifestaban que si bien ambos habían sostenido una relación como de padre a hijo, Marshall nunca se mostró autoritario, lo cual queda confirmado al leer los frecuentes mensajes que los dos generales intercambiaron. Eisenhower y sus ayudantes tomaban las decisiones casi siempre con la aprobación de Marshall. E incluso cuando estaba en desacuerdo, el jefe del Estado Mayor parecía preguntar, en lugar de criticar.
Aunque Marshall se mostraba tan imperturbable como siempre en las entrevistas de Malta, lo cierto es que ocultaba a duras penas una creciente irritación contra los ingleses, por su falta de confianza en Eisenhower. Temía Marshall que esto diese motivos a los británicos a realizar lo que tanto deseaban: colocar junto a Eisenhower un ayudante que mandase todas las operaciones de tierra. Los ingleses habían manifestado que de ese modo Eisenhower quedaría más libre de desempeñar su papel de comandante supremo. Marshall siempre se opuso a tal proyecto, y sólo pocos días antes había dicho a Eisenhower: «Mientras yo sea jefe del Estado Mayor, no consentiré que le endosen a usted un comandante de operaciones terrestres.»
Brooke se disponía a acostarse aquella noche, cuando Beddell Smith se detuvo a charlar un rato con él. Tras unos momentos de conversación intrascendente, Brooke preguntó si Eisenhower era «lo suficiente enérgico» para ser comandante supremo. Esto llevó a Smith a sugerir que ambos hablasen abiertamente, de hombre a hombre. Brooke había comenzado con el tema, y prosiguió diciendo que tenía grandes dudas acerca de Eisenhower, debido a que éste prestaba demasiada atención a los deseos de sus comandantes. Smith replicó que Eisenhower mandaba un grupo de generales caracterizados por su individualismo, y que hombres como Monty, Patton y Bradley no podían ser manejados más que con una mezcla de energía y diplomacia.
Esto no convenció en absoluto a Brooke, quien dijo que Eisenhower había cambiado muchas veces de opinión, en el pasado, influido por terceras personas. Sin duda se hallaba singularmente capacitado para suavizar las diferencias de los Aliados, pero precisamente por su simpatía con el punto de vista de todos, resultaba sumamente susceptible de aceptar la opinión del último hombre con quien hablaba. Smith replicó que era mejor dejar el asunto de la competencia de Eisenhower en manos de los jefes del Mando Combinado. Brooke respaldó prontamente este parecer, y admitió que Eisenhower tenía numerosas y excelentes cualidades ¿Acaso él mismo no había aprobado su designación como comandante supremo, en un principio? Lo único que esperaba era que Smith comprendiese la necesidad que había de concentrar los refuerzos en el Norte, no permitiendo que Bradley iniciase una ofensiva secundaria contra Francfort, que podría terminar convirtiéndose en una operación fundamental. Los dos hombres se despidieron algo más tranquilos. Brooke confiaba que Smith, el ejecutor de los planes de Eisenhower, se hallase de acuerdo con él en los asuntos principales. Smith estaba seguro de que Brooke consideraba ya a Eisenhower como el hombre más capacitado para el cargo de comandante supremo. Sin embargo, ambos estaban equivocados en sus presunciones.
Durante la ceremoniosa cena que previamente se había celebrado aquella misma noche en la Gobernación, Edward Stettinius Jr. -el reciente sustituto de Cordell Hull, que se hallaba enfermo, y el segundo secretario de Estado más joven de Estados Unidos, a sus cuarenta y cuatro años- había sostenido un cambio de impresiones con Winston Churchill. Para decirlo con mayor exactitud, Stettinius había sido objeto de un violento ataque verbal por parte del primer ministro inglés. En el cáustico lenguaje que Churchill solía emplear -y que los secretarios que transcribían sus conversaciones se encargaban de atemperarle preguntó qué demonios intentaba al criticarle públicamente su postura acerca de Italia. Harry Hopkins, el consejero jefe de Roosevelt, ya había advertido a Stettinius que Churchill les iba «a vapulear» en ese aspecto. De todos modos, el nuevo secretario de Estado no estaba del todo preparado para el violento ataque del primer ministro. Stettinius era un hombre de aspecto imponente, con su cabello plateado y sus espesas cejas oscuras, y había desempeñado con eficacia el puesto de presidente de la «US Steel Corporation», con una retribución de cien mil dólares anuales. Mientras estudiaba en la Universidad de Virginia, se había dedicado a enseñar en las escuelas dominicales y a leer la Biblia en los momentos libres a las congregaciones de montañeros. Ya entonces ni fumaba, ni bebía, ni practicaba deporte alguno, y a pesar de ello contaba con las simpatías suficientes como para que resultase elegido jefe de su clase. Era sincero, honrado y no tenía ambiciones políticas, contentándose sólo con el deseo de servir a su patria…, lo cual hizo por la suma de un dólar al año. Pero esto no bastaba para hacer de él un secretario de Estado competente. Lanzado a los complejos asuntos internacionales con escasa preparación, no se hallaba en condiciones de competir con gentes avezadas en la política, como eran Churchill, Eden, Stalin y Molotov.
Читать дальше