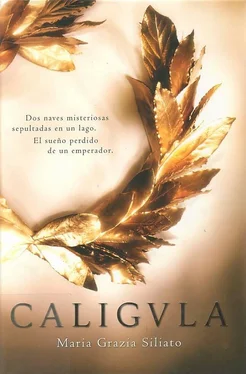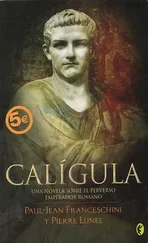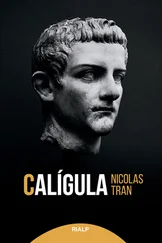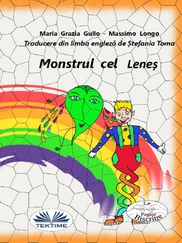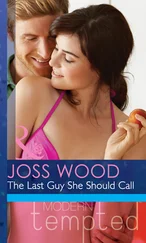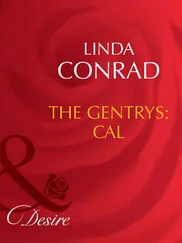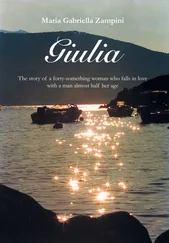El emperador notó una sacudida física, como si la mesa se hubiera tambaleado. «Un cobarde inútil -pensó, furioso-, una familia que ha vivido de conspiraciones y conjuras desde los tiempos de Catilina. Algún traidor lo ha avisado de que estaba a punto de destituirlo y él planea un golpe de Estado con esas legiones mal dirigidas.» Contempló la firma de aquel hombre, contempló los nombres de los otros cinco, y era como ver sobre la mesa sus cabezas ya cortadas.
El espía esperó a que él valorase lo que había leído y luego continuó:
– No sabemos a quién debía entregar el correo el mensaje en Roma. La dirección solo estaba en su cabeza. Pero hemos tenido suerte. -Sonrió-. Getúlico, quizá para garantizar que era él quien había escrito la carta, mandó de vuelta, junto a su mensaje…, mira, Augusto…, la carta que había recibido de Roma. -Le tendió una fina y elegante hoja de papiro-. No sabemos quién la ha escrito porque no está firmada; solo lleva una inicial. Quizá tú puedas descubrirlo.
El emperador cogió la hoja, pero decidió reservársela para más tarde y la dobló: ese nombre romano debía permanecer más oculto que ningún otro. Elogió con calma la empresa del informador y este lo tranquilizó:
– El correo y su caballo cayeron a un profundo barranco.
El instinto sugirió al emperador recompensarlo él mismo de sus fondos privados. Y experimentó un leve malestar, porque hacía más de tres años que no manejaba dinero.
Después se encerró en la habitación, mientras el irreprochable espía se marchaba sin hacer ruido. Se sentó, cogió aquella arrugada hoja anónima que había llegado a Maguncia procedente de Roma y que volvía a Roma de un modo sin duda no deseado por su autor. Sonrió. «Ahora estás despertándote y esperas qué llegue el correo.»
Mientras sonreía y estiraba la hoja, sus ojos descendieron hasta la inicial de la última línea: una complicada rúbrica en torno a la letra L escrita en cursiva, tan estrambótica que cualquiera que la hubiese visto una vez no podía olvidarla. Y él la había visto al final del contrato de matrimonio entre su difunta hermana Drusila y ese vil patricio al que ella había amado: Emilio Lépido. Sus pensamientos se interrumpieron.
Cerró los ojos y respiró hondo. Su mente recuperó lentamente la lucidez después de aquel suspiro demasiado largo. El nido de la absurda conjura estaba dentro de la familia. El viudo Lépido, para legitimarse, planeaba casarse con la infame hermana de la difunta, la que se llamaba Agripina y se había lamentado por la herencia. Puesto que, pese a todo, esta tenía unas gotas de la sangre de Augusto, el vanidoso Lépido pensaba que encontraría cómplices.
«La escuela de Sertorio Macro: cualquier patricio con un antepasado notable piensa que el imperio es una presa que se puede cazar», se dijo el emperador con un sarcasmo lleno de rabia. Pero sentía arcadas. Luego, sus pensamientos se ordenaron: en Roma, controlada por los pretorianos y los guardias germánicos, no podía moverse nadie; el único riesgo real, la tormenta de una guerra civil solo podía nacer allá arriba, entre aquellos hombres armados que estaban en la frontera.
Aquella mañana no quiso ver a nadie. A través de la puerta cerrada ordenó que le dejaran una comida frugal en la sala contigua. Pero no pudo ni tocarla y volvió a su mesa. Imaginaba con lúcido horror lo que significaría, para todo el imperio, conocer el escándalo de semejante traición familiar. Pensó, en una asociación de ideas totalmente involuntaria, que Augusto debía de haber vivido en soledad momentos similares. Después se dijo: «La empresa no ha sido concebida por esos tres pobres cerebros». Era cosa de inspiradores ocultos, que habían escogido inteligentemente a los ejecutores: acabara como acabase, el golpe a su imagen era brutal. «Hasta su hermana y su cuñado quieren matarlo», habrían dicho sus enemigos.
Caminaba arriba y abajo, de la mesa a la puerta. Recordó las caras y las historias de los tribunos que estaban al mando de aquellas ocho legiones alejadas de Roma. De pronto vio el rostro de Servio Galba como si hubiera entrado en la habitación y fue el primer instante de alivio total en aquellas horas angustiosas. Inmediatamente tomó una decisión. Reunir a los traidores, aplastarlos antes de que se movieran, poner esas legiones en manos de Galba.
Entretanto, Calixto, preocupado, pedía ser recibido. Al emperador, el instinto le dijo que se negara. Pensó, en cambio, con una sensación de sólida confianza, en el tribuno militar Domicio Corbulo -el hermano de Milonia- y lo convocó secretamente en el Palatino en plena noche. Con él, unas palabras fueron suficientes.
– Roma te la controlo yo -prometió.
El emperador le dio un mensaje para la intranquila Milonia, y mientras lo hacía comprendió que la quería de verdad. En cuanto empezó a clarear, antes de que Roma despertase, salió de la habitación, convocó al comandante de los augustianos y anunció que partía inmediatamente hacia las sagradas fuentes del Clitumnus, en Umbría. Le gustaba viajar, lo hacía con frecuencia y de forma improvisada; la villa de Umbría junto a aquel antiguo santuario en el bellísimo manantial rodeado de sauces- era todos los años destino de unas breves vacaciones, de modo que su marcha no alarmó a nadie.
Ordenó a Lépido que partiera con él; hizo decir a su hermana que los siguiera cómodamente con el grueso de la escolta. Ellos, desconcertados pero sin sospechar nada, obedecieron. E inmediatamente salió de Roma con la escolta ligera de sus pomposos augustianos. Pero nadie se percató de que horas antes, en el corazón de la noche, también se había puesto en camino un buen número de sus hercúleos jinetes germanos.
Llevando consigo a Lépido -al principio sorprendido de ver aparecer a su alrededor a aquellos temibles germanos, luego cada vez más exhausto y aterrorizado a medida que se daba cuenta de que no lo llevaban a la dulce Umbría, sino a quién sabe qué lugar del norte, más allá de las imponentes y gélidas montañas, los Alpes infames frigoribus, de que en la práctica era un prisionero, pues se le impedía comunicarse con nadie-, el joven emperador inició una marcha a caballo que solo los guardias germánicos fueron capaces de seguir, mientras que muchos augustianos se quedaban atrás.
Conforme avanzaba, ordenaba en cada torre de señalización que no transmitieran mensajes, con el pretexto de realizar una inspección secreta, y dejaba a un guardia. Se presentó en Maguncia de modo totalmente inesperado. Era mediodía. Getúlico estaba conversando perezosamente con sus tribunos cuando un estruendoso grupo de germanos irrumpió al galope por la puerta meridional del castrum, arrollando a su paso a los indolentes y distraídos centinelas. En unos instantes, apartando a cuantos se interponían en su camino, invadieron la explanada situada ante el praetorium y, casi antes de que el estupefacto Getúlico tuviera tiempo de volverse, la masa de los bárbaros jinetes se abrió en abanico y en medio, entre las enseñas enarboladas por los abanderados, apareció el emperador.
Getúlico se quedó aturdido mirando, como si fuera la aparición de un dios. Sin embargo, lo que vio un instante después lo paralizó de terror. Uno de los jinetes germanos entró en el patio con violencia; con la mano izquierda tiraba por las riendas de otra montura, sobre cuya silla se mantenía a duras penas un hombre vestido con ropas romanas. El germano, dando un fuerte tirón con la derecha, frenó a su caballo, que se encabritó; el caballo que lo se guía se detuvo bruscamente y el romano que lo montaba cayó al suelo e intentó levantarse jadeando. Getúlico vio que tenía las manos atadas y que, enfangado, aterrorizado, con la ropa desordenada, era Lucio Vitelio, su cómplice. El emperador, sin perder tiempo desmontando del caballo, ordenó a los guardias germánicos que arrestaran a Getúlico y a los cinco tribunos citados en la carta.
Читать дальше