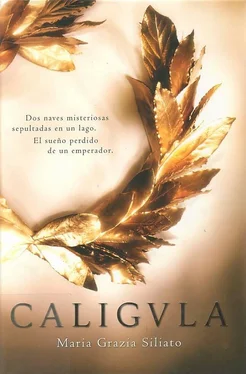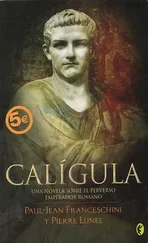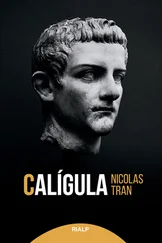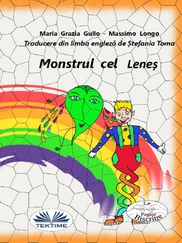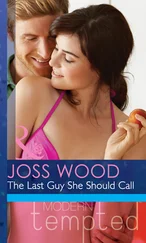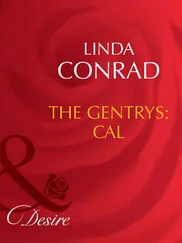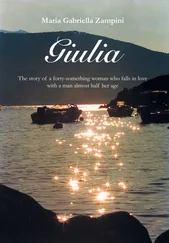Los demás vieron que el emperador, sin detenerse, se había vuelto y había echado un vistazo a su espalda. Contuvieron la respiración. El emperador reconoció a Quereas y continuó andando tranquilamente. Quereas lo seguía, pero estaba todavía demasiado lejos.
Con un sobresalto de ansiedad, alguien preguntó:
– ¿Dónde están los germanos?
– Los ha mandado él fuera -le respondieron en un susurro.
Mientras, Quereas seguía al emperador con paso cada vez más apresurado. A los conjurados les pareció que sus zapatos hacían muchísimo ruido. El emperador también caminaba deprisa, como siempre, y no había vuelto a mirar atrás. La respiración de los que espiaban se interrumpió. La imponente sombra de Quereas dio un salto, silenciosa como una fiera, con el brazo levantado, detrás del emperador y le clavó el cuchillo en la espalda hasta el mango. El emperador perdió el equilibrio, se tambaleó ostensiblemente. Al instante, a los cerebros de los conjurados llegó el pensamiento: «¡Le ha dado! ¡Que lo mate enseguida!».
Pero el emperador seguía en pie y se volvió. La sombra de Casio Quereas, sin pronunciar una sola palabra, levantó de nuevo el cuchillo y, desde lo alto de su mole, bajó el brazo con violencia, pero el joven emperador lo esquivó precipitadamente. Intentó gritar. Retrocedió, se oyó su voz entrecortada:
– ¿Qué haces?
Quereas sabía atacar, no había hecho otra cosa en su vida, pero era un animal pesado; y el emperador era joven, simplemente tenía que llegar al fondo del criptopórtico.
– Mátalo, mátalo ya -dijo, jadeando, Asiático.
Inesperadamente, el emperador empujó a Quereas con fuerza, consiguió estrellarlo contra la pared mientras por segunda vez clavaba el cuchillo en el vacío. La hoja cortó el aire.
– Ha fallado -dijo otro con un gemido-. Vayámonos.
Vieron al emperador huir dando un salto hacia la salida del criptopórtico. Vieron que, desde allí, un militar corría hacia él. Se quedaron petrificados de terror. Luego, como un relámpago, vieron que aquel militar no corría para acudir en ayuda del emperador, corría para agredirlo: su cuchillo apuntaba contra él. Y el emperador no llevaba armas, y ahora estaba atrapado en aquel reducido espacio.
Finalmente, los dos agresores se le acercaron a la vez, y él estaba en medio.
– No puede escapar -anunció Asiático entre dientes.
Los dos hombres se movían ahora con prudencia, orgullosamente seguros de tenerlo acorralado; así se actuaba también con los osos y los jabalíes.
Un destello de luz iluminó el rostro del segundo agresor: era el despiadado julio Lupo, con su arma, sonriente; así era la cara del hombre que estaba matando a un oso o un jabalí. El emperador movió los brazos para abrirse paso hacia el atrio, pero no tenía esperanzas, no se veía a nadie más. El cuchillo de julio Lupo entró horizontal, a traición, no como en la guerra sino como en las peleas, a la altura del estómago, y el emperador se inclinó; detrás de él, Quereas le asestó otro golpe que lo alcanzó con una fuerza bestial, porque sus rodillas cedieron. Y él, Cayo César, el tercer emperador de Roma, cayó de rodillas y se dio de bruces contra el pavimento.
No lo tocaron más. Sus manos se deslizaron sobre el suelo. Al caer, el anillo sigillarius chocó con el mármol y el engaste móvil con el ojo de Horus se rompió. De repente, un borbollón de sangre salió de su boca y se extendió por el suelo. Los dos se quedaron mirándolo.
Quereas sentenció profesionalmente, en voz baja: -Está muerto.
En el atrio, Valerio Asiático ordenó en un susurro, pero con tremenda dureza:
– Fuera de aquí todos.
Obedecieron en silencio, se dispersaron. No se oían otras voces. Seguía sin aparecer nadie.
– ¡Te quiero! -gritó Milonia, y su voz desesperadamente alta resonó entre las paredes.
Corría precipitadamente: se abalanzó sobre el caído, lo abrazó, vio la sangre, le estrechó la cabeza entre las manos.
– Escúchame: yo siempre te he amado, incluso cuando tú ni siquiera me veías… Voy contigo…
Le acariciaba el cabello, intentaba verle la cara.
Quereas se detuvo para mirar, atónito, la aparición y ordenó a Julio Lupo que matara inmediatamente a la saga, la hechicera, la peligrosísima mujer del emperador asesinado. Le clavaron el cuchillo en la espalda, pero ella no se dio cuenta. De rodillas, continuaba hablándole solo a él, acariciándolo con manos que se manchaban de sangre.
– Te amo, seguiré amándote dentro de siete mil años.
Quereas dijo que estaba loca.
– ¡Hazla callar! -ordenó.
Julio se inclinó sobre ella, introdujo la mano izquierda en la masa enmarañada de cabellos y, apretando con todas sus fuerzas, tiró de la cabeza hacia atrás hasta dejar el cuello al descubierto. Y mientras desde el fondo de este último suspiro ella seguía gimiendo: «Te quiero…», él clavó hasta la empuñadura la sica, el puñal corto de los asesinos de arma blanca, bajo la oreja izquierda y acto seguido, sin vacilar, desplazó la afiladísima hoja hacia la derecha. La voz se desmenuzó en un borboteo, la sangre manó atropelladamente, el puñal golpeó el hueso de la mandíbula debajo déla otra oreja; y Julio lo extrajo con soltura, casi con elegancia, chorreante, mientras su fortísima mano izquierda arrojaba al suelo el cadáver.
Miraron los últimos movimientos convulsos de las manos, los labios entreabiertos, los ojos poniéndose en blanco tras la hendidura de los párpados, la sangre extendiéndose a raudales sobre el brillante mármol.
– Ha quedado la pequeña bastarda -dijo de pronto Quereas, como si se hubiese olvidado de lo esencial.
Julio Lupo limpió la hoja por los dos lados con la seda de un escaño y guardó el arma en la vaina.
– Ya he mandado a alguien -contestó a Quereas sin mirarlo, con la calma insolente del subordinado que ha demostrado ser más eficiente que el jefe.
Al cabo de un momento, efectivamente, llegó el ejecutor.
– Le hemos estampado la cabeza contra la pared -informó-. Una rana…, se ha partido como un huevo. Todo el cerebro sobre la pared…
Quereas lo interrumpió:
– ¡Vamos! Está muerto. Viene gente, vayámonos.
Mientras se volvía, vio al joven Helikon corriendo como un loco hacia ellos, con los brazos extendidos.
– El cachorro egipcio -masculló entre dientes-, el catulus.
Había visto a otros acercarse a él así y, si tenía el cuchillo en la mano, caminaban hacia una muerte segura. Esperó que Helikon se abalanzase, pero Helikon no lo miraba a él, solo veía las vestiduras imperiales en el suelo y el cuerpo boca abajo que las llevaba, y el charco rojo oscuro de sangre sobre el mármol. Así que Quereas no tuvo más que colocar firmemente el cuchillo en su camino: el muchacho se clavó toda la hoja, con los brazos abiertos, sin proferir un grito.
Quereas sacó la hoja tirando con violencia hacia arriba y agrandó el corte. El cuerpo del muchacho rodó sobre el mármol. Julio Lupo se había detenido para mirar.
– Ahora sí, vayámonos -dijo Quereas. El atrio se quedó vacío.
Pero del exterior llegaba una multitud corriendo atropelladamente: eran los guardias germánicos, los Germani Corporis Custodes. Encontraron al emperador muerto en el suelo, sobre un charco de sangre. Se precipitaron en busca de los asesinos y mataron a todos los que encontraban, salvajemente, porque los conjurados ya habían huido a alejadas estancias del palacio. Consiguieron matar a tres senadores implicados en el complot; luego llegó la orden de detenerse y ellos, disciplinadamente, obedecieron todos a una. No sabían que, pese a su obediencia, los llevarían a lejanos mercados de esclavos, los echarían a combatir en la arena. El hombre que dio aquella orden era el prefecto Cornelio Sabino, el ex gladiador, el hombre en quien Cayo César había confiado hasta el último día de su vida. Y cuando vio a los germanos firmes, mandó a los hombres de las cohortes pretorianas:
Читать дальше