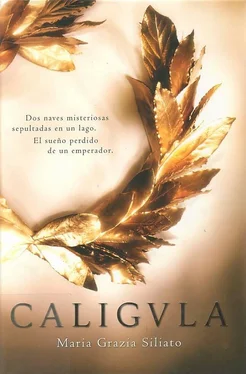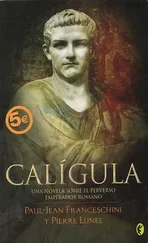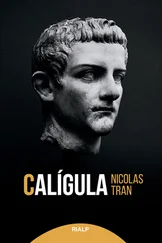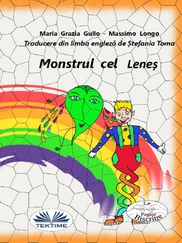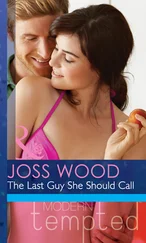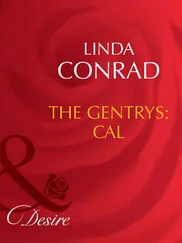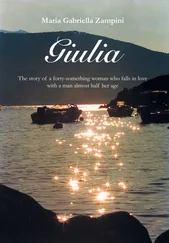Pero al final Helikon preguntó:
– ¿Qué escribirán de tu proyecto de paz?
Al emperador se le contagió la ansiedad: su nuevo mundo era frágil, podía disgregarse, igual que la sangre mana, sin dolor, de una vena cortada. Ellos, y su recuerdo, estaban en manos de personas desconocidas que quizá aún no habían nacido.
– Temo a los escritores -dijo Helikon, como si le quitara los pensamientos-. Escuchan a los testigos de los hechos, pero después los cuentan a su gusto: a uno lo hacen callar, a otro lo hacen hablar demasiado. Luego llegan otros escritores, leen lo que han contado los primeros, lo interpretan también a su manera y lo reescriben. Y así una y otra vez. Los griegos y los romanos han escrito mucho sobre Egipto, pero yo he visto que lo han transformado en lo que no había sido nunca.
– Tienes razón -contestó el emperador-. Mira esto.
Sobre una ménsula conservaba -ligeros rollos de papiro protegidos por sus estuches- las primeras copias de las famosas obras de Salustio: I ugurtha, Catilina, las Historiae…
Salustio, nacido en Amiterno, había poseído en Roma una residencia suntuosa, un auténtico museo de rarísimas esculturas rodeado de jardines, los llamados Horti Sallustiani. Todos decían que había conseguido semejante belleza porque había ejercido con codicia y sin prejuicios el cargo de gobernador en la provincia de África. Pero había sido también un escritor casi inigualable y gran amigo de Augusto. Para celebrar la conquista de Egipto, había construido -a fin de que Augusto se asomase- una balaustrada de originales mármoles de Oriente, con esfinges egipcias y volutas de hojas de acanto, anticipándose dieciocho siglos al napoleónico estilo retour d'Egypte.
– Y sin embargo -dijo el emperador-, en todos sus bellísimos escritos no puedes encontrar nada, absolutamente nada, sobre las destrucciones llevadas a cabo a lo largo del Nilo, sobre las muchedumbres hambrientas que vi agonizar, con mi padre, bajo los soportales de Alejandría.
¿Dónde estaba, entonces, la verdad en un historiador? ¿Cuántas cosas consciente o inconscientemente falsas caían sin control, como gotas de tinta sobre la hoja de papiro, en las palabras que iba eligiendo?
Damnatio memoriae
Eran los últimos, fríos días de noviembre. Valerio Asiático pensaba, con una ansiedad cada vez mayor: «No tiene ni treinta años… ¿Cuánto tiempo tendremos que soportarlo? No es un viejo, como era Tiberio; y todas las mañanas nosotros esperábamos oír que había muerto. Este adquiere experiencia de día en día, su mente funciona. Dentro de unos años, de unos meses, nadie podrá destruirlo; y del Senado, de las antiguas familias ya no quedará nada». Estas angustias eran alternativamente agudizadas o aplacadas por las noticias de ciertas noches imperiales disolutas. «Lo que está pasando es increíble, si es cierto…», pensaba Asiático, pero las informaciones eran confusas, fantásticas, imprecisas. Y decidió: «Ha llegado el momento. Ahora o nunca».
Con gran cautela, reunió a unos pocos fieles en una villa suburbana de su propiedad anunciando una comida a base de exquisita raza. Pero en la villa, apenas amueblada, solo había algunos viejos y leales esclavos de familia un poco sordos, dirigidos por la incorruptible nodriza del senador. Así que, cuando apareció un sencillo plato de perdices en salsa, el acostumbrado vino de Minturno, pan caliente, las primeras olivas y quesos caseros de pastor, y las puertas del triclinio estuvieron cerradas, y los invitados constataron que debían servirse solos, todos comprendieron, con un profundo estremecimiento físico, que lo que habían previsto al recibir aquella invitación se estaba materializando: una inexorable cita con la muerte.
Sin embargo, la cuestión era tan grave y peligrosa que por unos instantes nadie se atrevió a mencionarla y, lanzándose miradas, se susurraron uno a otro trivialidades mientras empezaban a trocear las grandes perdices traídas de las colinas de Corfinio. Y pensaban en aquel joven, solo allá arriba, en los palatia imperiales, a cuyo alrededor ya estaba dando vueltas la muerte, como un perro al que han soltado de noche en un jardín.
Hasta que por fin Valerio Asiático declaró, pillándolos a todos por sorpresa:
– El momento más importante será inmediatamente después. Os he llamado por eso. -La voz baja, sin miedo y durísima, entró como un cuchillazo en sus pensamientos. El los miró mientras, con la boca llena, masticaban y dijo-: No nos engañemos: no tendremos tiempo para celebrarlo. -Todos levantaron la cabeza del plato y se apresuraron a tragar-. En esas primeras horas, los populares estarán aturdidos por el golpe -profetizó-. No habrá ningún poder por encima de nosotros; nadie podrá impedirnos hacer nada. Nos reuniremos inmediatamente. E inmediatamente pronunciaremos la sentencia de damnatio, mientras su cuerpo está todavía caliente.
La damnatio memoriae -condenar, borrar el recuerdo de un hombre y de sus obras de la historia de todos los siglos futuros- era para el Senado romano, después de la muerte física, la más vengativa e irreparable, casi mágica, arma política.
Las perdices quedaron abandonadas en los platos.
– Inmediatamente, en toda Roma deberá desencadenarse la furia -ordenó Asiático-. Vuestros siervos, los clientes, la gentuza de la Subura saldrán a la calle, derribarán las estatuas, romperán las lápidas. Nada, absolutamente nada de él deberá permanecer en pie. Hay que actuar enseguida, antes de que la gente comprenda, antes de que alguien les diga: «Dejadlo».
Todos se mostraron de acuerdo.
– No daremos tiempo a nadie -aseguró con violencia Saturnino-. Roma deberá olvidar que un hombre solo, con los senadores arrodillados vergonzosamente a sus pies, pudo hacer lo que él ha hecho. Eliminaremos su nombre, las inscripciones, las estatuas. Será como si no hubiese nacido.
Saturnino echó un vistazo a un pequeño codex en el que había tomado notas y, como había empezado a beber, gritó:
– Empezaremos por su domus. La sala de sus malditas músicas, semillero de encantamientos: hay que cerrarla, condenarla, enterrarla, construir encima cualquier otra cosa.
Los conjurados lo miraron, indecisos. En realidad, incluso ellos lo consideraban un exaltado y peligroso extremista. No obstante, Asiático pensó que no era conveniente frenarlo. En situaciones como la que estaba naciendo, la violencia ciega era más convincente que los discursos.
– El criptopórtico con ese mapa del imperio cambiado a su manera, hay que llenarlo de escombros, de desechos -continuaba enumerando Saturnino-. Y ese obelisco plantado en el Circo Vaticano, derribadlo, abatidlo con cuerdas…
Los romanos habían comentado con estupor el larguísimo viaje que el enorme e indescifrable monumento había realizado, bajando el Nilo, atravesando el Mediterráneo y remontando el Tíber hasta el pie del monte Vaticano. Después se habían congregado a miles, conteniendo la respiración, mientras las cuerdas mojadas levantaban lentamente hacia el cielo la enorme estela con la cúspide recubierta de electrón.
– ¿Por qué el obelisco? -preguntó Cluvio Rufo, el escritor, que había presenciado con admiración y nerviosismo el espectacular alzamiento.
– ¡Quiero saber por qué lo preguntas! -replicó el otro, rebosante ya de vino, agitando el codex-. ¿A quién defiendes? ¿Quiénes son tus amigos secretos?
Sus vecinos vieron que, además de los monumentos, en aquel librito había una lista de nombres: no se trataba solo de destruir el pasado, sino también de depurar. Sintieron miedo, y nadie se atrevio a oponerse.
– El obelisco no -intervino inesperadamente Asiático-. El obelisco debe seguir en pie. Es una muestra de nuestra conquista del Egipto rebelde. También Augusto, acordaos, erigió uno. Y es más pequeño…
Читать дальше