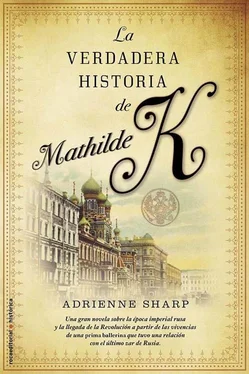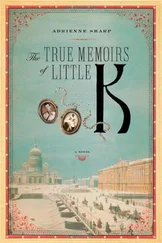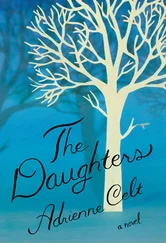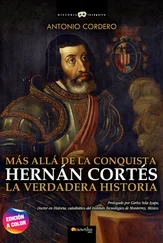Fue Sergio quien me dijo lo furioso que se había puesto Niki con mi carta, y yo me encogí al imaginarle leyéndola. En mi imaginación (en una escena no demasiado bien pensada) sería Alix sola quien leería mi carta, que se desmayaría llena de despecho y luego, al recobrar el sentido, empezaría a redactar una carta a Niki a su vez, expresándole su disgusto. «Tu vida -escribiría ella- es lamentablemente viciosa. Aquí te envío los diamantes, esmeraldas y perlas para que se las entregues a otra chica que las merezca más. Seguramente debes de conocer alguna.» Algo por el estilo. Pero no fue eso lo que ocurrió. Por el contrario, ella le enseñó la carta, otra posible situación, por supuesto, y Niki, que no tenía en su alma lugar para la mentira, se vio obligado a contarle a Alix lo de su amante bailarina del demi-monde, abrirle las páginas de su diario un poco antes de su noche de bodas para mostrarle todas las anotaciones sobre la Pequeña K igual que me había enseñado a mí una vez todas las anotaciones sobre Alix. Y a todo esto, ella escribió en el margen de sus anotaciones: «Te amo mucho más desde que me has contado esta pequeña historia».
A eso quedaba reducida yo. A una pequeña historia.
Pero yo no había experimentado aún todo mi cupo de humillación. Tan segura estaba de que aquel truco funcionaría que estúpidamente, ridículamente, la «pequeña historia» empezó a pavonearse por el teatro y a fanfarronear: «Veremos quién gana, si Alix o yo», y las demás bailarinas se reían de ella y al mismo tiempo se escabullían para no oír aquellos comentarios sediciosos. Sí, hice comentarios indiscretos. «Ya veremos quién gana», gritaba yo, y los bailarines apartaban la vista, avergonzados. Mi padre al final envió a mi hermano a la Perspectiva Inglesa a reñirme, a recordarme que era una Kschessinski, y no la hija de una lavandera ni una fregona. ¿Dónde estaba mi dignidad? Pero yo no tenía dignidad. Si no sabía comportarme, le dijo a mi hermano, se me llevarían a casa a la fuerza. Pero ellos eran gente del teatro, bailarines, no se habían movido en los mismos círculos que yo, de modo que, ¿cómo podían entender lo que había perdido? Sí, yo me había convertido en la chica pobre de todos los ballets, la histérica campesina derrotada por una princesa, la histérica bayad è re del templo pisoteada por una princesa, la histérica chica gitana desbancada por una princesa. Y peor aún, me había convertido en asunto de Estado. Finalmente Pólvstov, miembro del Consejo de Estado, recibió órdenes de parte del director de los Teatros Imperiales, Vzcevolozhsky, de abandonar sus exquisitos modales dieciochescos y hacer un informe sobre mí, sobre mis molestos exabruptos en los ensayos y en los salones, y Pólvstov fue a ver a su vez al gran duque Vladímir, ministro de los Teatros Imperiales y por tanto ministro mío, que me ordenó acudir al muelle de Dvortsovaya, a su meticulosa imitación de un palazzo florentino con trescientas sesenta y cinco habitaciones, una para cada día del año. Su larga fachada daba al Neva y el agua iluminada por la luz del sol hacía que los ladrillos dorados brillasen como si fuesen el rostro de Dios. Una góndola flotaba en el embarcadero. Un carruaje dorado esperaba en la calle. Nadie vivía más cerca del Palacio de Invierno que el gran duque. Yo me quedé en la entrada con pórtico durante unos momentos, disfrutando de su pequeña protección, e hice bien, porque la sobria fachada no me preparó para la conmoción del interior. El vestíbulo de entrada se alzaba a varios pisos de altura a mi alrededor, con unas paredes color escarlata y oro, y cada arco, cornisa y hornacina estaba tan pesadamente dorado y ornamentado que yo pensé que había entrado en una iglesia. Me quedé con la boca abierta. Dos osos gigantes, disecados y erguidos, flanqueaban la gran escalera curva, empequeñeciéndome aún más, un oso ofreciendo una bandeja con sal, y el otro una bandeja con pan, una antigua costumbre rusa de bienvenida. Sin embargo, yo no me sentí bienvenida. Tenía problemas. Los sirvientes del gran duque vestían libreas escarlatas y los gorros cuadrados de las cortes renacentistas, y llevaban espadas y mazas, cosa que me hizo pensar que me entregaba a Vladímir una guardia armada. Estaba en un palacio que evocaba tanto Oriente como Occidente, pero hablaba con la única voz del poder y la ambición de los Vladimírovich. Yo tenía la ambición, pero no el poder. Seguí mansamente a un criado con librea hacia la biblioteca, una sala de dos pisos con estanterías de cerezo, con el techo en forma de cúpula como una pajarera, con libros por todas partes, arriba y abajo, en lugar de jaulas de alondras primaverales y pinzones invernales, y en la gran mesa situada en el centro de la habitación, presidiendo toda aquella madera y papel, estaba el gran duque, el «emperador Vladímir», con sus patillas de hacha y su voz retumbante.
Su palacio ahora es la Casa de los Científicos de Leningrado. Sus huesos yacen en Rusia; los de su esposa e hijos están repartidos por Francia.
Pero aquel día era el amo de la casa, mi amo también, y me hizo sentar ante la enorme mesa en una silla de cuero frente a él, de modo que mis pies apenas rozaban el suelo. Si me hubiese chupado el dedo no habría parecido más joven. Vladímir me miró con mucha seriedad, con las blancas patillas erizadas, alarmado. Por aquel entonces su barba también era blanca, aunque su bigote todavía tenía algo de color, y su rostro había adelgazado como les ocurre a los ancianos a medida que la vida empieza a abandonarles. De joven el gran duque tenía el cuerpo carnoso, el rostro pleno y voluptuoso, pero al ir envejeciendo su rostro se volvió casi elegante: mejillas hundidas, las patillas grises y luego blancas, y se convirtió en un rostro inteligente; ya no era la cara de un rijoso borracho. Parecía un asceta, pero no lo era: todavía le encantaban la comida y el teatro, el poder y las mujeres, y gracias a Dios yo era una linda jovencita. Mis actos estaban preocupando al zarevich, me dijo, y amenazando la seguridad de su nueva prometida, ¿lo comprendía? Nicolás y Alexandra serían un día el padre y la madre de la nación, butushka y matushka de Rusia. Yo no podía ir por ahí chillando de aquella manera y calumniando a Niki en cartas a Alix. Escondí mi cara entre las manos. Sí, dijo, sabía lo de las cartas. Es más, yo tenía que aceptar que Niki debía casarse. ¿Acaso no había arreglado las cosas adecuadamente conmigo? Yo asentí. Entonces, ¿por qué seguía armando tanto escándalo? El secretario de Estado quería que me expulsaran de la capital, con una asignación mensual, y que fuese detenida si alguna vez volvía, me dijo. ¿Era eso lo que quería? Yo sacudí la cabeza negativamente. Y entonces lo sentí: el gran puño patriarcal que me estrujaba y me quitaba el aliento, como los corsés con ballenas con los que bailaba. Yo podía ser otra María Labunskaya, despedida del Ballet Imperial y enviada a París, la ciudad donde, durante décadas, los zares habían exiliado a los miembros descarriados de su familia. No quería estar tan lejos de casa. No quería bailar como había tenido que hacer María, en el teatro Parisian Gaite-Lyrique. Yo era una de las bailarinas imperiales del zar, no una animadora vulgar y corriente.
De modo que sonreí. Con dos dedos temblorosos me sequé las lágrimas. Accedí a dejar de armar escándalo. Y el gran duque me llamó douchka (gracias a Dios yo había sido su douchka) y me besó encima de la cabeza. Buena chica.
Y hubo algo más. El gran duque me prometió que si me portaba bien, sería nombrada prima ballerina assoluta del Ballet Imperial. De modo que mi histeria me consiguió algún beneficio, después de todo. Y para la envidia de todos a mi alrededor, la que era el hazmerreír fue ascendida. Así de sencillo.
Читать дальше