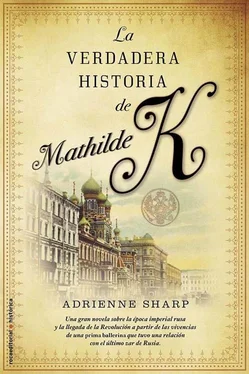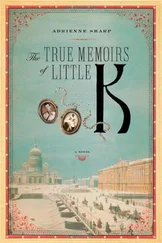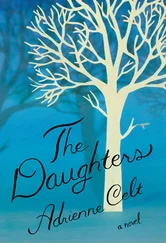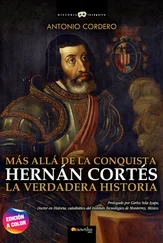Hasta los ballets que interpreté aquella temporada estaban llenos de posibilidades para mí.
Aquel invierno representé a Paquita, un nuevo papel hecho para mí en el ballet del mismo nombre. Llevaba un traje encantador con una flor enorme en el pecho y otra en el pelo. El ballet estaba ambientado durante la ocupación española por Napoleón. Paquita le salva la vida a un oficial francés, Luden, pero aunque los dos están enamorados no pueden casarse: ella es gitana y de humilde cuna. Solo cuando le enseña a Lucien un medallón que tenía desde la infancia ella se entera de que en realidad es de familia noble, raptada de niña por los gitanos que ella pensaba que eran los suyos. Y por tanto los amantes pueden casarse, porque en ese ballet, como en todos los de Petipa, la serie de escenas y actos culminaba siempre en una celebración, normalmente una boda, en la cual se podían interpretar una serie de danzas clásicas y de carácter. Debían aprovecharse todos los talentos, como recordarán. La historia de Paquita es un poquito la mía propia, ¿saben? Por mis venas corre sangre imperial, por los antepasados polacos del lado de mi padre. Mi bisabuelo era hijo del conde Krassinski. Quedó huérfano a la edad de doce años, y fue confiado al cuidado de su tutor francés. Al parecer, el conde no confiaba en que su hermano fuese un buen guardián, y con motivo: en 1748, este envió a unos asesinos a matar al niño, y el tutor tuvo que huir con él a Neuilly. Ese tío usurpó los derechos de nacimiento y propiedades del niño y todo lo que le quedó a mi padre fue un anillo con las armas del conde Krassinski: una herradura de plata, una cruz de oro, un cuervo con un anillo de oro cogido en el pico, la corona de un conde, todo ello ante un fondo de azur. Yo tenía un anillo; Paquita, un medallón. Quizás eso me hiciera lo bastante imperial para Niki. Decidí pedirle a mi padre aquel anillo, enseñárselo a Niki y contarle la historia que había tras él. En cuanto supiera que yo también procedía de una casa real, o casi real, él podría hablar con su padre y, ¿quién podía predecir el efecto que aquello tendría sobre el zar? Pero no había prisa, y por tanto yo malgasté soñadoramente todo aquel invierno y primavera, verano y otoño, hasta principios del año 1894, cuando el padre de Niki se puso enfermo repentinamente.
Mi vida, a los veintiún años, ha terminado
Aquel invierno de 1894 Niki vino a verme cada vez menos, a medida que la enfermedad rebelde de su padre le acercaba más y más a su madre y su padre, sus hermanos y hermanas. Una tos que los médicos no podían curar, debilidad y dolor en los riñones, que hacían que el zar no pudiese permanecer de pie, trajeron consigo una preocupación por la sucesión, e hicieron urgente algo que hasta entonces se había dejado a un lado: el tema de una boda adecuada para Niki. Cuántas veces no habré pensado (como todos los rusos) que si el zar no se hubiese puesto enfermo y hubiese muerto a la edad de cuarenta y nueve años, el futuro habría sido muy distinto. Si hubiéramos estado un año más juntos, pensaba entonces, como una verdadera idiota, quizá Niki habría dado mi nombre al zar, en lugar del de Alix. Los médicos habían diagnosticado a Alejandro III una nefritis, provocada por las heridas sufridas en aquel accidente de tren seis años antes, aquel que casi hizo acceder al trono a su hermano Vladímir y que puso a la vieja esposa de Vladímir «tan cerca, tan cerca». Alejandro III, como Atlas, había sujetado el mundo, o en ese caso el pesado techo del vagón restaurante, para evitar que aplastara a sus hijos, y ahora pagaba el precio de su mortal intento de hacer la tarea de un titán.
Parecía que incluso los días se acortaban debido al duelo. Recuerdo que, a una hora determinada, las sombras parecían correr por las calles y los canales hacia mi casa y devorarla. Todos los suaves pedúnculos blancos de las flores y las hojas verdes habían caído ya de las hayas hacía mucho tiempo, y yacían pisoteados y podridos bajo la nieve. Las pesadas ramas blancas de los árboles se acercaban tanto a la ventana de mi dormitorio que sus puntas rascaban el cristal, como si una mujer estuviera asomada allí, arañándolos para intentar entrar. Una noche que esperaba al zarevich yo estaba sentada a la mesa, en el largo y estrecho comedor, y miraba los paneles de roble que iban desde el suelo hasta el techo. Las muescas y vetas de la madera parecían unirse y formar los rasgos del rostro de mi padre, y en cuanto hube visto aquello ya no pude dejar de verlo, no podía deshacer aquel parecido de las estrías de la madera. Me puse de pie, pero aún seguía viéndolo. Me moví a derecha e izquierda y sus ojos me seguían, y entonces, allí de pie en la puerta del comedor, me pareció que la figura entera de mi padre emergía del muro forrado de madera, y veteado igual que la madera, pero transparente, estaba allí de pie, mirándome con tristeza. Pero cuando me acerqué de un salto a tocarle, pasando las manos por la superficie, no pude encontrar su silueta… todo era liso.
Aquello fue la noche que Niki me dijo que se iba a Coburgo en lugar de su padre para la boda del hermano de Alix, Ernesto, el gran duque de Hesse-Darmstadt, y que allí le iba a proponer matrimonio de nuevo a Alix. Su posición le obligaba a tomar una consorte de una casa real, y los Románov llevaban un siglo buscando novia entre los principados germanos: Leuchtenberg, Wurtemburg, Saxe-Attenberg, Oldenburg, Mecklenburg, Hesse-Darmstadt… Dijo que se ocuparía de mí, pero que debía comprender que nosotros nunca podríamos casarnos. Alix era una princesa, era la hermana de la mujer de su tío, conocía un poco Rusia a través de su hermana, y ahí fue donde yo exclamé:
– ¡Ni siquiera sabe decir «sí» en ruso!
Sus padres habían accedido al enlace. Así que el padre de Niki se había ablandado por el sufrimiento tanto como para consentir en el deseo de Niki de casarse con aquella princesa alemana de segunda fila, obstinada, que se aferraba a su religión protestante como si fuera un amante. Yo había perdido a mi aliado, y me dio la sensación de que podía perder a Niki, que aquella vez parecía decidido a que Alix aceptase su propuesta.
– Te rechazará -le dije, y él negó con la cabeza y sonrió. Yo me puse las manos en las caderas, pero no pude reunir la energía suficiente para un ataque de «Indignación Imperial».
Veía muy claro que lo que Niki deseaba a los dieciséis, a los veintiuno y a los veintiséis, seguía deseándolo aún, y que ese algo no era yo. Yo no era solemne y reservada, yo no era educada, yo hablaba solo ruso, una versión infantil del polaco y unas nociones rudimentarias de términos franceses de ballet, y ninguna de esas lenguas era la de la corte. Yo había leído muy pocos libros, mi religión me importaba bien poco, era trivial, adoraba los juegos de cartas y las fiestas, y lo peor de todo, aparecía medio desnuda en escena. Todo lo mío era erróneo, todo aquello de lo que carecía, él lo deseaba. Lo que para mí fue una pasión para él había sido una diversión, o peor aún, un ensayo general. Mi cuerpo no había hecho más que fortalecer aún más su deseo por Alix, la del pelo dorado, la de la piel pálida y los dedos largos y bien arreglados; el cuerpo de Alix, con su aroma propio y especial que esperaba ser descubierto, con su llanto propio y especial esperando a ser provocado. Yo no quería ser razonable, no quería que nos comportásemos, como decía él, «como dos adultos».
– Ella no le gusta a nadie aquí -le dije a Niki. Y también-: Tú serás su único amigo.
Y como esas advertencias no parecieron conmoverle, empecé a buscar el anillo del conde Krassinski que le había pedido a mi padre y había guardado luego como una tonta. Quizá no fuese demasiado tarde para contarle a Niki la historia que había tras él. Niki me miró un rato, perplejo y preocupado, mientras yo hurgaba cajón tras cajón y metía las manos en ellos rogándole: «Espera, espera». Y él esperó hasta que yo dejé de buscar y me quedé un poco perdida, como una muñeca arrojada a mitad del juego por su propietaria enajenada. Luego, finalmente, bajó su omnipresente cigarrillo y me dijo:
Читать дальше