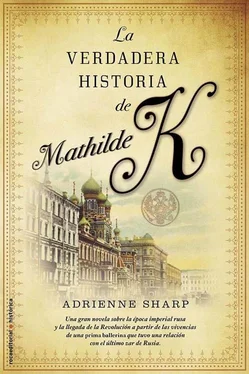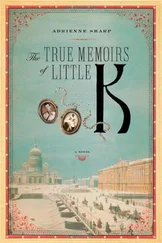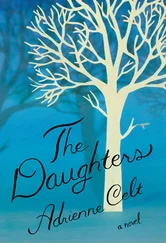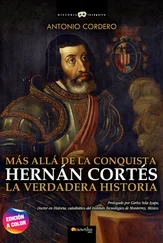Poco después de nuestra primera noche juntos, abrió su abultada bolsa y me compró una dacha en Strelna, en el golfo, en la Berezoviya Alleya número 2, donde veraneaba la nobleza. Mi propiedad estaba justo al lado del palacio Konstantín, separada de sus establos solo por un pequeño canal. Mi casa, con su torrecilla de madera, se encontraba en un bosquecillo de abedules; un camino privado llevaba a mi propia playa. Unas puertas de hierro forjado ornamental, con setos a ambos lados, guardaban la entrada a mi parque. Un cerdo de piedra, una rana de piedra y un conejo de piedra parecían querer beber de una fuente que había en el césped de atrás. Mi jardín se extendía hasta el golfo, con árboles que tocaban el cielo en el borde y se agitaban como plumas negras con el viento nocturno. Al final yo acabaría teniendo una galería cubierta, un almacén para el hielo, un invernadero, un granero y un muelle para mi propio bote. Mejor que un collar de diamantes, ¿no? Porque en Strelna podía ir enhebrando Románov todo el verano. El gran duque Constantino Konstantínovich, el primo de Niki, más tarde me puso en uno de sus poemas, tanto llegué a congraciarme con ellos, subiendo y bajando en bicicleta por las avenidas de sus diversos palacios, aprendiendo, con lo que ellos pensaban que era su ayuda, a hacer bonitas figuras de ocho con mi bicicleta, celebrando recepciones y fiestas a las que empezaron a asistir los grandes duques sin sus esposas, porque, como mi padre, yo sabía recibir muy bien y podía hacerlo con el dinero de Sergio. Sí, K. R., hizo un homenaje a una de esas tardes de fiesta:
Un arroyo cae desde la colina
agitando los pétalos de un tulipán con sus aguas,
y allí Bayaderka entre las flores
baila apasionada al son de las panderetas.
Esa bayaderka era yo en Strelna, en mi dacha, bajando la colina desde su palacio. Sí, Sergio, vencido por el amor, dejó que los rublos de sus bolsillos llovieran encima de mí.
Como muestra de gratitud diseñé un medallón de oro para Sergio con un retrato mío y grabada en torno a mi rostro la inscripción 21 DE AGOSTO – MALA – 25 DE SEPTIEMBRE, en memoria de nuestros primeros y felices días en la dacha que me había comprado. Al medallón le añadí una moneda de diez kopeks del año del nacimiento de Sergio, 1869. Era solo tres años mayor que yo, pero en sus manos acumulaba mucho poder. Y en mis manos yo tenía su corazón. Él llevaría aquel pequeño medallón durante el resto de su vida.
¿Tendría que sentirme culpable? ¿Por qué? El amor, aunque sea no correspondido, es un regalo. ¿Quién lo sabe mejor que yo?
¿Recuerdan a la reina en su castillo junto al río Terek, de la canción georgiana que Sergio y sus hermanos solían cantar, aquella que seducía a sus amantes y luego los echaba por la ventana de su dormitorio? Si sobrevivían a la caída, las rocas bajo aquel río que corría veloz cortaban sus cuerpos al verse arrastrados por la corriente. Aquellas rocas, para Sergio, eran sin duda el purgatorio de nuestras conversaciones, que a menudo trataban de Niki, o de Niki y Alix, conversaciones que al principio eran charlas ociosas de amantes entre nosotros, pero que se convirtieron, para disgusto de Sergio, en algo obligatorio antes de acostarse conmigo. Pero si él era el pretendiente, yo era la reina del río, porque yo tenía unido a mí, igual que ella, el peso de una espantosa reputación. Ahora ya no era sino una amante degradada más de un Románov, y las madres advertían a sus hijas de que no hablasen conmigo. Aquel otoño vi a un pequeño grupo de estudiantes de la escuela de ballet caminando torpemente con sus pingüinos en el aire frío, hice que se detuviera mi conductor para recogerlas y las llamé: «Chicas, chicas, venid aquí conmigo». Pero ellas no quisieron subir a mi carruaje, ni siquiera para recorrer unos pocos cientos de metros por la calle del Teatro. Menearon la cabeza y dijeron « spasibo » , pero no quisieron subir a la calidez perfumada, no quisieron acomodarse conmigo bajo mi manta de marta cibelina. «¡Es una perdida!», le oí decir a una de ellas al rendirme y cerrar la puerta de mi coche. Perdida.
Luego, la enfermedad que había debilitado al gran zar a principios de 1894, y que le había puesto más enfermo aún en el verano, acabó con él en el frío del otoño. Murió en Livadia, en Crimea, en la parte más lejana del país, junto al mar Negro, que no era negro ni nada, sino de un azul brillante, con rosas silvestres y madreselva por todas partes en las pendientes que bajaban hacia él. Tantas variedades de flores crecían en Crimea que eran enviadas por tren todo el invierno a Petersburgo para decorar los grandes salones de baile del Palacio de Invierno, el palacio Vladímir, el palacio Mijáilovich, el palacio Sheremetev. Pero el antiguo palacio de madera de Livadia donde murió el gran zar, con sus balcones de madera y sus galerías como las de los palacios de los antiguos kans de Crimea, no era grandioso, sino oscuro y húmedo. Yo lo vi solo cuando ya estaba abandonado. Había una cruz blanca pintada en el suelo del salón del emperador Alejandro, donde sufrió, sentado en su butaca, y donde exhaló el último aliento. Una hora después, en el jardín del palacio, un sacerdote tomó el juramento de fidelidad al nuevo zar, Nicolás II, mientras el antiguo zar recibía la última salva de los cañones de los buques de guerra que se encontraban en la bahía de Yalta. Los médicos de Alejandro habían querido que fuese al extranjero, al aire seco de Egipto, pero el zar solo accedió a dirigirse al sur, a Crimea, porque sabía que se estaba muriendo y porque el zar debe morir en Rusia. Un zar debe morir en Rusia, y el lugar donde murió debe quedar marcado, como el suelo de Livadia. La silla en la que murió el zar y los objetos que le rodeaban fueron tratados como reliquias, piezas de la divinidad. Lo mismo ocurría con todos los zares. El dormitorio donde murió el abuelo de Niki, en el Palacio de Invierno, quedó como en su última hora: con una colilla de cigarrillo en un cenicero, pañuelos encima de las mesas y sillas al alcance de la mano, las sábanas manchadas sin cambiar bajo la colcha. En Gatchina, detrás de una puerta sellada, se ocultaba el ensangrentado lecho del palacio Mijáilovich en el cual el cuerpo de Pablo I, asesinado por sus guardias y funcionarios, yació en tiempos. Niki me dijo una vez que su hermana Olga solía ver al fantasma de Pablo, que pasaba parpadeando por las ventanas del Mijáilovich, buscando su cama. Yo me preguntaba qué haría cuando la encontrase. ¿Echarse en ella? ¿Podría descansar al fin? Pero nunca la encontró, y por eso seguía sellada, como una reliquia que nadie quiere venerar, un mal que nadie quiere ver siquiera. La Casa del Propósito Especial en Ekaterinburgo donde Niki fue asesinado sigue vacía, según me han dicho, e intacta; los muros del sótano, perforados por las balas, no han vuelto a recibir enlucido alguno.
Cuando ahora sueño con Nicolás, a veces le veo con el aspecto que supongo que tenía el día de su muerte, con la cara envejecida, grandes arrugas en las mejillas que desaparecían en la barba, los ojos azules subrayados por unas bolsas carnosas. Su casaca color caqui está llena de balazos, destrozada por docenas de agujeros, con los bordes quemados y desgarrados, pero el rostro y los miembros están intactos. En mi sueño, Niki está de pie ante mí con los ojos muy tristes y levanta la mano hacia mí. «¿Qué? ¿Qué quieres?», le pregunto yo. ¿Qué podría darle yo ahora que no le hubiera ofrecido cuando estaba vivo? Pero él no habla, simplemente me ofrece la mano. ¿Qué otra cosa podría ofrecer que esa mano, la mano de un muerto?
¿Les he contado que en Londres, en Buckingham Palace, cuando llegó Xenia, la hermana de Niki, después de su huida de la Rusia revolucionaria, los criados cayeron de rodillas al ver al rey Jorge? Ellos contemplaban lo que pensaban que era la figura resurrecta de su zar.
Читать дальше