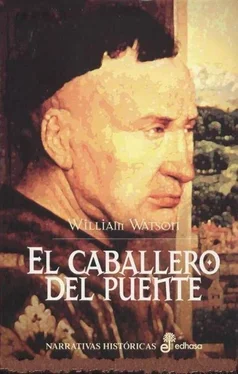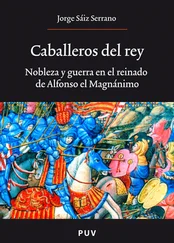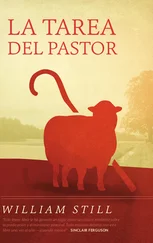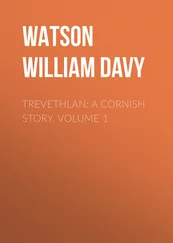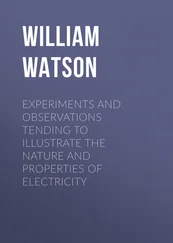César estaba colorado por la hilaridad. Se sentía extasiado y desenvuelto y su locura estaba en su apogeo.
– Yo he permanecido junto a los sauces bajo la luna llena -le dijo al caballero negro-. ¡Ahora veréis!
Allí estaba Bonne, a su izquierda, plena de belleza y de orgullo. Bonne con su vestido amarillo enmarcado por la abertura de la tienda azul, seda sobre seda y color contra color. El sol jugueteaba con sus ondeantes faldas y con el cabello agitado por el viento. Sus ojos eran llamas de oro.
– ¡Qué regocijo! -exclamó.
Su caballo saltó hacia adelante a causa del grito y él lo contuvo. Rió. Espoleó al animal y volvió a tirar de las riendas, para hacerlo enfadar. Se alzó sobre las patas traseras y se detuvo en seco y casi hizo que ambos cayeran. Olió su propia sangre que se derramaba de los talones de César y relinchó y corcoveó.
– ¡Arriba! -le gritó César-. ¡Arriba! -El animal permaneció sobre las cuatro patas, pero piafó y bufó, ansioso por lanzarse a la carga.
Roger movió la espada envuelta en blanco para atraer su mirada. César se preparó. Dispuso la pesada lanza en posición de descanso. Su larga punta de acero refulgió ante el ojo del caballo. Este piafó, se estremeció y arrojó espuma por la boca.
– ¡Sí! -le dijo César, pero lo contuvo-, ¡sí, sí!
Roger dejó caer la blanca espada.
– ¡Arre, arre! -exclamó César al tiempo que espoleaba al animal y colocaba la punta de lanza en el nivel de ataque. El caballo relinchó y se lanzó a la carga. Los relucientes huesos de César se estremecieron y chirriaron cuando los cascos de acero resonaron sobre el duro y pétreo suelo.
Una vez en el estrecho paso del puente, el caballero negro montado en su caballo negro se precipitaba a encontrarse con él. Un negro penacho había brotado de su yelmo para la batalla, y en sus costados habían crecido negras plumas que se batían como alas. Aquellas adiciones a su envergadura producían tanta oscuridad que bajo el alto cielo de mediodía el gigante destacaba como el temor sobre su propia sombra. Su escudo tenía forma de cometa y era negro y aburrido; nada en él brillaba. «Infligirá heridas negras», pensó César, y vio que se trataba de la Muerte.
– ¡Vamos, vamos! -apremió César, pues su propia sombra le había rozado el corazón. Su sangre palideció y los huesos se le tornaron pesados como el plomo. Las espuelas se clavaron en el caballo de batalla hasta que chilló y mordió el aire. Arremetió contra el caballo enemigo. César vio la hoja de acero negro a unos centímetros de sus ojos, de su alma.
Chocaron con un golpe tan tremendo que hizo saltar el tuétano de los huesos de César. Sintió que la sangre manaba de su rostro, de orejas, nariz y boca. Convirtió su brazo en piedra, pues la lanza que sostenía se estaba hundiendo en la cabeza del caballero negro.
Los caballos de batalla se habían detenido en seco, caídos sobre los cuartos traseros. Se tambalearon hasta ponerse de nuevo en pie, demasiado aturdidos como para morderse o patearse el uno al otro. El caballero negro, con la lanza clavada en el rostro y saliéndole por detrás de la cabeza, soltó un alarido y con las manos enguantadas se aferró el yelmo que escupía sangre. El brazo de César soltó la lanza y el gigante cayó por encima del puente.
César miró hacia el abismo y le observó caer, con sus negras alas ondeando, graznando como un cuervo.
– ¡Hablad! -se oyó gritarle al alma que ascendía a través del aire.
El gigante negro cayó en las rocas junto al río, para acabar con los brazos extendidos y la perforada cabeza ladeada por la lanza. Parecía un pájaro derribado por una flecha.
– No el fénix -advirtió César-, sino el cuervo.
Hizo volver al aturdido y errante caballo a través del puente, y cabalgó hacia la tienda de seda azul en que le esperaba Bonne. Ella le dio una taza de vino, y él se la bebió, y otra más. Después, desmontó muy lentamente.
– ¡Uy! -exclamó-. ¡Mi espalda!
Se tendió en el suelo y estiró muy despacio los miembros y la espalda. No tenía nada roto. Con mucha cautela, se sentó de nuevo. Bonne le lavó la sangre del rostro con vino.
– Nunca os había visto sangrar tanto de los oídos -dijo Bonne-. ¿Podéis oír?
– Sí. Ahora apenas resuenan ya. Tendréis que seguir hablando alto, sin embargo. -Soltó una carcajada-. Os diré algo divertido. Cuando caía a través del aire, le he exigido que hablara. «¡Hablad!», le he gritado. Ha sido algo extraño por mi parte, ¿no os parece?
Bonne esbozó una leve sonrisa.
– ¿Os ha contestado?
– ¡No!
– No podéis tenerlo todo -repuso ella.
– ¡Vaya golpe! -se congratuló César-. Justo en pleno rostro! Ha sido pura casualidad, si queréis… ¡el caballo lo ha hecho todo! He tenido suerte.
– Habéis sido un campeón, César -dijo Bonne.
El rió con alegría. Sus ojos se posaron en el lema bordado en hilo de oro sobre la entrada de la tienda.
– Pour mon désir -leyó en voz alta.
– Eso es francés del norte -aclaró Bonne, y se giró para mirar. Se volvió de nuevo hacia él-. ¿Queréis mi traducción?
César asintió.
Ella le besó en los labios y le abrió la boca con la lengua mientras le deshacía la lazada del yelmo. Le quitó el yelmo, echó hacia atrás la capucha de malla y le lavó la sangre de las orejas.
– Amor vincit omnia - musitó.
PARTIDAS
El caballo de Roger se hallaba ante la puerta. Su lecho y sus cocineros, su verdugo y sus adláteres ya recorrían de vuelta el tortuoso camino del valle. El vizconde estaba bebiendo su copa del estribo, pero cómodamente sentado en su gran silla. En torno al cuello llevaba una lazada de flores silvestres, un irónico tributo de Flore. Se había quedado prendado de ella.
– Como coja desprevenida a esa muchacha, caeré sobre ella-dijo-. ¡De modo que tened cuidado!
Bonne le recordó que ambos primos tenían ya cierta edad.
– Siempre has parecido un gato en celo, primo Roger -le riñó.
– Y siempre lo seré -respondió él-, si es que tengo tiempo. En ese aspecto, dejo atrás a vuestro trovador. Arde en deseos de marcharse de aquí, y promete entonar lascivas canciones sobre vos, mi virtuosa prima, en torno a nuestros fuegos de invierno.
Se arrellanó en el asiento y le sonrió a Bonne; ojo por ojo. Bonne esbozó una mueca y suspiró; bajó la mirada y se alisó el vestido verde de diario; el lustre de Roger se veía ensombrecido por tanta tosquedad.
A César, que permanecía en pie almacenando polvo bajo los rayos de sol, Roger le dijo:
– Os hará famoso por aquella proeza en el puente.
La sonrisa de César, que aquel día era menos maníaca de lo habitual, se tornó cáustica.
– Tiene pocos motivos para cantar algo bueno sobre mí.
– Los tendrá. Quien paga manda -sentenció Roger.
César soltó una resuelta carcajada.
– Bueno, yo diría que no sufrió una caída tan terrible como el otro.
Roger rió.
– Aquél fue un lanzamiento que rara vez se ve.
– El caballo ayudó -dijo César.
– El caballo hizo lo que vos le obligasteis a hacer -replicó Roger-. Lo hicisteis saltar en el momento justo. Tenéis sangre fría, Grailly.
César, todo él polvo y rayos de sol, hizo una ligera reverencia.
Roger le observó. El rostro del vizconde se tornó curioso y severo, un poco pícaro.
– ¿Cómo está el brazo del muchacho? Mi verdugo me dice que soldará bien; una rotura limpia, dice. -Había sido el verdugo de Roger, que gozaba de dotes complementarias, quien se había ocupado del brazo roto.
César, todavía mirando a través de la puerta, encogió un hombro y volvió la palma de una mano hacia arriba.
Читать дальше