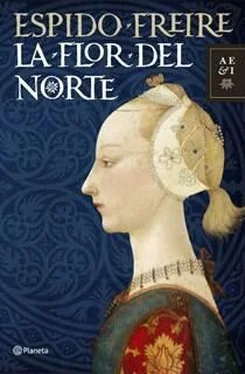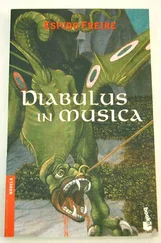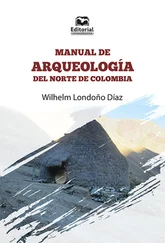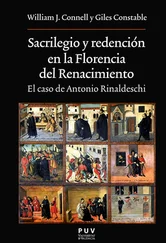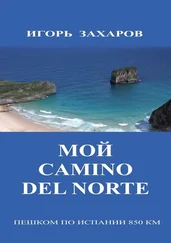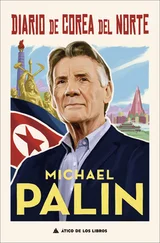Le hice una reverencia y adiviné en su semblante que yo no era de su agrado. ¿Cómo podía serlo? Con un chasquido y una sola mano me podría haber partido el cuello. Yo era, como había comprobado, de mayor estatura que las francesas y castellanas, pero también flaca y rubia, mimada y suave. Aquel hombre soportaba por Dios la carga de haber sido destinado para gruñir y hacer gemir, para el aire libre, el campo de batalla y la caza, para encontrar en otros hombres su consuelo, y no en mí. Yo sería a sus ojos el recordatorio perpetuo de otra vida, y él sería a los míos la muestra de lo más despreciable de la mía.
El rey observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho y un atavío mucho más sencillo del que había lucido en los días anteriores. Más allá, la reina aguardaba, con uno de sus niños a sus pies.
– Hermano -dije yo, dirigiéndome a don Fadrique, con los ojos bajos y mucha dulzura-, aceptad unas pieles y algunos arcos ingleses en nombre de nuestra amistad, y dadles buen uso. Pues, o mucho me engaño, o más os gustan estos placeres que los del matrimonio, y no quiero forzaros yo a obrar contra vuestra voluntad.
– Sois discreta -dijo el rey, mientras los dos sirvientes de don Fadrique seguían a los míos para recoger el regalo-, aunque es un triste consuelo perder una dama y ganar unos arcos.
– Sólo necesita consuelo aquel que padece una pena -dije yo.
Don Fadrique me besó la mano y se apartó a un lado.
– Hermana -dijo, con dificultad, en un tono que desmentía sus palabras-, estoy desolado.
Le habló luego de su hermano don Enrique, el más aguerrido y feroz de todos los hermanos. Pero cuando la princesa pareció mostrarle querencia, se le aclaró que no debía amarle, porque se había sublevado contra el rey y no había perdón para él en todas sus tierras.
Me moriré con la espina de no haber conocido a ese infante, a quien las leyendas han hecho mayor y más conocido que a todos sus hermanos. En África, contaban, se había librado de ser devorado por varios leones hambrientos. Había mantenido amores con su madrastra y con una infinidad de mujeres más; guapo, aguerrido, astuto.
No le dediqué entonces más pensamientos, advertida como estaba desde Yarmouth de que no debía hacerlo, pero ahora, en las noches de insomnio, me pregunto cómo hubiera sido la existencia al lado de ese hombre. Es probable que fuera una vida dura y deshonrosa, incapaz como parece de mantenerse alejado de problemas, intrigas y traiciones, pero quién sabe: quizás una mujer serena le hubiera acercado al camino correcto, a la reconciliación con el rey, a una paz de espíritu de la que carece.
Le seguía el arzobispo Sancho, buen hombre, digno y leal. Pero se mostraba feliz con su estado, y mala obra de una mujer sería si por un capricho se le apartaba de su vocación.
No elegí, por lo tanto, a don Sancho, aunque de haberme sido posible, tampoco hubiera encontrado en aquel hombre ambicioso y descuidado al compañero de mi corazón. Era el de peor aspecto y mirada más turbia de los hermanos. Había depositado sus energías en la obtención de poder, y lograba del rey prebendas que no se le negaban en su calidad de hermano y por el vínculo a la Iglesia, que el rey venera.
Alentaba en él el mismo espíritu que en don Enrique, pero de índole más ruin: nunca se enfrentaba con valentía, sino con sonrisas y reverencias y humillaciones, con el Santo Nombre rumiando en su boca de continuo y la mirada fija en su deseo, en su conveniencia y su provecho.
Hace dos años, cuando se convocaron las Cortes en Sevilla, sólo se hablaba de él y de su enfrentamiento con el arzobispo de Sevilla; don Sancho entró en esta ciudad con una comitiva deslumbrante, más propia de infante que de hombre de la Iglesia, y con su cruz arzobispal, cuajada de perlas y rubíes (perlas, por cierto, que yo le había regalado), alzada y bien visible para todos. El arzobispo don Raimundo se ofendió, y con razón. Si a alguien le correspondía ese honor, al que había renunciado por humildad, era a él. Suponía además una nada sutil indicación de que los derechos de Sevilla le pertenecían, ya que antes habían sido de su hermano.
Medió el rey, mediaron los obispos, y el infante escribió una carta de disculpa, en la que se fingía más ignorante de lo que era: no sabía, no quería, no hubiera debido, indicaba. Está mal hablar de forma alguna de los muertos, y peor aún si se cuentan verdades dolorosas, pero a menudo me olvido de rezar por ese cuñado. Dios castigó su mal proceder haciéndole morir sin lo que más ansiaba, la silla de obispo, y con eso demuestra Su eterna sabiduría.
El hermano que más se le parecía, el menor de todos, don Manuel, había desposado a la dulce doña Constanza. Los daban por bien casados, por más que él no mostrara nunca una sonrisa para ella en el rostro. Pero para lo que a mí me afectaba, era una cara menos que recordar, una elección ya hecha. Y, la verdad, nunca dediqué dos pensamientos a mi cuñado don Manuel.
Y seguía otro arzobispo, el de Sevilla, pero no era su naturaleza la que un clérigo necesitaba. El príncipe don Felipe amaba la caza, la naturaleza, el monte, los perros y las aves, los osos y los jabalíes. Era, de todos los hermanos, el más risueño, el más caballeroso y al que la sociedad más alababa. Dijo también, lleno de orgullo, que, de todos los señores de su edad, él era el más valiente, el más fuerte, el más noble.
«Elige al que más te agrade.»
«No te dejes llevar únicamente por el deseo.»
«Escoge al más cercano al rey. Al mejor de ellos.»
El rey, en cambio, ocultó su prestancia y su belleza, porque eran prendas que los noruegos podrían apreciar en cuanto lo vieran. Pero resultaba obvio que era don Felipe el hermano más amado por el rey, y el que más adecuado resultaba para ellos y la princesa. Así, de entre los señores, escogió ella al mejor.
Primero le mantuve la mirada, incrédula. Luego me ruboricé y quise huir. Como aparece el sol entre las nubes, así se alzó Felipe entre el resto de los hombres. Y, como frente al sol, bajé los ojos y traté de ocultarme. Por fin comprendía las imágenes de los poetas que hablaban constantemente de las estrellas, de cómo las miradas deslumbraban y herían.
Vestía, además de las ropas de lienzo, un manto de velludo oscuro, con una cadena de oro, muy gruesa, que le caía hasta la cintura. Como sus hermanos, era rubio, pero los ojos cansados del rey mantenían la inocencia en este infante, y escondían el mismo color que el mar.
– ¿Y bien, doña Kristina?
Nunca había visto a alguien tan apuesto. Me contaron que cuando oficiaba la misa, las beatas creían ver al mismo Jesucristo sobre la tierra. En un relámpago de espanto, me di cuenta de que con ese hombre pasaría el resto de mi vida, que cada uno de mis días se habían encaminado hacia ese momento, y que ya no cabía más demora, ni dudas. A mis espaldas escuché una risa ahogada de la reina doña Violante. Levanté de nuevo la cabeza, sintiéndome insignificante, por más que aquel día llevara mi cinturón y mi aderezo de madreperla, que relumbraban al menor rayo de luz. Me sacaba una cabeza de altura, y sus hombros doblaban en dos veces los míos.
Aguardaba en pie, con la misma expresión vacía con la que yo había esperado a los emisarios castellanos. Observé entonces que sus ojos se movían, aunque su cabeza no, y que seguían mis movimientos. Vi que tragaba saliva. Luego miró al frente, de nuevo.
Elige.
El rey Alfonso susurró a mi oído:
– ¿Será éste vuestro esposo, señora?
Yo respondí con un hilo de voz:
– Fiat.
El amor sirve únicamente para justificar los pecados de los hombres. Sus ligerezas. Y así, con la mano del infante Felipe posada en mis dedos, aún sin mirarnos, y el aplauso de toda la corte, se hizo la voluntad del rey Alfonso, y a través de él la mía. Sólo los noruegos parecían ajenos a la alegría, torvos y pensativos. Ivar me dirigió una larga mirada pensativa, y desvió luego su atención hacia el horizonte.
Читать дальше