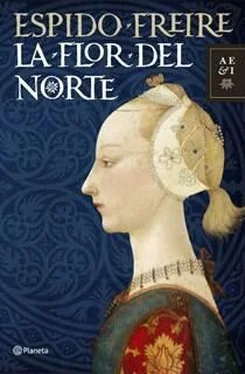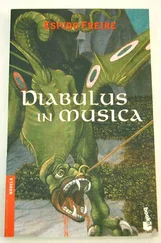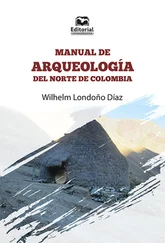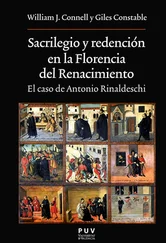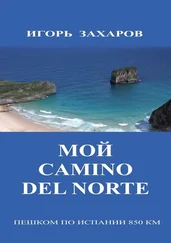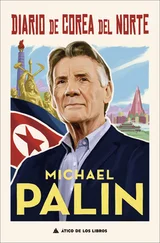– He casado a mi hija mayor con un loco, y a la menor, con un débil. A saber a qué destino os aboco a vos. Yo tuve otra hija, a la que idolatraba. Doña María. Era tan deliciosa que Dios mismo la quiso para sí. Ingresó en el monasterio de Sigena, que yo convertí en un paraíso en la tierra. ¿Qué Dios es éste, doña Kristina, que me arrebata a mi hija predilecta y me deja, para que lidie con ellas, a las más rebeldes, a las menos hijas mías?
– A menudo pienso en lo mismo, majestad -dije-. Mi hermana murió, mis dos hermanos, los mejores caballeros del reino, fallecieron antes de tiempo. Y han dejado viva a esta mezquina sierva.
Tres -dijo una voz dentro de mí-. Tus tres hermanos. Y la sombra de Olaf me señaló en la distancia.
– No seáis necia. Vos sois un ángel. Su hermana doña Sancha quiso seguir sus pasos. No os voy a mentir, cuando me habló de su decisión de hacerse mercedaria me irrité. Me enfadé, incluso. El carácter de Sancha no se adapta a esa orden. Ha logrado con esto lo que siempre quiso…: peregrinar a Tierra Santa. Dios la bendiga, quizás consigamos algo de provecho con su empecinamiento.
Bebió y ordenó beber. Mis caballeros fingieron hacerlo.
– Pero mi María… Había querido legar su fortuna a las damas que la siguieron, y mil escudos más a quien la albergó. No supo nunca que carecía de fortuna propia. Y cuando murió, hace un año, me llamaron del monasterio. Había acudido allí desnuda. Como venganza, quise infligirle esa humillación. No conservaba más que las joyas que le regalé; y el monasterio, desprotegido y pobre, me ofrecía que las recuperara. Durante algunos meses guardé silencio. Después, doné los mil escudos a quienes ella deseaba. Se me aparecía por las noches, en sueños, sin decir nada: me miraba, con aire desconsolado, y suspiraba.
– Pero vos dijisteis que habíais convertido esa casa en un paraíso, señor. ¿Cómo es que no tuvo dote?
Me miró, con los ojos fijos y agudos como un pedernal.
– Tened cuidado con Violante, doña Cristina. Tiene la sangre oriental de su madre y la ambición de su pecador padre. Convierte las palabras en lo que ella quiere que sean. Prestad vuestro oído a todos, pero a pocos vuestro afecto. Y no a mi Violante.
¿Dónde, en aquella lenta comitiva por Aragón, siempre hacia el sur y el oeste, con la misma ruta de los peregrinos que pedían clemencia a san lago, en el final de la tierra, quedaba Noruega? ¿Dónde los sabios consejos de mi abuela, dónde la lenta vida de la corte en Bergen? Mis días se trazaban con la elección de mi vestuario (la lana verde de mi traje, la capa castaña), el orden de caballeros, el inventario de mi fortuna. Ivar de Noruega y Fernando de Castilla me vigilaban por igual. Mi muía seguía amistosamente a sus monturas, aunque no me agradara la senda que seguía, siempre más peligrosa y retorcida que la de los caballos.
La tierra cedía ante nuestros pies, siempre en movimiento, y ni mapas, ni charlas de caballeros que se agregaban a mi comitiva, ni las señas marcadas en mi camino me permitían saber si me acercaba, en las áridas tierras aragonesas, a la propiedad del rey Alfonso.
– No os entreguéis a don Jaime.
– Estáis loco.
– Si existen motivos para pensar que podéis hacerlo, dádmelos, para que así pueda defenderos mejor cuando me pidan explicaciones.
– Estáis loco, Ivar. No me conocéis.
– No conozco a nadie. No conozco a nadie, aquí.
– Yo tampoco.
Faltaban dos noches para la Navidad cuando la princesa llegó por fin a Castilla, a una ciudad llamada Soria. Acudieron a su encuentro un hermano del rey, de nombre Luis, y el obispo de Astorga, amabilísimos ambos. Arribaron a Burgos para la Nochebuena, y en el monasterio en el que se hospedaban residía doña Berenguela, la hermana del rey. Oyeron misa el tercer día de Navidad, y la princesa les regaló un primorosísimo cáliz. Muy poco tiempo antes, su padre había enviado uno similar a Tierra Santa, y otro parecido había entregado ella en Rouen.
Ablanda el corazón con oro, me dijo el rey.
Entrega tu plata.
Tus pieles de princesa rústica, de pobre confusa del norte.
A los nobles aliados. A la Iglesia. A los reyes, a los parientes de los reyes hasta el tercer grado.
Oro. Plata. Sonrisas.
Sonrisas. Marfil. Oro.
Por el precio y la calidad de sus ofrendas a la Iglesia se había hecho tan querida y famosa la princesa, que nadie recordaba que una princesa extranjera hubiera sido acogida de tan buen grado y con tantos honores. A Noruega llegaban rumores de que nunca ningún rey había obtenido tanto favor como el de la princesa.
(«Esa hija -pensaría mi madre, que era rolliza y hermosa, sufriendo por mis clavículas descubiertas y mis caderas magras-. Quién la amará, delgada y extraña como es. Sin sábanas ni túnicas, mi hija pobre, mi hija indigna…»)
O quizás:
(«Esa hija, extraña y hosca, esa mujer mayor, virgen e inútil… Qué ocurrirá si no es de su agrado, si, como siempre, muestra un carácter rebelde que no pueda domeñar, una opinión propia que contraríe al rey. Cómo podremos aceptarla si la rechazan, qué será de su dote, cómo engañaremos sobre su edad…»)
Cuatro días después de Navidad abandonaron Burgos. El rey de Castilla les había mandado mensaje de que al cabo de cuatro días deseaba que la princesa se encontrara en el lugar en el que él moraba.
Aquella misma noche doña Berenguela, princesa real hermana de don Alfonso, le envió siete sillas de montar de dama, todas ellas de alto precio, y un dosel como el que ella misma empleaba a diario. Decían que ese mismo día el rey había salido de Palencia a su encuentro y que la había recibido como si de su hija se tratara. Nunca había ocurrido que a la hija de otro rey don Alfonso le llevara por la brida hasta el centro de la ciudad.
Acompañó el rey a la princesa el décimo día, y a Valladolid fueron. Con prelados, obispos, arzobispos, barones, caballeros y señores infieles, embajadores y deudos. El rey no permitía que nadie se fuera sin ser honrado, y nadie recordaba tanta magnificencia.
Había perdido la costumbre ya del frío, y los cuchillos de escarcha se me clavaban en las manos que sujetaban las riendas, porque había elegido unos guantes finos. La comitiva real venía a por mí, y a mi espalda, los noruegos aguardaban el encuentro con las mandíbulas apretadas y sus mejores galas. A mí me cubría el rostro un velo, y mi yegua nueva, a la que prefería por encima de la muía o del macho regalado por el rey Jaime, parecía también inquieta, bailarina sobre sus cascos finos.
Esa noche había soñado con mi madre. Con Cecilia, quizás, también. Me entregaba al sueño agotada, y cuando me despertaban por la mañana me parecía no haber dormido. Deseaba descansar semanas enteras, en un único lugar, que todo aquello hubiera ocurrido ya y recordarlo desde mi vejez, a salvo, recién sacudida de un sueño agradable.
Frente a mí se habían congregado gran número de castellanos, villanos y burgueses, que aguardaban presenciar la recepción del rey. Algunos se habían mantenido en ese lugar durante horas, con sus familias y sus alimentos y sus mantas gruesas, como si fueran de romería. Nosotros, con el sudor o el frío punteando la espina dorsal, esperábamos. Valladolid era una urbe inmensa, en la que habitaban veinticinco mil almas. Una ciudad monstruosa, llena de ruido, de gente, desbordada en su insensato tamaño.
Los sones anunciaron la proximidad de los monarcas. Como en Aragón (como en todas partes menos en la mezquina Francia), llegaba después de los primeros escoltas una procesión de antorchas, músicos con sus instrumentos y, al remate de una fila de doce caballeros y doce damas a caballo, costosamente guarnecidos, mi rey don Alfonso con doña Violante. Los pajes, vestidos con la enseña real, se acercaron a mí; el rey descabalgó y me dio la bienvenida.
Читать дальше