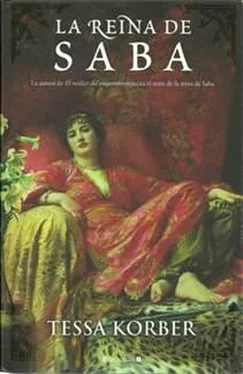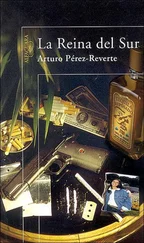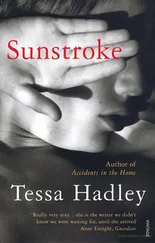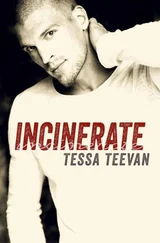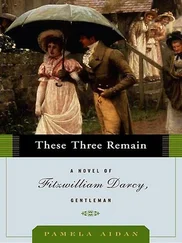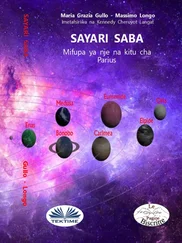– ¡El preso se escapa! -exclamó el guardia empuñando su daga.
Incienso profirió un agudo chillido de espanto y saltó a un lado, pero estiró una pierna para hacer tropezar al soldado. Con ambas manos lo empujó hacia Yada, que encontró tiempo para agarrar el taburete y, asiéndolo con ambas manos, darle con él en la cabeza al hombre. No hizo falta más que ese único golpe: el guardia se desplomó en el suelo con un gruñido. Yada le quitó la daga y se la colgó del cinto.
Incienso estaba apoyada contra la pared y respiraba pesadamente mientras lo miraba. Detrás de Yada, en el suelo, estaba la lámpara caída. El aceite se había salido y unas pequeñas llamas lamían las pajas que flotaban en el charquito. Relucían con intensidad. Yada se acercó y apagó el fuego antes de que prendiera en el escaso mobiliario o en la ropa del guardia.
– Espero que nadie haya oído el grito -dijo, y se apresuró a arrastrar al hombre por los pies-. Ayúdame.
Incienso, titubeante, se acercó.
– No lo entiendo -dijo-. Le he enseñado el sello de la señora.
– Tú misma lo has dicho -repuso Yada, gimiendo al levantar el peso del hombre-. El traidor está en palacio. ¿Crees que trabaja solo?
Incienso sacudió la cabeza, aturdida, y lo ayudó a cargar el cuerpo hasta la celda. Después cerraron la puerta.
– Tengo que verla enseguida -dijo Yada.
Comprobó que la daga seguía firme en su cinto y se dispuso a desaparecer en la noche, pero Incienso lo retuvo de la ropa.
– Ha dicho que vayas a verla a tu cabaña.
Yada se volvió, sorprendido, esperanzado. Pero la lámpara se había apagado y, a la luz de la luna, el rostro de Incienso parecía tan enigmático y seductor como su mensaje.
– Quería esperarte allí.
Mujzen aguardaba indeciso en la oscuridad del establo. Normalmente le gustaba ese lugar, los tenues sonidos de los camellos, los sacos de sus hocicos y el cálido vapor de la vida animal que todo lo cubría, también a uno mismo, si se arrimaba a los tibios flancos lanudos de un camello y miraba al cielo estrellado. Le gustaban las grotescas siluetas de sus jorobas, que se repartían aquí y allá como pequeñas colinas solitarias a la luz de la luna, y la pesada oscilación de sus cuellos cuando se acercaban a mendigarle una golosina. Los conocía a todos y cada uno por su paso y por la forma en que se movían. Había tardado apenas un instante en encontrar al animal de Hadramaut.
Shams bostezó a su lado y cambió de postura.
– ¿Qué quieres hacer ahora? -le preguntó con cariño, y se arrimó a él-. No puede hablar como si fuera una persona. Volvamos a casa.
Mujzen soltó la brida con el que había tirado de la cabeza del reticente animal hacia sí. Llevaba un rato mirándolo, pero no había visto en él nada que pudiera responder sus numerosas preguntas, ninguna prueba irrefutable de que hubiera llevado en sus lomos al hijo de un rey que hubiera llegado con planes asesinos. ¿Qué habría podido probar un animal? Le dio unas palmaditas como despedida y se ganó por ello un cabezazo.
El dromedario estiró el cuello con un quejido y volvió la cabeza, con sus bellos ojos de largas pestañas, a derecha y a izquierda. Sin embargo, por lo visto no se decidió a echar a andar para ninguno de los dos lados, sino que se puso a husmear con el morro un cardo que había cerca de las sandalias de Shams.
Mujzen suspiró.
– Tienes razón -dijo, pero tampoco él se ponía en marcha. Se quedaron un rato más allí, contemplando el ascenso de las estrellas sobre las negras siluetas de las crestas de las montañas y escuchando los sonidos de la noche-. De todos los lugares posibles -dijo el joven entonces-, éste es el que más me recuerda a casa.
Shams comprendió enseguida a qué se refería. Se inclinó contra él.
– ¿También tú sueñas a veces con volver? -le preguntó, y sintió que asentía. Shams rió levemente-. Shams y Mujzen, señores de cien camellos. -Alzó la mano, como si dibujara la escena en el cielo-. Creerían que hemos estado con los jinn .
Mujzen resopló con aquiescencia.
– Tubba pondría unos ojos como platos.
– Y Hamyim cerraría la boca de una vez por todas -añadió Shams.
Los dos rieron.
– Y al viejo Arik -dijo Shams con cariño- le prepararíamos sémola con leche, y un cabrito asado al que la carne se le desprendería del hueso. Así lo podría comer con los pocos dientes que le quedan.
Guardaron silencio un momento, perdidos en el pasado. Oyeron entonces unos pasos y se separaron con pudor. Un mozo de los establos se les acercó y los saludó respetuosamente antes de vaciar con brío un cubo lleno de comida entre los animales, que se acercaron con curiosidad.
El hombre se quedó allí de pie y miró cómo los primeros bajaban la cabeza para olfatear las golosinas. Como el animal de Hadramaut dudaba, Mujzen le dio unos golpes en el flanco para animarlo. El dromedario se apartó, sobresaltado.
– Ah, nuestra belleza tímida -comentó el mozo, y sacudió la cabeza-. Un animal bien extraño.
– ¿Por qué? -preguntó Mujzen con interés, y contempló cómo se acercaba a los demás para comer.
– Bueno, nunca se ha acostumbrado a mi mano -rezongó el mozo, un hombre mayor en cuyo pelo blanco se reflejaba el resplandor de la apartada hoguera de sus compañeros.
Mujzen señaló al dromedario.
– Pues parece un buen animal -afirmó.
El viejo río.
– Me ha mordido todas las veces que he intentado acariciarlo. Nunca deja que me acerque, y tampoco a los demás. La bestia estaba polvorienta y con el pelo apelmazado, ja, ja.
– ¿Y cómo es que ya no es así? -preguntó Shams con curiosidad.
– Porque un día vino mi nieta al establo -dijo el viejo, y les guiñó un ojo-, una niñita muy despierta pero movida como una langosta, que no hace más que saltar de aquí para allá y siempre me dice: «Abuelo, llévame a ver tus camellos.» -Volvió a guiñar el ojo-. Un día será tan bella como vos.
– Que Almaqh la bendiga -dijo Mujzen con formalidad, y empujó un poco a Shams, que sonreía, para protegerla tras de sí.
El viejo se rascó la cabeza.
– Bueno, sea como fuere, el caso es que alargó la mano hacia el animal y el bicho se acercó a olerla y, como yo le había puesto un cepillo en la mano para que lo almohazara un poco, ved, se quedó quietecito como un cordero. La bestia incluso se dejó montar, aunque hasta ese momento todos habíamos tenido problemas. Entonces lo supe.
– ¿El qué? -preguntó Mujzen con impaciencia.
– Bueno, el otro día lo comprobé, le dije a Sharar que hiciera montar a su hija en el animal, y también se dejó. Con esa bestia sucede como en el cuento del dragón y de la inniyah , señor, si lo conocéis. -Los miró y sonrió con orgullo-. Sólo deja que lo monten vírgenes.
Parecía estar muy satisfecho de haber llegado a esa conclusión, pero Mujzen sacudió la cabeza. Los cuentos eran cuentos y había aprendido a no creer en ellos aquella noche en el uadi , cuando la serpiente mágica no apareció y, en lugar de eso, quedó atrapado por la riada. Por supuesto que conocía la historia del dragón y la inniyah , todo el mundo la conocía, pero que un camello supiera ver la virginidad era bastante menos verosímil. Además, en los establos había oído decir cosas sobre la hija de Sharar que prefería no repetir delante de los oídos del padre. Aun así, algo empezó a rumiarse, algo que encajaba con la palabrería del viejo.
Shams lo comprendió antes que él. Le apretó la mano, exaltada.
– ¡Sólo lleva a mujeres! -dijo.
Se miraron con espanto.
Confianza
Incienso se sonrió mientras recorría la muralla de la ciudad. Le mantuvo cerrado el hocico al camello hasta que pasaron las puertas, pero después lo llevó de las riendas, libre y confiado. Hasta ahí había resultado todo muy fácil. Simún había bebido vino profusamente y Yada se había ido a los huertos para esperarla allí. Había llegado el momento de llevar a Simún con él. Ay, todos ellos tan llenos de amor y confianza… Incluso Marub, el de pocas palabras, la había creído cuando le había explicado que le daban miedo las serpientes. No pudo reprimir una sonrisa al recordar la escena.
Читать дальше