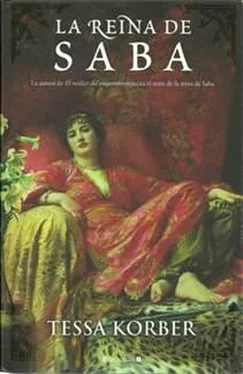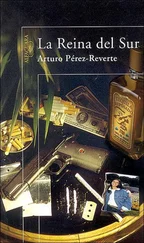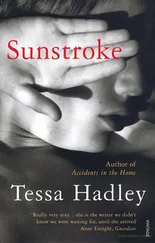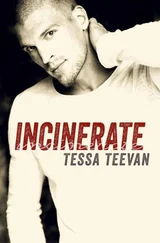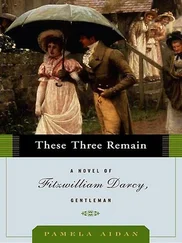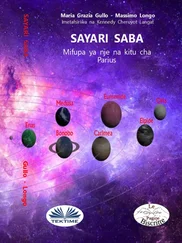– ¡No! -gritó Mujzen desde lejos, incapaz de decir a quién iba dirigida su advertencia.
El brazo izquierdo de Incienso se alzó sin dudarlo un instante con el cuchillo.
Marub, no obstante, atrapó su mano con seguridad sin apartar siquiera la mirada de su rostro, que seguía mostrando aquella sonrisa victoriosa. Con un solo movimiento le tajó la garganta.
Mujzen gritó como un animal al ver caer el cuerpo. Después se detuvo y bajó la cabeza.
Pasando por encima de Incienso, Marub se acercó a Yada y se arrodilló junto a él. Al muchacho le costaba abrir los ojos, pero intentaba ponerse de pie. Marub se lo impidió, examinó brevemente su herida y después le dio unos golpecitos en el hombro. Con una señal, ordenó a algunos de sus hombres que lo incorporaran.
– Pronto podrás volver a utilizar la pala -dijo, y se levantó.
Yada enseñó los dientes.
– Eso y una espada -espetó.
Marub soltó una risa atronadora y le dio la mano para ayudarlo a ponerse en pie.
– Por mí, no, amigo mío. Por mí, no.
Se dirigió entonces hacia donde estaban Shams y Mujzen, arrodillados junto a Simún.
Cuando la vio a la luz de las antorchas, desnuda y vejada, dejó escapar un lamento sin darse cuenta, pero Shams alzó la cabeza hacia él con lágrimas de alegría en las mejillas. Le dio la flecha que había encontrado en el suelo.
– Sólo le ha rozado el pelo -dijo, en su voz había llanto y risa-. Sólo el pelo.
Con cariño le apartó a Simún los mechones sucios de la frente.
Serpientes y bodas
Los cuerpos negros y brillantes de los animales se enroscaban entre sí en continuo movimiento. Cubrían el cadáver de Incienso, del que sólo se veía una mano aquí y allá, pálida de muerte, o un trozo de rostro entre escamosos meandros, como una aparición demoníaca. A Yada se le erizó todo el vello al verlo.
Marub cerró de un tirón el saco de cuero, que se retorcía y siseaba con furia. Sin embargo, los colmillos de las serpientes no lograrían atravesarlo. Les hizo una señal a los hombres que acompañarían a Yada para que alzaran el saco y lo ataran a la silla, y ellos obedecieron con expresión tensa y mascullando oraciones. La traidora regresaría a su hogar marcada para siempre, hasta más allá de la vida, y compartiría su tumba con las serpientes. Todo lo maligno desaparecería con ella de Saba. Así lo esperaban.
– Un bonito regalo para Karib -dijo Marub, y señaló con el mentón hacia el saco, que todavía se meneaba, repleto de vida venenosa.
Yada asintió con gravedad.
– Me encargaré de que lo abra personalmente, y también le entregaré eso. -Su mirada se dirigió a la placa de alabastro que habían amarrado a lomos de una segunda bestia de carga.
Después se volvió hacia el Salhin, pero sus puertas estaban cerradas.
– Su madre morirá hoy -dijo Marub.
Yada palideció. A pesar de todo el odio que sentía por esa mujer que lo había torturado con sus deseos y que casi había conseguido que Simún muriera, era una madre y, por tanto, su vida era tabú, sobre todo para los hijos que había alumbrado. No envidiaba a su amada en ese día y esa hora.
– ¿Quién lo hará? -preguntó.
Marub dio unos golpes a su espada. No rehuiría ese deber. Bayyin lo había preparado todo ya para el ritual de expiación posterior. Se recluiría durante cuarenta días en una cabaña que había junto al templo del valle para ayunar y rezar hasta que Athtar lo escuchara y le concediera su piedad. Esa noche la luna se oscurecería, así lo había predicho Bayyin, pero volvería a brillar sobre Marib en señal del favor renovado de Athtar. Su rostro palideció al pensarlo. De nuevo toqueteó la empuñadura de su arma.
– Dile… -quiso pedir Yada, pero enseguida sacudió la cabeza.
Los camellos estaban inquietos, los hombres montaban ya. Eran hombres de Hadramaut, miembros de la tribu a los que el llamamiento de Yada para derrocar a Karib había puesto de su parte. Profirieron unos chillidos guturales y alzaron sus armas. Se dirigían hacia el enemigo, tal vez hacia una guerra. Habían acudido pocos, Yada esperaba encontrar a más por el camino, pero la traición podía acechar en cualquier parte. Había rechazado la oferta que le había hecho Simún de llevar consigo guerreros de Marib.
«¿Seguiré mañana con vida?», pensó Yada. Montó y alzó la mano para despedirse. Al cabo de unos instantes, sólo el polvo indicaba que el rey de Hadramaut había partido a reconquistar su reino.
Dhahab estaba muy erguida en el lugar de la ejecución. Habían elegido los rocosos pies de una colina que quedaba al oeste de la ciudad, pues todo el mundo estaba convencido de que su sangre secaría el suelo para siempre. Simún había acudido pese a que Bayyin le había aconsejado lo contrario.
– Es tu madre -le había advertido.
– Por eso mismo -dijo Simún para silenciarlo, pues no habría soportado aguardar en sus aposentos, caminando de aquí para allá sin poder evitar imaginar lo que estaría sucediendo. Sin tener una última posibilidad de captar una mirada, una palabra más de Dhahab que le hiciera posible comprenderla-. Es mi madre -añadió con voz ronca, y carraspeó.
Bayyin le hizo una señal a Marub, que se puso en marcha. Dhahab lo vio llegar y retrocedió ante él todo lo que le dejaron las cadenas y los guardias que la rodeaban. Los curiosos se apretaban tras ellos, los más indiscretos habían buscado un lugar en la pendiente para contemplar el espectáculo desde arriba.
– Es ella quien merece la muerte -graznó Dhahab, y señaló a su hija-. Ella, no yo. -Miró en derredor con angustia-. ¿Acaso no mató al legítimo rey? ¿No llevó a los mejores de la ciudad a una guerra sin sentido? ¿Cómo, si no, habría acabado sentada en el trono? ¿Quién es ella? Nadie, una beduina. ¡Pero os ha hechizado a todos!
Al oír eso, algunos guerreros retrocedieron involuntariamente.
Dhahab, triunfante, enseñó los dientes.
– Ella llamó a las ratas y destruyó el dique -exclamó, victoriosa-. Tiene trato con las serpientes. Es un espíritu negro y maligno que ha hecho nido entre nosotros, cuando en todas partes lo han repudiado.
– ¡Madre! -Temblando de indignación, Simún dio un paso al frente.
Dhahab se volvió hacia ella:
– No me llames así-bramó-. Tú no eres mi hija. Fuiste un engendro, desde que viniste al mundo. ¿No me creéis? -gritó hacia la ladera con la cabeza echada hacia atrás, y su risa burlona resonó por doquier-. ¡Pues mirad!
Antes de que Marub o Bayyin pudieran detenerla, se abalanzó sobre Simún, la hizo caer al suelo y, con las manos encadenadas, tiró de su sandalia. Desde su regreso, Simún volvía a usar el calzado dorado que su padre había mandado confeccionar para ella. Era una costumbre que no quería abandonar. Nadie había vuelto a verla descalza desde la muerte de aquel joven beduino que quiso robarle el alfiler.
Dhahab luchó como una leona y, entre gritos y maldiciones, consiguió quitarle el zapato a Simún. Entonces se hizo el silencio. Dhahab, jadeante, miró el inocente pie moreno de Simún, que no tenía defecto alguno.
– Tú no eres mi hija -siseó.
– Entonces tú no eres mi madre -repuso Simún con calma.
Se puso de pie y asintió. Dhahab seguía mirando de rodillas el lugar del que Simún acababa de levantarse cuando Marub alzó la espada. Un grito ronco de la muchedumbre acompañó su descenso.
El palacio al que entró Yada estaba vacío. Fue recorriendo sala por sala con pasos resonantes. Debía de haberse corrido la voz de que el primer grupo de guerreros que Karib enviara contra él se había pasado a su bando. No había llegado a encontrarse con un segundo. Cuando sus hombres, embriagados ya de victoria, llegaron cabalgando a las puertas de la capital, éstas se habían abierto sin que tuvieran que luchar.
Читать дальше