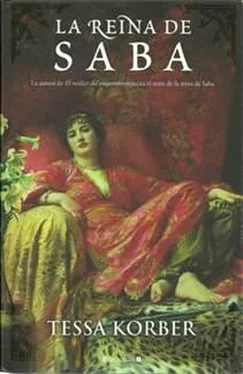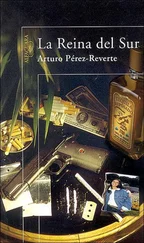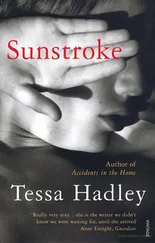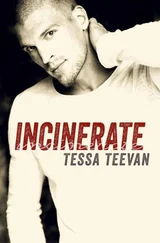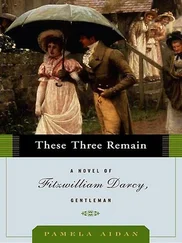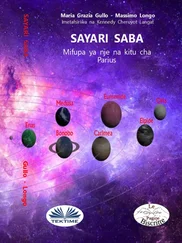Su entrada pareció una procesión festiva que Yada convirtió en triunfal haciendo que desenvolvieran la placa de alabastro y que fuera exhibida como un trofeo ante su pequeño ejército: contenía el texto de la alianza que regía la nueva relación entre Saba y Hadramaut, dos reinos hermanos, tal como lo formulaba el contrato grabado en la piedra, y que no dejaba a Saba más que el privilegio de ser la única puerta hacia el oeste para el incienso de Hadramaut, el lugar donde las caravanas torcían por el largo y lucrativo camino hacia el norte, al Mar Grande, para seguir la ruta del incienso, que los haría ricos a todos ellos.
Yada hizo instalar la placa de piedra en los muros del templo, donde todo el mundo pudiera verla y los sacerdotes pudieran bendecirla como confirmación de su victoria sobre Saba. El saco, sin embargo, no tuvo ocasión de entregarlo, pues Karib había desaparecido de Hadramaut y no lograron encontrarlo.
En su inspección, Yada llegó a la sala de la que habían hablado los espías de Bayyin: la sala a la que Karib se retiraba cuando fingía ir a conversar con él. Paseó por ella su mirada, sacudiendo la cabeza, y de pronto oyó unos pasos tras de sí.
Era la esposa de Karib, que se arrodilló ante él con pesadas cadenas de oro en el pecho y engalanada con sus mejores velos, mirando al suelo con pertinacia.
– ¿Dónde está tu marido? -preguntó Yada al cabo, al ver que no se movía.
La mujer alzó entonces la cabeza y Yada leyó en ella miedo, odio y la tenue esperanza de agradar. Se lamió los labios.
– No lo sé -dijo.
Los abalorios de sus sienes sonaron levemente cuando se movió.
«Miente», pensó Yada, y le dio la espalda.
– Ve a Gauf-dijo, y desoyó los chillidos que profirió la mujer al oír la sentencia de su destierro-. Llévate a tus hijos. Os daré algo de dinero. -No estaba dispuesto a cuidar de un nido de serpientes en su propia casa. De nuevo se volvió hacia ella y vio la indignación de su rostro-. Pero dile a Karib que, si alguna vez lo encuentro, será un hombre muerto.
Shams se acercó con pasos vacilantes a la cabaña redonda construida con piedras. Nunca olvidaba que era una tumba, y nunca alzaba la voz para exclamar el nombre de Marub sin un ligero estremecimiento. El hombre respondió a su llamada con voz ronca. Al acercarse, en la oscura abertura Shams distinguió su rostro, gris a causa del polvo que el viento arrastraba por la llanura y de las privaciones de los últimos días. La joven descargó su pequeño fardo y desenvolvió lo que Bayyin le había permitido llevar: una pequeña cebolla, un puñado de dátiles, un par de hojas de un verde oscuro brillante, como las que crecían en las montañas y que a veces se les daban a los enfermos. Sobre todo una jarra de agua, no muy grande, sólo un par de tragos que a Marub le habría gustado beber de una sola vez, según le pareció a Shams.
Sin embargo, el hombre se limitó a darle las gracias con debilidad, cogió el recipiente con cuidado y lo guardó a la sombra. Tendría que bastarle para la sed de todo un largo día.
– ¿Cómo estás? -preguntó Shams con compasión.
Él sacudió la cabeza e hizo un gesto de renuencia.
– ¿Llevas la cuenta de la luna? -preguntó con voz áspera.
Shams asintió.
– Dice Bayyin que mañana se habrá acabado.
Marub asintió también y se irguió un poco. En su rostro asomó una sonrisa al pensar en su inminente liberación. Siempre había sido un hombre solitario, pero esa espera en la frontera entre la vida y la muerte había sido peor que una casa vacía, o que la vacuidad del desierto. Se quedó mirando a Shams, pensativo.
– ¿Cómo está Mujzen? -preguntó entonces.
Shams lo miró con sorpresa, después le sonrió.
– Está en el sur. Comprando camellos. Pero pronto regresará, para cuando nazca el niño. -Se sonrojó y se llevó un brazo al vientre como para proteger a la vida que llevaba en su interior, aunque todavía no se notara nada.
– Bien -dijo Marub, moviendo la cabeza-. Bien, bien. -De repente alzó la mirada-. ¿No te molesta…? -empezó a preguntar, pero se detuvo.
Nunca le había preguntado a una mujer por sus sentimientos. La mano que había alzado hacia su brazo se quedó a medio camino, en el aire.
Shams lo miró a los ojos.
– ¿No ser la mujer de sus sueños, sino sólo su realidad? -Se le escapó una leve risa. Después añadió-: Nunca lo he sido. Desde el principio, ya cuando lo abracé por primera vez, estaba enamorado de otra.
Cuando Marub enarcó las cejas con sorpresa, ella alzó desvalidamente las manos, pero el hombre la entendió.
– Simún -susurró.
Shams se agachó, recogió sus cosas y asintió con la cabeza.
– ¿No nos sucede eso mismo a todos? -preguntó, le dio unas palmaditas en la mano, que aún pendía en el aire, y se dispuso a regresar a casa.
Marub, a solas con sus pensamientos, la siguió largo rato con la mirada.
– ¿La ceremonia? -Yada se quedó desconcertado un instante. Había sido un duro día de juicios. Gracias a los espías de Bayyin, conocía los nombres de quienes habían tramado asesinatos y traiciones para Karib en Saba y les había hecho pagar por ello-. ¿Ya ha llegado el momento?
Arrugó la frente. Nunca había protagonizado la ceremonia del corte del incienso. Siempre había formado parte del séquito de su padre, había maldecido el calor, había aguantado cambiando ligeramente de postura mientras el acto se alargaba sin encontrar un final y había susurrado chanzas con un amigo suyo hasta que uno de los sacerdotes los reconvenía para que mostraran más recogimiento. Ellos se desternillaban entonces y apostaban en secreto cuál de aquellas muchachas medio harapientas acabaría ascendiendo esa noche hasta el lecho del rey. Todo aquello parecía haber sucedido en otra vida; y de pronto tenía que empuñar él mismo el cuchillo sagrado.
– Y, antes, la elección -dijo su consejero, y se aclaró la garganta.
Antes de que Yada pudiera decir nada, la puerta se abrió e hicieron pasar a una hilera de figuras tímidas que iban cogidas de las manos y mantenían la mirada tenazmente gacha. Yada las miraba aturdido. A primera vista eran seres miserables, vestidas todas ellas con harapos, atemorizadas, quemadas por el sol, con melenas de extraños mechones revueltos. Nunca había visto tan de cerca a la gente del árbol y le pareció que no guardaban ningún secreto.
Se levantó y se acercó para recorrer la hilera de mujeres con curiosidad. Tras un segundo vistazo, percibió su delgadez. Aquella de allí tenía unas piernas bonitas, con muslos lisos que se adivinaban bajo los pliegues de su falda; aquella otra, una boca seductora y una melena que le llegaba hasta las caderas. La que tenía delante osó levantar la mirada un momento. Yada se quedó de piedra: una frente como de reina y unos ojos inesperadamente claros, celestes y brillantes.
– Incienso -susurró con sobresalto.
Pero la pequeña no debía de tener más de doce años.
– Hmmm -carraspeó su consejero-. A vuestro padre le gustaba realizar una selección previa. Para que después no hubiera sorpresas desagradables, solía decir.
Yada dio un gran paso hacia atrás, alejándose de las muchachas, e hizo un amplio gesto.
– Lleváoslas -ordenó. Puesto que su consejero se lo quedó mirando con desconcierto, repitió la orden casi a gritos-. Traedme al anciano del pueblo del incienso -pidió después.
Esta vez no tuvo que repetirlo.
Yada hizo que condujeran ante su trono al hombre, que nunca había entrado en la ciudad ni en el palacio. Para sorpresa de su consejero y de los representantes de las tribus, se levantó y anunció que en adelante el pueblo del incienso decidiría quién sería la muchacha elegida para la boda sagrada. Dispuso, además, que la noche de la boda debería presentarse en el templo de Sin, donde dormiría a los pies de la figura divina.
Читать дальше