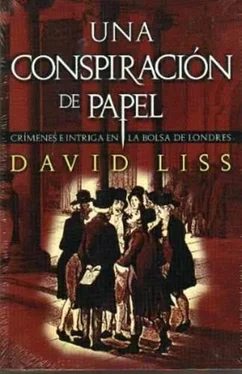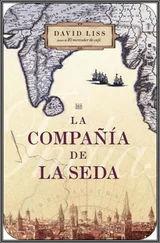Adelman, cuyos intereses estaban tan íntimamente ligados al éxito de la dinastía actual, despreció a los jacobitas por ser una horda de descerebrados, y condenó al pretendiente por ser un tirano papista. Mi tío asintió calladamente, puesto que Adelman no había hecho más que resumir el pensamiento de los whigs. Pero Sarmento absorbía cada palabra de Adelman, elogiando sus ideas como propias de filósofo, y sus palabras como propias de poeta.
– ¿Y usted qué, señor? -Sarmento se dirigió a mí-. ¿No tiene usted ninguna opinión sobre estos jacobitas?
– Yo me ocupo muy poco de la política -le dije, mirándole a los ojos. Supuse que su pregunta no tenía que ver con mis ideas políticas, sino con la manera en que iba a responder a su desfachatez.
– ¿No será usted un detractor del Rey? -insistió Sarmento.
Yo no era capaz de adivinar su juego, pero en esta época en la que las rebeliones amenazaban constantemente a la Corona, esto era algo más que una charla ociosa. Ser acusado públicamente de simpatizar con los jacobitas podía arruinar la reputación de cualquiera, e incluso acabar en un arresto por parte de los Mensajeros del Rey.
– ¿Acaso el hombre que no sea un simpatizante activo ha de ser necesariamente un detractor? -pregunté con cuidado.
– Estoy seguro -aventuró mi tío apresuradamente- de que mi sobrino ha levantado muchas veces su copa a la salud del Rey.
– Sí -concedí-, aunque confieso que cuando bebo a la salud del Rey suele ser más por la gana de beber que por el propio Rey.
Mi tío y Adelman rieron educadamente, y yo pensé que mi salida habría cansado a Sarmento. Me equivoqué. Simplemente sacó un nuevo tema.
– Dígame, señor -empezó a decir cuando las risas se acallaron-. ¿Quién le gusta más, el Banco o la Compañía?
La pregunta me confundía, y sospeché que ésa había sido su intención. El asunto de esta rivalidad financiera me interesaba bastante, porque sabía que el viejo Balfour había hecho algunas inversiones basándose en lo que sabía de esta competición, pero yo entendía tan poco acerca de las características del antagonismo entre ambas instituciones que ni se me ocurría cómo responder. Fingir que entendía el tema no iba más que a revelarme como un cretino, así que hablé simplemente.
– ¿Quién me gusta más para qué?
– ¿Cree usted que al Tesoro le hace un mejor servicio el Banco de Inglaterra o la Compañía de los Mares del Sur? -hablaba despacio y muy claramente, como si le estuviese dando instrucciones a un criado de pocas luces.
Le ofrecí la más cortés de mis sonrisas.
– No era consciente de que fuera necesario que todo hombre tomara partido.
– Bueno, no todo el mundo, supongo. Sólo deben hacerlo los hombres con medios y negocios.
– ¿Deben hacerlo? -preguntó mi tío-. ¿No puede un hombre de negocios simplemente observar la rivalidad sin tomar partido?
– Pero usted toma partido, señor, ¿no es cierto?
Esta pregunta, hecha por un empleado a su jefe, me pareció impertinente, pero si mi tío se ofendió no dio muestras de ello. Simplemente escuchó a Sarmento, que seguía parloteando.
– ¿No ha creído siempre su familia que el Banco de Inglaterra debe mantener el monopolio sobre la financiación de los préstamos del Estado? ¿No le he oído yo a usted decir que a la Compañía de los Mares del Sur no se le debería permitir competir con el Banco por este negocio?
– Usted sabe muy bien, señor Sarmento, que no deseo hablar de estas cosas durante el sábbat.
Sarmento inclinó la cabeza ligeramente.
– Tiene usted toda la razón, señor -y, dirigiéndose de nuevo a mí, dijo-: Usted, señor, no siente una restricción semejante, supongo. Y como todos los hombres de medios y de negocios han de tener una opinión, ¿puedo asumir que usted no está muy dispuesto a compartir la suya?
– Dígame quién le gusta a usted, señor, y quizá tenga entonces un modelo que emular.
Sarmento sonrió, pero no me sonreía a mí. Se dirigió al señor Adelman.
– Bueno, a mí me gusta la Compañía de los Mares del Sur, señor. Especialmente cuando se encuentra en manos tan capaces.
Adelman inclinó la cabeza.
– Sabe usted perfectamente que a nosotros los judíos no nos está permitido invertir en las Compañías. Sus afirmaciones, señor, aunque me honran, quizá dañen mi reputación.
– Sólo repito lo que se dice en todos los cafés. Y nadie le hará de menos por su interés en estos asuntos. Usted es un patriota, señor, del más alto nivel -Sarmento seguía hablando en su tono de voz aburrido, que casaba mal con la pasión de sus palabras-. Puesto que mientras las finanzas de la nación estén protegidas por hombres tales como los directores de la Compañía de los Mares del Sur, no debemos temer revueltas ni sublevaciones.
Adelman parecía incapaz de encontrar una respuesta, y simplemente se inclinó de nuevo, así que mi tío intervino, sin duda con la intención de llevar la conversación hacia algún tema alejado de los negocios, y anunció que por segunda vez en casi otros tantos años la capellanía de la parroquia le había propuesto para el cargo de Guardián de los Pobres. Esta noticia produjo en Adelman y en Sarmento una carcajada sentida que yo no entendí.
– ¿Por qué nombrarle a usted para este cargo, tío? ¿No significará tener que ir a misa en la iglesia los domingos?
Los tres hombres se rieron, pero sólo Sarmento rió con verdadero placer ante mi ignorancia.
– Sí -concedió mi tío-. Significa ir a misa en la iglesia durante el sábbat cristiano y hacer un juramento cristiano sobre una Biblia cristiana. No me nombran porque quieran que asuma el cargo. Me eligen porque saben que me negaré a hacerlo.
– Confieso que no entiendo nada.
– Es simplemente una forma de generar ganancias -me explicó Adelman-. Su tío, como no puede asumir el nombramiento con el que le han honrado, deberá pagar una multa de cinco libras por rechazarlo. Es habitual que las capellanías nombren a muchos judíos al cabo del año, incluso a judíos pobres. Saben que hay otros que pagarán la multa. Hacen mucho dinero de esta manera.
– ¿No se puede elevar una queja?
– Pagamos muchos impuestos -explicó mi tío-. Tú naciste aquí, así que estás libre de los impuestos de extranjería, pero el señor Adelman y yo no lo estamos. Y aunque el Parlamento nos ha otorgado la ciudadanía a los dos, nuestros impuestos son aún mucho más altos que los de los británicos de nacimiento. Este nombramiento no es más que un impuesto más, y lo pago sin hacer aspavientos. Me reservo mis quejas para asuntos importantes.
Conversamos una hora más acerca de temas variados hasta que el señor Adelman se puso en pie bruscamente y anunció que debía regresar a casa. Utilicé su partida como excusa para la mía propia. Antes de irme, sin embargo, mi tío me llevó aparte.
– Estás enfadado.
Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si no recordase la ira que había sentido contra mí en el funeral de mi padre, como si no hubiera existido una ruptura entre mi familia y yo.
– Ha roto su promesa -le dije.
– Sólo la he retrasado. Te dije que hablaría contigo después de cenar. No te dije cuánto tiempo más tarde. Ven a la sinagoga, al oficio de mañana por la mañana. Pasa el resto del sábbat con tu familia. Cuando caiga el sol, te contaré lo que quieres saber.
No sabía cómo responder, ni siquiera cómo me afectaba este ofrecimiento.
– Tío Miguel, el tiempo no es un lujo que yo posea. No puedo pasarme el día rezando y charlando.
Se encogió de hombros.
– Ése es mi precio, Benjamin. Pero -sonrió- te lo cobraré una sola vez. No te pediré nada más, aunque necesites información en las próximas semanas, o meses.
Читать дальше