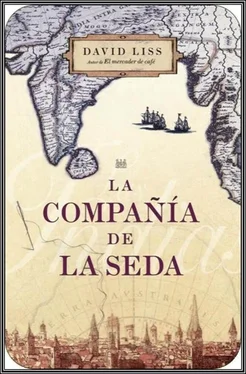– Mi nombre es Benjamín Weaver y este es mi socio, Elias Gordon, un conocido cirujano de Londres -dije, añadiendo esto último con la esperanza de que creyera que estábamos allí por algún motivo relacionado con la medicina-. Os ruego que disculpéis nuestra intrusión, pero tenemos que resolver un asunto urgente y confiamos en que consintáis en responder a unas preguntas concernientes a vuestro difunto marido.
Se le iluminó el rostro y un rubor de satisfacción tiñó sus mejillas. Era como si hubiera estado esperando, contra toda esperanza, que algún día llamaran a su puerta unos extraños deseosos de interrogarla a propósito de su marido. Pues bien: allí estábamos.
Y, sin embargo, hubo asimismo cierta vacilación. Una precaución calculada, como si se recordara a sí misma que tenía que mostrarse prudente, de la misma manera que un niño recuerda que ha de temer el fuego.
– ¿Qué deseáis saber a propósito de mi buen y querido Absalom? -preguntó.
Apretaba contra su pecho una prenda que, por lo visto, estaba cosiendo, pero me fijé en que hacía un ovillo con ella y daba la impresión de acunarla como si se tratara de un bebé.
– Sé que el recuerdo de su muerte debe de ser penoso para vos, señora -proseguí.
– No podéis saber cuánto -respondió-. Nadie que no estuviera casada con él podría saber la gran pérdida que fue para mí la muerte de mi Absalom… el mejor de los hombres, señores. Eso es lo que puedo deciros. Y si lo que deseáis saber es si realmente era el mejor de los hombres, ahí tenéis la respuesta. Lo era.
– Por supuesto que lo que podáis decirnos acerca del carácter del hombre es una parte de lo que deseábamos preguntaros -asintió Elias-. Pero no se trata solo de eso.
Tuve que reconocer para mí que aquella salida de mi amigo era muy inteligente. Al elogiar así al difunto y sugerir la existencia de un propósito de honrarlo, Elias había conseguido abrir de par en par para nosotros las puertas de aquella casa.
– Pero tened la amabilidad de pasar y tomar asiento, caballeros -dijo, indicándonos con un ademán su cuidada salita. El mobiliario no era de la mejor calidad, pero estaba todo muy limpio y perfectamente cuidado.
Nos invitó a tomar asiento y encargó a la muchacha que nos había abierto la puerta que nos sirviera unos refrescos, con lo cual, para satisfacción de Elias, aludía, por lo visto, a un vino tonificante.
Bebí un sorbo de él, pero nada más; ya había cubierto mi capacidad de bebida, y no quería que se me nublara la mente.
– ¿Qué podéis decirnos acerca de vuestro difunto marido y de vuestra vida en común, señora? -pregunté.
– Mi Absalom… -respondió en tono evocador. Dejó la copa sobre la mesa, como si tratara de evitar que la fuerza de su suspiro derramara parte del contenido-. ¿Podéis creerlo…? Mi padre no quería que me casara con él. No podía ni verlo.
– ¿Y cómo os las arreglabais vos para verlo? -preguntó Elias haciendo un esfuerzo para olvidar momentáneamente su copa de vino.
– ¡Era un hombre tan apuesto…! Mi madre lo conocía, por supuesto, pero ella tampoco quería que me casara con él porque pienso que se sentía algo celosa, Absalom era el hombre más atractivo que haya existido y además era amable y bondadoso en extremo. Mi padre decía que solo quería casarse conmigo por mi dote, y es verdad que esta no duró mucho en sus manos, pero porque Absalom era un soñador y tenía grandes planes.
– ¿Qué clase de planes? -pregunté.
La dama me sonrió con una mezcla de compasión y de ternura, como lo haría un clérigo al responder a un bobo que le hubiera preguntado por la naturaleza de Dios.
– Iba a hacernos ricos -respondió.
– ¿Por qué medio?
– Con sus ideas, por supuesto -nos informó-. Siempre estaba pensando, y poniendo por escrito sus ideas. Debían de ser sumamente importantes, porque es la razón por la que me han concedido esa pensión anual. Hasta mi propio padre se sentiría impresionado, si accediera a hablarme; pero no ha querido oír nunca ni una sola palabra de mis labios desde que Absalom perdió el dinero de mi dote. Todo lo que he escuchado de él es que ya me lo había dicho, pero sin duda Absalom estaba en lo cierto y ahora puede mirarlo y perdonarlo desde el cielo por su desconfianza.
– En realidad, señora -dijo Elias-, si hemos venido a visitaros es, en parte, a causa de esa pensión vuestra.
La sonrisa se borró de su rostro.
– Ahora lo entiendo. Pero debo deciros, caballeros, que no me faltan pretendientes y que no deseo ninguno. Ya me hago cargo de que una viuda con pensión es un dulce que atrae a las moscas, si me permitís que lo exprese de una forma tan ruda, pero yo no estoy aquí esperando que alguien venga a llevarme. He estado casada con Absalom Pepper, comprended, y no puedo hacerme a la idea de ser la esposa de otro. Sé cómo son vuestras mercedes, caballeros: pensáis que conceder una pensión a una viuda es tirar el dinero. Pero yo lo veo como un homenaje a la vida y el espíritu de Absalom, y jamás lo desmereceré dando mi mano a otro.
– No se trata de eso, señora -me apresuré a decir-.Aunque no podría reprochar a ningún hombre que buscara vuestra atención, con pensión o sin ella, no es asunto de nuestra incumbencia. Hemos venido a interesarnos por el tema de vuestra pensión, señora. Es decir… desearíamos conocer las circunstancias en que os fue concedida.
Al llegar a este punto, se borró en un instante de su rostro la expresión de autosuficiencia, la radiante energía de quien ha conseguido tocar la orla de un santo.
– ¿Me estáis diciendo que hay alguna dificultad? Me garantizaron que la pensión sería vitalicia. No me parece justo que esa condición deba modificarse ahora. No sería justo. Tened la seguridad de que así lo ve también uno de mis pretendientes, que es hombre de leyes y que, aunque no tiene ninguna posibilidad de conquistar mis favores, sé que hará cualquier cosa por servirme. Os garantizo que no permitirá que se cometa conmigo semejante injusticia.
– Os ruego que nos perdonéis -intervino Elias-. Lamento haberos alarmado. Mi socio no pretendía hacer eso. Vuestra pensión no depende para nada de nosotros, así que no tenéis nada que temer por ese lado. Simplemente desearíamos que nos explicarais, si es posible, cómo habéis accedido a ella. En otras palabras, por qué motivo os la han asignado.
– ¿Por qué motivo? -preguntó, cada vez más agitada-. ¿Por qué iba a ser? ¿O por qué no me la iban a conceder? ¿Acaso no es lo habitual entre los tejedores de seda?
– ¿Los tejedores de seda? -pregunté sin poder contenerme, aunque tendría que haber mantenido la boca cerrada-. ¿Qué tiene que ver este asunto con ellos?
– ¿Qué es lo que no tiene que ver con ellos? -replicó la señora Pepper.
– Veréis, señora -intervino nuevamente Elias-, teníamos la impresión de que vuestra pensión provenía de la Compañía de las Indias Orientales…
Ella me miró como si le hubiera dirigido el insulto más grave que se pudiera imaginar.
– ¿Por qué iba a pagarme a mí una pensión la Compañía de las Indias Orientales? ¿Qué tenía que ver el señor Pepper con unos hombres como esos?
Yo estuve a punto de decirle que eso era precisamente lo que esperábamos que nos revelara, y creo que leí esas mismas palabras en los labios de Elias, pero él también prefirió callarlas. Después de todo, ¿qué podía ganarse con preguntar algo tan sumamente obvio?
– Me temo, señora, que hemos estado actuando con arreglo a una impresión errónea -dijo Elias-. ¿Podríais explicarnos de dónde proviene vuestra pensión?
– Pero si ya os lo he dicho, ¿no? Del gremio de los tejedores de seda. A raíz de la muerte del señor Pepper, enviaron a visitarme a uno de los suyos, que me explicó que Absalom pertenecía a su gremio y que a mí, como viuda suya, me correspondía una pensión de viudedad. Tenéis que jurarme que no vais a quitármela…
Читать дальше