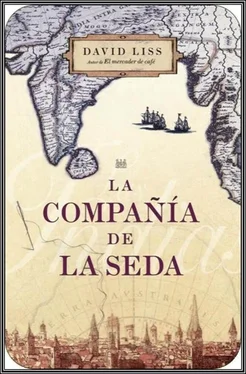Pero también yo contaba con el consuelo de mis amigos. Desde mi llegada al vecindario de Duke's Place, me había sentido abrazado calurosamente y ahora estaba sentado entre muchas personas que me querían bien. Elias se hallaba a mi lado. Había omitido mi deber de informarle de la muerte de mi tío, supongo que en parte por orgullo, pues no quería que me viera abatido por la tristeza, pero mi tío era una persona muy conocida en toda la ciudad y no había tardado en enterarse de la noticia de su fallecimiento. Debo reconocer que me sorprendió que conociera tan bien nuestras tradiciones como para abstenerse de enviar flores, al contrario de lo que hubiera hecho en el caso de tratarse de un funeral cristiano, y que, en su lugar, hablara con el encargado de la sinagoga de ofrecer en memoria de mi tío un presente adecuado para alguna causa caritativa.
El día era frío y desapacible, lleno de oscuros nubarrones, pero sorprendentemente libre de viento, lluvia o nieve, de manera que, cuando nos retiramos hacia el cementerio próximo, hasta el clima me pareció adecuado para la ocasión: helado y cruel, pero también ajeno al deseo de aumentar nuestro dolor; acentuaba nuestra tristeza, sin buscar distraernos de ella.
Una vez concluidas las oraciones, arrojamos por turno una paletada de tierra sobre el sencillo ataúd de madera. Ciertamente hay en esto un capítulo en el que estoy convencido de que los judíos aventajan a los cristianos: no entiendo por qué los miembros de las iglesias cristianas se empeñan en vestir a sus difuntos con toda clase de ricas prendas y enterrarlos en ataúdes ornamentados, como si suscribieran las supersticiones de los antiguos reyes egipcios. Según lo veo yo, el cadáver es algo sin vida. La conmemoración debería consistir en celebrar el inefable tránsito del ser, y no en honrar la materialidad de los restos, por lo que semejante tratamiento ostentoso es solo producto de la vanidad terrena y no esperanza de una recompensa celestial.
Terminado el funeral, regresamos lentamente a la casa de mi tía, donde iniciaríamos el tradicional período de diez días de luto. Es costumbre entre los míos que en ese tiempo no se deje sola a la persona que llora la pérdida del ser querido, sino que reciba visitas a lo largo del día que le ofrezcan alimentos y cuanto necesite para vivir sin que las preocupaciones de la vida diaria la turben. En esto sentí una gran consternación, porque pensaba que era responsabilidad mía atender a las necesidades de mi tía y, sin embargo, no iba a poder alejarme de Craven House y de Cobb durante esos diez días. La reunión de la junta iba a tener lugar precisamente el último día del luto, y yo iba a tener que ayudar a Ellershaw, como se me había encargado. No podía sustraerme a mis obligaciones sin poner en peligro a Elias y al señor Franco. Cobb podría concederme un par de días, pero yo sabía muy bien que esperar algo más que eso hubiera sido forzar excesivamente los límites de su humanidad.
Mientras pasaba entre la multitud de amigos y personas que habían acudido a la ceremonia fúnebre, noté una mano sobre mi hombro. Me volví y me encontré a Celia Glade caminando a mi lado. Reconozco que el corazón me dio un brinco y que, durante un instante maravilloso y fugaz, olvidé la profundidad de mi tristeza y sentí la alegría, el gozo inconfundible de su presencia. Y aunque volvió a mi corazón el recuerdo de mi pena, hubo otro momento, más deliberado, en el que me permití no pensar en las turbadoras verdades acerca de esa dama, como la de no saber ciertamente quién era, si se trataba de una judía, como pretendía, si estaba al servicio de la corona francesa o qué era lo que deseaba de mí. En aquel momento me permití pensar que todas aquellas preguntas eran simples trivialidades y me abandoné a la sensación de que ella sentía afecto por mi.
Me aparté a un lado, bajo un toldo, y ella me acompañó sin retirar la mano de mi brazo. Algunos de los asistentes al funeral nos observaban con interés, así que me introduje en un callejón que daba a un patio abierto, un lugar que sabía que encontraría limpio y seguro, y al que ella me siguió.
– ¿Qué estáis haciendo aquí? -le pregunté.
Vestía de negro, lo que no hacía sino destacar el color azabache de sus cabellos y sus ojos e iluminar aún más el tono claro de su piel. Después de la ceremonia se había levantado algo de viento, que ahora agitaba guedejas de su pelo bajo el sombrero oscuro.
– He sabido lo de vuestro tío. No hay secretos entre los judíos, ya lo sabéis. He venido a expresaros mi pena. Sé que vos y vuestro tío estabais muy unidos, y lamento vuestra pérdida.
– Es curioso que sepáis mis sentimientos por él, porque yo nunca os había hablado de ello. -Mi voz era grave, firme. No sabría decir por qué adoptaba esta actitud con ella salvo que fuese porque necesitaba que fuera alguien en quien poder confiar hasta el punto de no poder reprimir el impulso de desechar toda duda.
Ella se mordió los labios, sintiéndose descubierta, y después pestañeó un instante.
– Debéis saber, señor Weaver -dijo-, que sois un personaje notorio entre los judíos, y entre los ingleses también. Vuestros amigos y familiares son bien conocidos en los medios de Grub Street. No puedo evitar que asignéis algún significado siniestro a mi visita, pero desearía que no tuvierais motivos para ello.
– ¿Y por qué ese deseo vuestro? -pregunté en un tono más suave.
Ella extendió el brazo una vez más para apoyar la mano en mi hombro, solo por un instante. Luego lo pensó mejor por las circunstancias, por el lugar donde estábamos…
– Lo deseo porque… -Sacudió levemente la cabeza-. Porque es lo que deseo… No se me ocurre mejor manera de expresarlo.
– Señorita Glade… -dije-, Celia… No sé qué sois. Ignoro qué queréis de mí.
– Callad -dijo, con la voz de una madre tranquilizando a su pequeño. Después levantó dos dedos y rozó suavemente mis labios con ellos-. Soy vuestra amiga. Eso ya lo sabéis. El resto son solo detalles… detalles que se revelarán dentro de un tiempo. No en este instante, sino cuando llegue el momento. Por ahora, sabéis lo que importa, sabéis la verdad en vuestro corazón.
– Pero yo necesito… -empecé, y de nuevo sus dedos me hicieron callar.
– No -dijo-. Ya hablaremos de eso más tarde. Vuestro tío ha muerto y debéis llorarlo. No he venido aquí para impulsaros a algo, haceros preguntas u obligaros a abrir vuestro corazón. Solo estoy aquí por respeto a un hombre al que no conocí, pero del que he oído contar grandes cosas. Y he venido a ofreceros lo que puedo y a deciros que os llevo en mi corazón. Eso es todo lo que puedo hacer. Solo tengo la esperanza de que eso os baste, aunque no sea mucho, y ahora os dejaré con vuestra familia y vuestros amigos portugueses. Y, cuando deseéis saber más… bueno… siempre podéis buscarme en las cocinas…
Sus labios se curvaban en una sonrisa irónica y después se inclinó hacia mí y me besó, suave y fugazmente, en los labios, antes de salir del callejón mientras yo me volvía para ver cómo se alejaba.
En el transcurso de esta conversación, el sol había salido por un pequeño resquicio entre las nubes y lucía ahora sobre el lugar donde el callejón se abría al patio. Mientras mirábamos ambos hacia allí, pudimos ver una figura recortada contra la luz: la de una mujer alta y esbelta, vestida de negro, cuyas ropas se agitaban por efecto de la brisa que movía asimismo sus cabellos que escapaban de su sombrero.
– Lo siento -me dijo-. Te vi entrar en el callejón, pero ignoraba que no estabas solo.
No podía ver el rostro, pero reconocí enseguida su voz. Era mi prima viuda, la nuera de mi difunto tío, la mujer con la que yo había deseado casarme. Era Miriam.
Allí estaba una mujer que había preferido no ya solo a otro hombre, sino a otros hombres por encima de mí. Que había rechazado mis propuestas de matrimonio mas veces de las que yo podía contar sin esforzarme en hacerlo. Y a la que, sin embargo, pensé por un momento que debía decirle algo, explicarle qué estaba haciendo con Celia Glade, disculparme, ofrecerle una historia falsa pero convincente. Pero enseguida recapacité. No le debía ninguna explicación.
Читать дальше