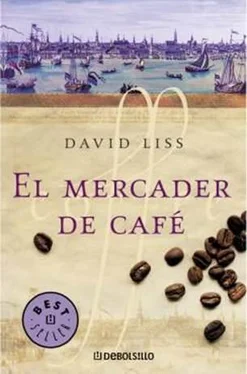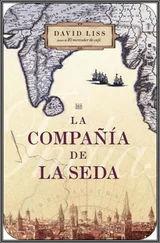Cerca de la esquina donde los hombres compraban y vendían brandy, Parido presentó a Miguel a un pequeño y achaparrado francés -acaso no más alto que un niño- con el rostro regordete y nariz como una nuez. Llevaba una gorguera, como se estilaba cincuenta años atrás, y su capa roja había mudado casi a marrón con el fango de Amsterdam.
– Jamás juzguéis la riqueza por las vestiduras -le susurró Parido, poniéndose en su papel de gran sabio de la Bolsa-. Acaso un necio se deje engañar por fruslerías y vivos colores, pero ¿quién ignora que es mejor manjar el pollo que el petirrojo?
El francés, a quien Miguel hubiera tenido por un hidalgo apurado de medio pelo, dijo con su torpe acento que deseaba hacer negocios. Extendió las manos en dirección a Miguel.
– Vos sois el hombre que desea vender sus futuros de brandy -dijo en un holandés defectuoso-. Desearía hablar de esos valores, pero no penséis que podéis mofaros de mí, monsieur, o descubriréis que no hay venta.
– Siempre conduzco mis negocios como hombre de honor -le aseguró Miguel. El corazón le golpeaba furioso contra el pecho en tanto explicaba al francés que estaba en posesión de futuros por valor de 170 toneles [6]de brandy. Su voz estaba desprovista de toda inflexión, pues no quería apremiar al mercader. La situación requería cierta mano izquierda.
– ¡Eso tenéis! -gritó el francés, como si Miguel le hubiera ofrecido una limosna-. ¡Ja! No tanto como pensaba, ni tan bueno. Pero tiene un pequeño valor para mí. Seiscientos florines es más de lo que podéis esperar, pero los pagaré.
– Esa oferta es absurda -replicó Miguel, y ciertamente lo era, pero no por las razones que pretendía dar a entender. El francés debía estar loco si quería entrar en un negocio con el que perdería su dinero casi con total seguridad. O eso o conocía un gran secreto del que Miguel podía sacar provecho. Y sin embargo, Miguel había invertido poco más de quinientos florines, de suerte que no podía desdeñar la oferta ociosamente. Supondría un pequeño beneficio en lugar de una gran pérdida.
– No me desprenderé de ellas por menos de seis cincuenta -dijo.
– Entonces no os desprenderéis de ellas. No tengo tiempo para vuestros regateos de holandés. O lo acordamos así, o buscaré a quien ofrecer lo mismo y que me sea más agradecido que vos.
Miguel sonrió a modo de excusa y llevó a Parido aparte.
– No es necesario que diga que habéis de aceptar la oferta -anunció Parido.
Allí estaba, el gusano moviéndose deliciosamente, y Miguel era el pez. Bien podía coger el gusano, pero ¿valía la pena acabar con el anzuelo clavado en la mejilla?
– No estoy seguro -dijo Miguel uniendo índice y pulgar, cual si palpara el aire buscando algo sospechoso-. ¿Por qué tanto interés en esos futuros? Acaso fuera más sabio conservarlos yo mismo para aprovechar lo que sea que sabe.
– Los beneficios de la Bolsa son los tesoros de los duendes, que pasan de carbón a diamantes y vuelven al carbón. Debéis tomar los beneficios allá donde podáis encontrarlos.
– Yo veo las cosas de otro modo -dijo Miguel secamente.
– Hay un tiempo para la osadía y un tiempo para la prudencia. Pensad un momento. ¿Qué sabemos del francés? Es posible que quiera esos futuros para un plan suyo que en modo alguno podría beneficiaros. Quizá solo pretenda azuzar a un enemigo acaparando lo que este desea. O tal vez ha perdido el juicio. Quizá sepa que el precio triplicará su valor. No podéis saberlo. Lo único que sabéis es que si vendéis ahora os habréis ahorrado una deuda e incluso obtenido un pequeño beneficio. Así es como se hace la fortuna… con porciones pequeñas y gran cautela.
Miguel se volvió. Pocos hombres tenían tan buenos contactos en la Bolsa como Parido, y si había decidido que quería zanjar sus diferencias con Miguel, aquella transacción podía ser el primer paso en una amistad que tal vez le ayudara grandemente a saldar sus deudas. ¿Trataría Parido de empeorar los asuntos de Miguel ante todo el mundo? Aun así, Parido había sido muy rudo con él durante dos años, y Miguel intuía algo siniestro en aquel altruismo suyo.
Su instinto le decía que rechazara la oferta, que conservara esos futuros y viera lo que el mercado le ofrecía, pero ¿osaría hacer caso a sus instintos? La emoción de deshacerse de los futuros malditos era tentadora. Finalizaría aquel mes con beneficios. Y al siguiente comerciaría con aceite de ballena -otra ganancia asegurada- e iniciaría su aventura con el café. Acaso en aquellos momentos estuviera ante el punto de inflexión de su suerte.
Enfrentado a tan grave decisión, de la que bien podía depender su futuro, se hizo la que se había convertido en la única pregunta que le venía a las mientes en aquellas circunstancias. ¿Qué camino tomaría Pieter el Encantador en su lugar? ¿Desafiaría a Parido y se dejaría guiar por sus instintos o cedería ante el hombre que fuera su enemigo y que ahora decía ser su amigo? Pieter, Miguel lo sabía, jamás desaprovechaba una oportunidad, y mejor es hacer creer a quien pretende engañarte que lo ha logrado que desenmascararlo. Pieter seguiría el consejo de Parido.
– Aceptaré el trato -dijo Miguel al cabo.
– Es lo más sensato.
Quizá. Miguel hubiera debido estar eufórico. Tal vez dentro de unas horas lo estaría, cuando el inefable alivio de haberse librado de las venenosas acciones pareciera real. Rezó dando gracias pero, aun sabiendo de su suerte, notó un regusto amargo en la boca. Se había librado del problema con ayuda de un hombre que, dos semanas atrás, lo hubiera metido alegremente en un saco y lo hubiera arrojado al Amstel.
Quizá fuera como Parido decía, y solo deseaba zanjar sus desavenencias, así que se volvió hacia el parnass e hizo una reverencia dándole las gracias, aunque con gesto sombrío. Si se descubría que era un engaño, Miguel tendría su desquite.
de
Las reveladoras y verídicas memorias
de Alonzo Alferonda
No es cosa sencilla explicar a mis lectores cristianos lo que significa exactamente el cherem, o excomunión, para un judío portugués. Para aquellos que hemos vivido bajo el yugo de la Inquisición o en tierras como las de Inglaterra, donde nuestra religión se prohibió, o en lugares tales como las ciudades de los turcos, donde apenas se tolera, morar en un lugar como Amsterdam parecía un pequeño anticipo de la Tierra Prometida. Éramos libres de reunirnos y observar nuestras fiestas, nuestros rituales y de estudiar los textos sagrados a la luz del día. Para nosotros, que pertenecíamos a una pequeña nación condenada a no tener tierra propia, la libertad de vivir como a cada cual le placiera era una bendición por la que nunca, ni uno solo de los días en los cuales conviví con mis hermanos en Amsterdam, olvidé dar las gracias a Dios.
Por supuesto, había a quien no le importaba la expulsión. Quien se alegraba de abandonar lo que tenía por una forma de vida en exceso escrupulosa y absorbente. Miraban a nuestros vecinos cristianos, que comían y bebían a su antojo, para quienes el sabbath, incluso su sabbath, no era sino un día más, y veían aquellas libertades como una liberación. Pero los más de nosotros sabíamos quiénes éramos. Éramos judíos, y el poder del ma'amad de despojar a un hombre de su identidad, de su persona y su comunidad, era verdaderamente aterrador.
Salomão Parido hizo cuanto estuvo en su mano por convertirme en proscrito, pero lo cierto es que yo hubiera podido irme muy lejos y cambiar mi nombre. Nadie hubiera sabido que yo era Alonzo Alferonda de Amsterdam. Yo conocía el engaño del mismo modo que otros conocen sus nombres.
Y ese era mi plan. Lo haría, pero no todavía. Tenía planes en relación con Parido y no partiría hasta que los viera finalmente cumplidos.
Читать дальше