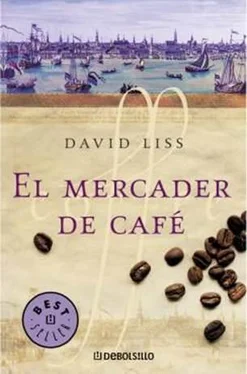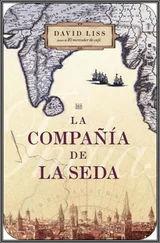Hannah creía saber lo que era el café, pero no entendía por qué había de querer evitar Daniel que su hermano negociara con él ni cómo pensaba Miguel que alguien pudiera tener interés en comprarlo. Hannah los había oído decir aquellas extrañas cosas del café y, en el sótano de Miguel, encontró un saquito con unas bayas curiosamente fuertes del color de las hojas muertas. Se llevó una a la boca. Era dura y amarga, pero la mascó a pesar del ligero dolor que le produjo en las muelas. ¿Por qué, se preguntaba, iba a interesarle a nadie una sustancia tan repulsiva?
Seguramente no hacía bien en rebuscar entre las cosas de Miguel, pero tampoco pensaba decirle a su esposo nada de lo que descubriera. Y además, Miguel jamás le contaba cosas de su vida y, ¿cómo había de saber ella esas cosas si no era averiguándolas por sí misma? Por su propia astucia supo de sus deudas y sus problemas con Parido, y de las extrañas notas que había estado recibiendo. Annetje, a quien Hannah enviaba a veces a seguirlo, le dijo que mantenía una curiosa amistad con una hermosa viuda holandesa. En una ocasión, hasta la llevó a espiar por la ventana de una taberna, y pudo ver con sus propios ojos a la mujer muy orgullosa y altiva. ¿Qué podía haber hecho aquella mujer que fuera tan importante, aparte de casarse con un hombre de dinero y sobrevivirle? En otra ocasión, después de haber estado bebiendo, Miguel la llevó a la casa, pensando que ella y Daniel estaban comiendo con uno de sus socios. La viuda la miró fijamente hasta que el rostro de Hannah se puso encarnado, y los dos salieron a toda prisa, riéndose como criaturas. A juicio de Hannah, si Miguel quería trabar amistad con una mujer, debiera escoger a una mucho menos simple y que viviera en su misma casa.
Hannah volvió a abrir el saquito de café y tomó otro puñado de bayas, dejando que se escurrieran entre sus dedos. Quizá debiera comer más para cogerles el gusto. Cuando Miguel propusiera algún día que comiese café, ella podría reír y decir: «Oh, café, qué delicioso» y echarse un puñado a la boca como si hubiera comido frutos amargos toda la vida… lo que en el fondo era cierto. Con cuidado cogió otra baya negra y la partió con sus muelas. Aún le tomaría un tiempo aprender a encontrarlas deliciosas.
Con todo y eso, tenían un punto agradable. Con la tercera baya había empezado a gustarle la forma en que los trocitos de café sonaban en su boca. El sabor le pareció menos amargo, incluso ligeramente satisfactorio.
Curiosear entre las cosas de Miguel y comer sus frutos secretos le hacía sentirse culpable. Seguramente fue esa la razón por la que Annetje la sobresaltó al volver escaleras arriba. La moza arqueó sus finas cejas con gesto malicioso.
– Casi es hora de marchar, senhora -dijo.
Hannah tenía la esperanza de que lo hubiera olvidado. ¿Qué podía importarle en realidad si iban o no? Bueno, Hannah lo sabía: hacía que Annetje se sintiera poderosa. Le permitía tener algo con lo que dominarla, sacarle unos pocos florines cuando le apetecía, hacer que Hannah mirara hacia otro lado cuando la descubría holgazaneando con algún holandés en lugar de atender sus tareas.
Había un lugar allí mismo, en su barrio, pero Hannah jamás se atrevió a visitarlo, pues eran demasiadas las personas que transitaban el Breestraat y el amplio paseo de su lado del Verversgracht. Annetje y ella iban a un lugar cercano a los muelles, saliendo de Warmoesstraat, recorriendo calles sinuosas y empinados puentes. Solo cuando estaban lejos del Vlooyenburg y habían dejado muy atrás el Dam, cuando caminaban ya por las callejas ruinosas y angostas de la parte vieja de la ciudad, Hannah osaba detenerse para quitarse el velo y el pañuelo, temerosa de los espías del ma'amad que se decía acechaban por doquier.
La obligación de cubrirse había sido una de las cosas más difíciles de su vida en Amsterdam. En Lisboa, sus cabellos y su rostro jamás fueron más privados de lo que fuera su sayo, pero al trasladarse a aquella ciudad, Daniel le dijo que ningún hombre salvo él podría ver jamás sus cabellos, y que debía cubrirse el rostro en público. Más adelante supo que la Ley judaica no prescribía en ningún momento que la mujer se cubriera. La costumbre procedía de los judíos del norte de África, y la habían adoptado en Amsterdam.
Hannah comió subrepticiamente algunos de los granos por el camino, echándoselos a la boca cuando Annetje se adelantaba. Cuando llevaba ya más de una docena empezó a sentirlos agradables; la tranquilizaban, y lamentaba que con cada uno que comía quedara uno menos.
Cuando se acercaban, Annetje la ayudó a ponerse una sencilla cofia blanca sobre la cabeza, y un momento después nadie hubiera dicho que no era holandesa. Con el rostro y los cabellos descubiertos, Hannah avanzó hacia la calle despejada que salía al Oudezijds Voorburgwal, el canal que recibía su nombre por las antiguas murallas de la ciudad. Y allí estaba. Varias casas se habían combinado para crear un espacio agradable, aunque insignificante para lo que se estilaba en Lisboa, y aunque la tal calle no estaba lejos de las zonas más peligrosas de Amsterdam, allí todo parecía tranquilo y recogido. Grandes robles bordeaban el canal por ambos lados, y hombres y mujeres paseaban por las márgenes con sus ropas de fiesta. Un pequeño grupo de caballeros destacaba por sus llamativos ropajes azules, rojos y amarillos, sin las trabas de la Iglesia Reformada, que abominaba de los colores llamativos. Sus esposas lucían vestidos con pedrería, corpiños relucientes de seda y cofias centelleantes; hablaban bulliciosamente, reían y llevaban sus manos a otros hombres.
Siguiendo los pasos de Annetje, Hannah subió al cuarto piso, con una única habitación de la que se había extraído todo y que se había convertido en lugar santo. Las grandes ventanas dejaban entrar la luz tamizada por las nubes, pero la iglesia estaba iluminada por un número incontable de cirios que ardían sin humo en los candelabros. Hannah miró las pinturas: Cristo en la cruz, la Verónica con el sudario, san Juan en el desierto. En otro tiempo le habían dado consuelo, pero cada vez sentía una inquietud mayor ante ellos, como si aquellos santos estuvieran conspirando con Annetje y guiñaran los ojos o hicieran muecas de desprecio cuando ellas pasaban.
Los burgomaestres no habían prohibido la práctica del catolicismo en Amsterdam, pero solo se permitía si se hacía en privado, y las iglesias no debían ser reconocibles desde el exterior. Por dentro podían ser tan opulentas como los católicos quisieran, y los prósperos mercaderes de la comunidad católica habían sido generosos con sus donaciones. La iglesia era también un santuario; aunque la práctica del catolicismo era legal, los papistas no eran muy apreciados por el vulgo, pues la opresión vivida bajo España seguía muy presente para todos. En una ocasión, Hannah había visto cómo al padre Hans de aquella iglesia lo perseguía por las calles un grupo de niños que le arrojaba bostas.
Hannah encontró asiento en la primera fila, pues aquel día no había mucha gente, y empezó a relajarse un tanto. Le gustaba el familiar sonido del órgano, y se permitió el lujo de ponerse a divagar. Pensó en su hijo… una niña, decidió. La noche antes había soñado que era una hermosa niña. La mayoría de sueños no eran sino cosas absurdas, pero aquel tenía la consistencia de una profecía. Una niña sería una bendición. Se entregó a tal pensamiento hasta que casi pudo sentir la niña en sus brazos, pero cuando el cura empezó a recitar la misa, la fantasía se deshizo.
Tal vez erraba al buscar consuelo en la vieja religión, pero Annetje la había convencido amablemente de que fuera una primera vez… y después ya no tuvo elección. Todos aquellos hombres que le habían ocultado la verdad o solo le habían dado una triste versión no tenían derecho a obligarla a seguir los caminos que ellos quisieran. ¿Cómo decidir si deseaba ser judía o no? Tenía tan poca capacidad de elección sobre la religión que quería como sobre su rostro o su carácter. Mientras estaba allí sentada, escuchando a medias las palabras que resonaban por la cámara, Hannah sintió que su irritación con Daniel aumentaba. ¿Quién era él para decirle que tenía que adorar a Dios de una forma distinta y ni tan siquiera molestarse en explicarle qué forma era esa? ¿No tenía derecho a quejarse por semejante injusticia? Otras mujeres hablaban de sus ideas con sus esposos… raro era el día en que salía a la calle y no veía a alguna holandesa reprendiendo a su hombre por borracho u ocioso. No estaba bien, se dijo entre sí. Se sobresaltó al ver que se había dado una palmada en la pierna.
Читать дальше