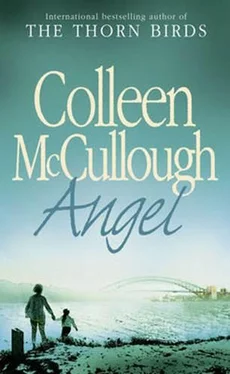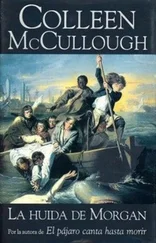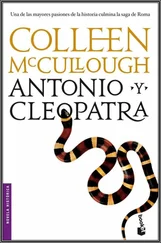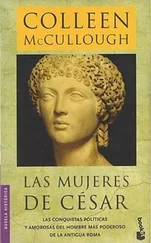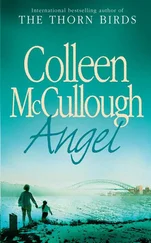Lo peor es que esto no tendría que haber sucedido jamás. Si Chris hubiera mantenido la calma y hubiera manejado el problema sin hacerlo trascender (quizás arrastrando a Dobkins a algún rincón privado y reprendiéndolo por sus malos modales), la plana mayor no se habría involucrado en el asunto. De esta manera, encendió un reflector de un millón de vatios que nos impedía continuar con nuestro trabajo y que ponía en tela de juicio nuestra integridad.
Al final de la tarde, el que estaba en el banquillo de los acusados era Dobkins, no nosotras. En efecto, el paciente había sufrido una inflamación repentina de la masa encefálica, que se había ensanchado comprimiendo los centros vitales del bulbo raquídeo contra las estructuras óseas que lo rodeaban. Sin embargo, en el quirófano de neurocirugía habían logrado aspirar con éxito un gigantesco hematoma subdural y el paciente en cuestión había logrado sobrevivir sin lesiones gracias a la ayuda de los equipos de urgencias y de reanimación. El juicio emitido por la plana mayor, que nos fue comunicado por la Hermana Agatha, fue que no habíamos incurrido en negligencia.
Chris se marchó como Juana de Arco en la hoguera y me dejó sola para terminar lo que había sido un día bastante desagradable.
Cuando salí a la calle South Dowling en busca de un taxi, ya eran casi las nueve de la noche. No había ni uno. Así que empecé a caminar. En el semáforo de la calle Cleveland, un elegante Jaguar negro se acercó al bordillo de la acera. Se abrió la puerta del acompañante y el señor Forsythe dijo:
– Pareces cansada, Harriet. ¿Quieres que te lleve a casa?
Miré a ambos lados con precaución y subí.
– Es usted un enviado de Dios, señor -dije acomodándome en el asiento de cuero.
Él me sonrió, pero no respondió. Sin embargo, en el siguiente cruce importante, giró automáticamente hacia la calle Flinders. En ese momento comprendí que no tenía la menor idea de dónde vivía, de modo que me disculpé y le dije que vivía al final de Potts Point, en la calle Victoria. ¡Deberías avergonzarte, Harriet Purcell! ¿Qué pasa con Kings Cross? Él se excusó por no haberme preguntado dónde vivía, conduciendo hacia la calle William Street.
– En realidad -dije mientras avanzábamos ronroneando a través de esa cacofonía visual de luces de neón-, vivo en Kings Cross. La Marina Real australiana es dueña de todo Potts Point.
Alzó las cejas y sonrió.
– Jamás habría adivinado que vivías en esa zona -comentó.
– ¿Y qué tipo de persona vive en el Cross, según usted? -gruñí.
¡Eso lo sobresaltó! Quitó la vista del camino lo suficiente como para ver mi expresión hostil y trató de arreglarlo.
– En realidad no tengo ni idea -dijo sin alterarse-. Supongo que sufro de todos los prejuicios de quienes conocemos la zona sólo a través de la prensa amarilla.
– Bueno, a decir verdad, el cartero me explicó que las putas de al lado ponen Potts Point en sus direcciones postales; pero, en lo que a mí respecta, señor, la calle Victoria pertenece a Kings Cross de punta a punta.
¿Por qué estaba tan enojada? ¡Había sido yo quien primero había mencionado Potts Point! Sin embargo, él debía de estar bien educado, porque no hizo el más mínimo intento por justificarse. Se quedó en silencio y condujo siguiendo mis indicaciones.
Se detuvo en la zona de estacionamiento que la policía tenía reservada para los clientes respetables del 17b y el 17d. El caduceo que exhibe el Jaguar en el parachoques posterior lo protege de las multas por mal estacionamiento en cualquier parte.
Antes de que pudiera encontrar la manija correcta para salir, él ya lo había hecho y me había abierto la portezuela.
– Gracias por haberme traído -murmuré, desesperada por salir de allí lo más rápidamente posible.
Pero él se quedó inmóvil, mirándome como si no tuviera la menor intención de apartarse.
– ¿Vives aquí? -preguntó señalando nuestro callejón.
– En la casa del medio. Tengo un piso.
– Es agradable -agregó moviendo la mano.
Me quedé junto a él tratando desesperadamente de pensar en algo que decir para que comprendiera que apreciaba su generosidad, pero que no tenía intención de invitarlo a pasar. Sin embargo, lo único que me salió fue:
– ¿Le gustaría tomar una taza de café, señor?
– Sí, encantado.
¡Mierda! Abrí el portal de un empujón, rogando que no hubiera nadie cerca, y avancé por el vestíbulo, terriblemente pendiente de él, que venía detrás de mí observando las paredes garabateadas, el linóleo vulgar y los excrementos de mosca en las bombillas de la luz. Desde fuera se oía que al lado, en el 17d, estaban en plena actividad. El débil sonido de las putas trabajando duro se escuchaba casi tan claro como la voz de Madama Fuga discutiendo a gritos con Prudencia en la cocina. El tema de conversación era una gráfica descripción de lo que una muchacha debe hacer para satisfacer a un caballero de gustos algo extravagantes.
– ¡Si ellos quieren que les mees encima, no vayas a mear antes de entrar y bébete un maldito litro de agua! -Ése era el quid de la cuestión.
– Interesante altercado -opinó él mientras yo luchaba con la vieja cerradura.
– Es un burdel con mucha clase, al igual que el del otro lado -comenté mientras abría violentamente la puerta-. Los patrocina la flor y nata de Sydney.
Los siguientes comentarios se los reservó para mi piso, al que definió como simpático, adorable y acogedor.
– Tome asiento -dije un tanto bruscamente-. ¿Cómo le gusta el café?
– Negro y sin azúcar, por favor.
En ese momento se escuchó el sonido de un violín interpretando lo que ahora puedo identificar como Bruch.
– ¿Quién toca? -preguntó.
– Klaus, vive arriba. Es bueno, ¿no?
– Magnífico.
Cuando emergí de detrás de la mampara con los dos pocilios de café, lo encontré sentado en una de las poltronas, muy distendido escuchando a Klaus. Miró hacia arriba y tomó el pocillo con una sonrisa de tan auténtico placer que sentí que las piernas se me aflojaban. Le perdí un poco el miedo y pude sentarme manteniendo una compostura razonable. Los hospitales constriñen al personal de menor rango a considerar a los jefes de servicio como si fueran seres de otro planeta, de esos que no visitarían Kings Cross a menos que frecuentaran a las Madamas Tocata y Fuga.
– Debe de ser muy divertido vivir aquí-dijo-. Popular y a la vez intelectual.
Bueno, sin duda, era poco sentencioso.
– Sí, es muy divertido -respondí.
– Cuéntame.
¡Oh! ¿De verdad? ¿Por dónde empezar? Todo lo que sucede por aquí gira en torno al sexo. ¿Acaso no se había dado cuenta al escuchar a Madama Fuga? Así que decidí hablarle del piso de la planta baja al frente.
– Ahora -concluí- creemos haber encontrado una pareja mayor que no se dedica a «eso».
– ¿Te refieres a que son demasiado ancianos?
– Oh, realmente se sorprendería, señor -dije locuazmente-. Las mujeres de la calle son bastante decrépitas. Las jóvenes y bonitas trabajan en burdeles establecidos: les pagan mejor, viven mejor y no hay chulos que las muelan a golpes.
Sus pantanosos ojos verdes reflejaban una mezcla de diversión y tristeza. Pensé que lo divertido tenía que ver conmigo, pero había algo de lo que no estaba segura: ¿de dónde venía la tristeza? Tal vez sea permanente, resolví.
Miró su costosísimo reloj de oro y se puso de pie.
– Debo irme, Harriet. Muchas gracias por el café y por la compañía… Y por la lección acerca de cómo vive la otra mitad del mundo. Lo he pasado muy bien.
– Gracias por haberme traído a casa, señor -repliqué, acompañándolo hasta la puerta principal.
Читать дальше