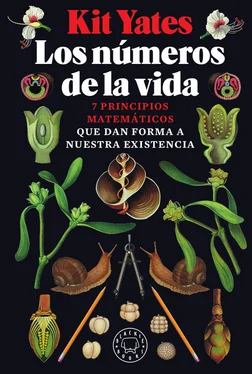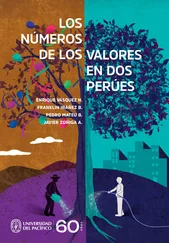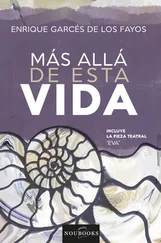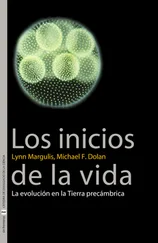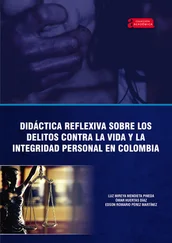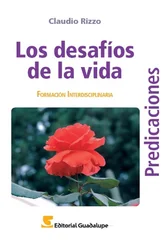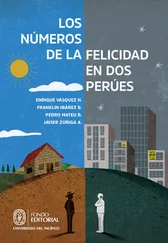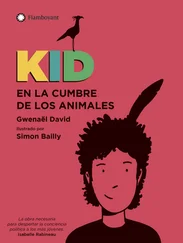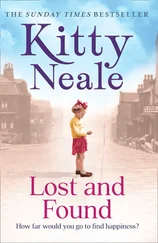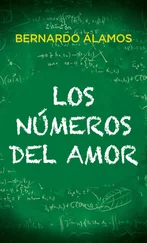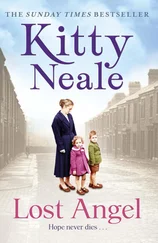1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Una respuesta habitual que muchas personas dan a este acertijo sin pararse a pensar es 30 días. Pero, dado que la colonia duplica cada día su tamaño, sabemos que, cuando la superficie del lago esté medio cubierta, al día siguiente lo estará del todo. La respuesta, quizá sorprendente, es, pues, que las algas tardarán 59 días en cubrir la mitad de la superficie del lago, lo que dejará tan solo un día de margen para salvarlo. A los 30 días, las algas ocuparán menos de una milmillonésima parte de la capacidad del lago. Si fueras una de las células de las algas del lago, ¿cuándo te darías cuenta de que te estabas quedando sin espacio? Sin entender cómo funciona el crecimiento exponencial, si el 55.º día, cuando las algas cubren solo el 3 % de la superficie, alguien te dijera que el lago estará completamente cubierto en cuestión de cinco días más, ¿le creerías? Probablemente no.
Este ejemplo sirve para ilustrar de qué modo, como humanos, estamos condicionados a pensar de una determinada forma. En general, para nuestros antepasados, las experiencias de una generación eran muy similares a las de la anterior: las nuevas generaciones hacían los mismos trabajos, utilizaban las mismas herramientas y vivían en los mismos lugares que sus ancestros. Y esperaban que sus descendientes hicieran lo mismo. Sin embargo, hoy el crecimiento de la tecnología y el cambio social se está produciendo con tal rapidez que se producen diferencias notables en el transcurso de una sola generación. Algunos teóricos creen que la tasa de avance tecnológico está aumentando de forma exponencial.
El informático teórico Vernor Vinge resumió estas ideas en una serie de novelas y ensayos de ciencia ficción 15en los que los sucesivos avances tecnológicos se producen cada vez con mayor frecuencia, hasta que llega un punto en el que las nuevas tecnologías exceden la comprensión humana. La explosión de la inteligencia artificial conduce en última instancia a una «singularidad tecnológica» y al surgimiento de una superinteligencia todopoderosa y omnipotente. El futurista estadounidense Ray Kurzweil se propuso sacar las ideas de Vinge del ámbito de la ciencia ficción y aplicarlas al mundo real. En 1999, en su libro La era de las máquinas espirituales , Kurzweil planteó la hipótesis de la «ley de rendimientos acelerados», 16en la que sugería que la evolución de una amplia gama de sistemas —incluida nuestra propia evolución biológica— se produce a un ritmo exponencial. Incluso llegó al extremo de fijar la fecha de la «singularidad tecnológica» de Vinge —el punto en el que, en palabras de Kurzweil, experimentaremos «un cambio tecnológico tan rápido y profundo que representa[rá] una ruptura en el tejido de la historia humana»— en torno al año 2045. 17Entre las implicaciones de la singularidad, Kurzweil enumera «la fusión de las inteligencias biológica y no biológica, [la existencia de] humanos inmortales basados en software y de niveles de inteligencia ultraelevados capaces de expandirse por todo el universo a la velocidad de la luz». Si bien tan extremas y disparatadas predicciones probablemente deberían haberse circunscrito al ámbito de la ciencia ficción, hay ejemplos de avances tecnológicos que realmente han experimentado un crecimiento exponencial sostenido durante largos períodos de tiempo.
La ley de Moore, según la cual el número de componentes de los circuitos de los ordenadores parece duplicarse cada dos años, constituye un ejemplo de tecnología de crecimiento exponencial que se menciona con bastante frecuencia. A diferencia de las leyes del movimiento de Newton, la ley de Moore no es una ley física o natural, por lo que no hay razón alguna para suponer que seguirá siendo vigente de forma indefinida; sin embargo, al menos entre 1970 y 2016 se ha mantenido notablemente constante. La ley de Moore tiene implicaciones, a mayor escala, en la aceleración de la tecnología digital en su conjunto, lo que a su vez contribuyó de manera significativa al crecimiento económico en los últimos años del siglo pasado y comienzos del presente.
En 1990, cuando los científicos se propusieron cartografiar los 3000 millones de letras del genoma humano, hubo voces críticas que se mofaron del proyecto basándose en su mera envergadura, y sugiriendo que al ritmo al que se podía realizar en aquel momento harían falta miles de años para completarlo. Pero la tecnología de secuenciación mejoró a un ritmo exponencial, y en 2003 pudimos leer íntegramente el «Libro de la vida» antes de lo previsto y dentro del presupuesto inicial de 1000 millones de dólares. 18Hoy, secuenciar el código genético completo de un individuo requiere menos de una hora y cuesta menos de mil dólares.
La historia de las algas en el lago pone de relieve el hecho de que nuestra incapacidad de pensar en términos exponenciales puede ser responsable de la destrucción de ecosistemas y poblaciones. Una de las especies amenazadas, pese a las claras y persistentes señales de advertencia, es, obviamente, la nuestra.
Entre 1346 y 1353, la peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia humana (en el capítulo 7 examinaremos con más detalle la propagación de las enfermedades infecciosas), asoló toda Europa y mató al 60% de sus habitantes. En aquel momento la población mundial se reducía, aproximadamente, a unos 370 millones de personas. Desde entonces ha aumentado de manera constante sin volver a disminuir jamás. En 1800 la población humana casi había alcanzado sus primeros 1000 millones. La percepción de aquel rápido incremento demográfico llevó al matemático inglés Thomas Malthus a sugerir que la población humana crece a un ritmo proporcional a su tamaño actual. 19Al igual que las células del embrión en las primeras fases de su desarrollo o del dinero que se deja depositado en una cuenta bancaria, esta sencilla regla implica que la población humana está creciendo de manera exponencial en un planeta ya de por sí abarrotado.
Un tema favorito de muchas novelas y películas de ciencia ficción (como, pongamos por caso, los recientes éxitos de taquilla Interstellar y Passengers ) es la posibilidad de resolver los problemas planteados por la creciente población mundial por medio de la exploración espacial. La solución consiste en descubrir un planeta apropiado similar a la Tierra, que a continuación se adapta para hacerlo habitable a la raza humana, cuya población ha alcanzado un tamaño excesivo. Lejos de ser una solución puramente ficticia, en 2017 el eminente científico Stephen Hawking dio credibilidad a la propuesta de colonización extraterrestre, y advertía que, si pretendemos que nuestra especie sobreviva a la amenaza de extinción planteada por la superpoblación y el cambio climático asociado, los humanos deberían empezar a abandonar la Tierra dentro de los próximos 30 años para colonizar Marte o la Luna. Sin embargo, y por frustrante que pueda parecer, resulta que, si se mantiene nuestra tasa de crecimiento actual sin que hagamos nada para reducirla, incluso enviando a la mitad de la población mundial a un nuevo planeta de tamaño similar a la Tierra solo compraríamos otros 63 años de margen hasta que la población humana se duplicara de nuevo y ambos planetas llegaran al punto de saturación. Malthus pronosticó que el crecimiento exponencial haría inútil la idea de la colonización interplanetaria cuando escribió: «Si los gérmenes de vida que existen en esta tierra dispusieran de abundante alimento y pudieran expandirse en libertad, llenarían millones de mundos en el transcurso de unos cuantos miles de años».
Sin embargo, como ya hemos visto (recuerda la bacteria Strep f . que crecía en la botella de leche al comienzo de este capítulo), el crecimiento exponencial no puede mantenerse indefinidamente. Por regla general, a medida que aumenta la población, los recursos del entorno que la sustenta se distribuyen de manera cada vez más dispersa, de modo que la tasa de crecimiento neta (la diferencia entre las tasas de natalidad y de mortalidad) disminuye de forma natural. Se dice que el entorno tiene una determinada «capacidad de carga» para una especie dada, esto es, un límite máximo intrínseco de población sostenible. Darwin vio que las limitaciones medioambientales generaban una «lucha por la existencia», en la medida en que los individuos «compiten por su lugar en la economía de la naturaleza». El modelo matemático más sencillo para describir los efectos de la competencia por unos recursos limitados, ya sea dentro de una misma especie o entre especies distintas, se conoce como modelo de crecimiento logístico, o función logística.
Читать дальше