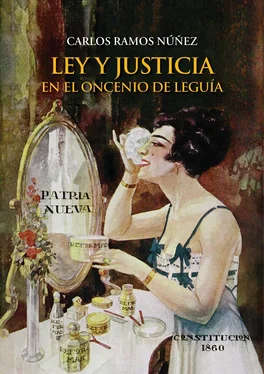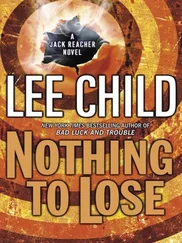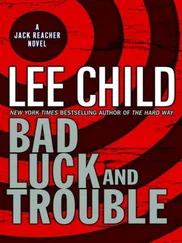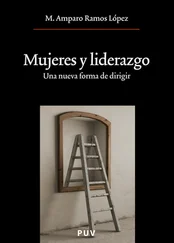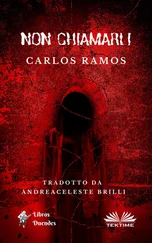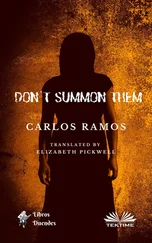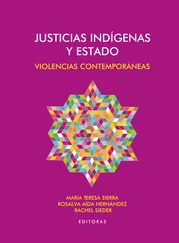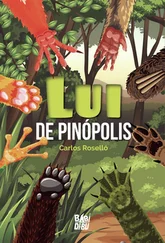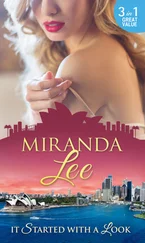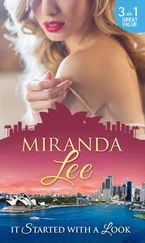1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 28Volante contemporáneo. Archivo Augusto Ramos Zambrano.
29No obstante una fuerte dosis de pasión en la amplísima literatura dedicada al Oncenio, un punto de coincidencia unánime señala precisamente el afán modernizante del régimen como uno de sus rasgos distintivos. Para un balance, consúltese Irurosqui, Marta (1994). El Perú de Leguía. Derroteros y extravíos historiográficos. Apuntes, (34), 85-101.
30Mayer de Zulen, Dora (1933). El Oncenio de Leguía (p. 5). Callao: Tipografía Peña.
31Ibídem, p. 3.
32Deustua, José & José Luis Rénique (1984). Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú, 1897-1931. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas; Tamayo Herrera, José (1989). El Cusco del Oncenio. Un ensayo de historia regional a través de la fuente de la Revista «Kosko». Serie Cuadernos de Historia (8). Lima: Universidad de Lima; Kristal, Efraín (1989). Una visión urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú 1848-1930. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
33Kristal, ob. cit.; Tamayo Herrera, José (1982). Historia social e indigenismo en el altiplano. Lima: Ediciones Treintaitrés; Tamayo Herrera, El Cusco del Oncenio, ob. cit.; Ramos Zambrano, Augusto (1994). Ezequiel Urviola y Rivero. Apóstol del indigenismo. Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
34Garrett, Gary Richard (1973). The Oncenio of Augusto B. Leguía: Middle Sector Government and Leadership in Peru, 1919-1930. (Tesis doctoral). University of New Mexico. Albuquerque, EE.UU.; Caravedo Molinari, Baltazar (1977). Clases, lucha política y gobierno en el Perú (1919-1933). Lima: Retama.
35Mayer de Zulen, ob. cit., p. 58.
36Belaunde, Víctor Andrés (1967). Trayectoria y destino. Memorias (II, p. 575). 2 tomos. Estudio preliminar de César Pacheco Vélez. Lima: Ediciones de Ediventas.
37Pedro Planas (1994) puso en duda en La República autocrática (Lima: Fundación Friedrich Ebert) la denominación ya clásica de «República aristocrática», instalada en la manualística historiográfica para designar el periodo que transcurre desde la alianza civilista-demócrata en 1895 y el ascenso de Leguía en 1919. Planas contempló el problema en términos electorales, de modo que la categoría en debate habríase basado en la exclusión de los indios del sufragio con la reforma constitucional de 1895 (ibídem, pp. 17-25). Ocurre, sin embargo, que el cambio del régimen electoral no es sino una pálida línea dentro de una gama de elementos políticos, ideológicos y sociales que definen —nunca mecánicamente— esa etapa señorial de nuestra historia. La República aristocrática no podía consistir en la sola cancelación del sufragio a los analfabetos.
38Resulta emblemático el discurso de Leguía pronunciado en enero de 1928 ante una delegación de obreros cusqueños, ante quienes proclama que su deber de gobernante y patriota «está en todas partes: en la suntuosa capital de los virreyes, como en la modesta villa andina o en la frágil barraca de las selvas». Véase Leguía, Selección de discursos pronunciados, ob. cit., pp. 16-17. Ello no obsta para que se cuente entre los militantes del Partido Democrático Reformista del «redentor de la Raza indígena» a gamonales serranos como el representante por Ayaviri, Celso Macedo Pastor, y el representante de Azángaro, Angelino Lizares Quiñones, responsables de masacres de indígenas. Véase Ramos Zambrano, Augusto (1990). Tormenta altiplánica. Rebeliones indígenas en Lampa. Lima: Concytec.
39Leguía, Colección de discursos pronunciados, ob. cit., pp. 70-72.
40Klaren, Peter (1978). Las haciendas azucareras y los orígenes del APRA. Lima: IEP; Pareja (1978).
41Según Dora Mayer, en un pasaje poco conocido —y arbitrario—, Leguía favorecía el crecimiento de las fuerzas comunistas en el territorio nacional y daba carta blanca a Mariátegui, «pariente lejano de Leguía», para que las revistas Amauta y Labor «circulen con pasaporte oficial». Véase Mayer de Zulen, ob. cit., p. 86. El lema «Peruanicemos el Perú» no sería sino una estrategia para sovietizar el Perú, «dándonos un triste comunismo ruso por el valioso comunismo de nuestros primeros padres suramericanos» (ibídem, p. 80). Abelardo Solís salió al frente de tal imputación y declaró que Mariátegui «ha sido el blanco de las iras del despotismo». Véase Solís, Abelardo (1934). Once años (p. 116). Lima: Taller San Martín.
42En otros textos se ha insistido hasta el hartazgo en la deportación de Haya de la Torre, el extrañamiento de Mariátegui y las dificultades que encontraban publicaciones como Labor y Amauta para su difusión.
43Sánchez, Luis Alberto (1969). Testimonio personal. Memorias de un peruano del siglo XX (I, p. 281). Lima: Villasán.
44Chavarria, Jesús (1979). Jose Carlos Mariategui and the Rise of Modern Peru, 1890-1930 (p. 36). Albuquerque: University of New Mexico Press.
45Una reconstrucción precisa trae Steve Stein y sus colaboradores en Lima obrera, 1900-1930. Ver Stein, Steve (ed.) (1986). Lima obrera, 1900-1930 (I, pp. 119-162). Lima: El Virrey. Véase también el artículo: Deustua, José (1981). El fútbol y las clases populares (I). De la Inglaterra victoriana al Perú de Leguía. Marka, 23 de agosto, p. 11.
46Leguía, Colección de discursos pronunciados, ob. cit., pp. 34-35. Una historia del deporte y, particularmente, del balompié —que está aún por hacerse— consagraría, sin duda, muchas páginas al Oncenio.
47Sánchez, Testimonio personal, ob. cit., I, p. 194.
48Ibídem, I, p. 281.
49Villanueva, Víctor (1977). Así cayó Leguía (pp. 33-34). Lima: Retama.
50Stein, Lima obrera, ob. cit., II, p. 158.
51Sánchez, Testimonio personal, ob. cit., I, p. 165.
52Ibídem, I, pp. 165-166.
53Ibídem, I, pp. 166-167.
54Ibídem, I, p. 167.
55Ibídem.
56Que, tras relegar paulatinamente al Club Nacional, pasa a ser el centro preferido de la alta burguesía limeña. Teddy Crownchield Soto Menor, el distraído personaje de la novela de José Diez Canseco, Duque (1928), que hablaba en inglés, jugaba rugby y golf y bebía pale ale, y cuya psicología se distancia de la mentalidad señorial del Club Nacional, justamente tiene como su ambiente natural al Country.
57Garret ha contabilizado que a lo largo del Oncenio solo doce ministros leguiistas se hallaban afiliados al Club Nacional. Véase Garret, The Oncenio of Augusto B. Leguía, ob. cit., p. 77. La información insinúa que preferían el Club de la Unión, del que Alberto Salomón, Celestino Manchego Muñoz y Pedro M. Oliveira fueron directivos. Cónfer Guía Lascano (1928). El Libro de Oro. Directorio social de Lima, Callao y Balnearios para el año de 1927 (p. 10). Lima: Guía Lascano; Laos, Cipriano (1927). Lima. La ciudad de los virreyes (pp. 191-199). Lima: El Libro Peruano. Carlos Miró Quesada ya había advertido que en la endécada leguiista las inscripciones al Club Nacional decayeron rápidamente, mientras que aumentan los socios del Club de la Unión. Véase Miró Quesada, Carlos (1959). Radiografía de la política peruana (pp. 109-110). Lima: Publicaciones Peruanas.
58Sánchez, Testimonio personal, ob. cit., I, p. 165.
59Villanueva, Víctor (1972). Cien años del Ejército peruano: frustraciones y cambios. Lima: Juan Mejía Baca; Villanueva, Víctor (1973). Ejército peruano. Del caudillismo anarquista al militarismo reformista. Lima: Juan Mejía Baca; Merino Arana, Rómulo (1965). Historia policial del Perú en la República. Lima: Imprenta del Departamento de Prensa y Publicaciones de la Guardia Civil.
60Taylor, Lewis (1993). Gamonales y bandoleros: violencia social y política en Hualgayoc-Cajamarca [1900-1930] (pp. 1-9). Cajamarca: Asociación Editora Cajamarca.
61Basadre, Historia de la República del Perú, ob. cit., IX, pp. 305-310.
Читать дальше