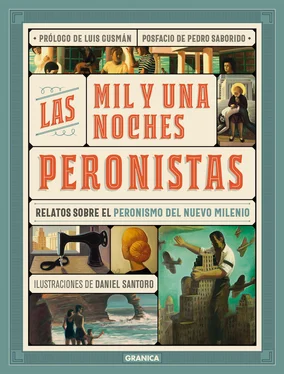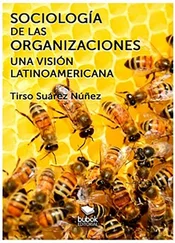Florence se hacía la distraída, aunque Carol ya estaba diciendo yes, yes.
—Y si quieren pueden tratar de hablar con Perón otra vez.
—Sí, con Perón queremos hablar. ¿Les parece esta tarde?
Volvieron a recorrer las calles en círculo, las casas con plantas en las paredes, el aire frío y pesado, los árboles que oscurecían el cielo, la punta brillante del lazo del delantal de Florence.
Esta vez no se veía a Iudora frente al fuego y nadie leía el libro del señor ese, así que pensaron que todo iba a ser más fácil.
Carol arrimó la mesita oscura de tres patas y Florence apoyó una por una las letras. De un armario lleno de cristales y adornos sacó la copa. Lo cerró con un clic suave y una vuelta de llave. Pasó una franela verde a la copa, la puso boca abajo en el centro de la mesa, posó el índice en la base y, well, pongan los dedos ustedes también.
—Perón, te pedimos por favor que vengas y ayudes a papá y a mamá –dijo Pepi.
Y las inglesas:
—Dear God, ¡así no es!
Pero ella lo repitió, lo repitió unas tres o cuatro veces, frunciendo los labios finitos, haciendo fuerza con los ojos sobre la copa, hasta que empezó a deslizarse y todas sintieron un golpe seco en la panza, como si hubiera arrancado un auto. Se miraron. Y después a las letras.
I–T–S –pausa– C–A–M–I–L–L–A.
—Camilla. Perón está enfermo. Está en una camilla, Cata, por eso estamos así.
—Así ¿cómo? –dijo Florence.
—No sé –dijo Pepi–, así.
—Tristes –dijo Cata–. Con miedo –y le sostuvo la mirada.
La copa volvió a moverse.
CAMILLA – FROM – BARLEY–FIELD.
—Camilla... ¡la nena del camión silo! –Florence y Carol se agarraron las manos–. Es una nena… –les dijeron–, era una nena... murió en el campo de su padre... era como nosotras...
—Como ustedes cómo.
—Como nosotras, así como somos nosotras, pero fue al campo y habló con los peones. No saben por qué fue y habló con los peones. Y a la noche la encontraron en un camión silo.
—¿Un camión qué?
—Un camión silo... –Carol pensó...
—...Grain storage lorry –dijo Florence, y Cata quiso preguntarle a esa nena si sabía algo, si los peones le habían hablado de Perón.
—¿Vos entendés lo que dice?
—Obvio que entiendo, entiendo todo, ella fue al campo y los peones la metieron en un camión silo y le tiraron los granos encima a propósito y la ahogaron.
—La mataron –completó Carol.
—¿Cómo sabés que fueron los peones? –Cata se levantó tan fuerte que golpeó la mesa con las rodillas. La copa se inclinó un segundo, después volvió a su lugar–. A lo mejor ni sabían que ella se había metido ahí. A lo mejor se metió sola, por ser una nena inglesa tonta que no entiende nada.
—¿Qué decís? Fueron los peones. La mataron, right, Camilla? –Florence siguió hablando en inglés.
Carol lloraba y decía “poor Camilla” y ellas agarraron los portafolios de nuevo y se fueron corriendo de ahí.
A la hora de la cena el teléfono sonó más que nunca. Mamá se apretaba el ceño con dos dedos y decía:
—Sí, sí, estoy avisando. Estoy avisando a los que puedo. A algunos ya no los encuentro.
Papá había dicho que no cenaba, que cenaran sin él. Le dolía mucho la cabeza y se había tirado en un sillón. Estaba acurrucado como un bebé con frío.
Pepi le dijo a su hermana que iba a pasar el recreo con amigas, que había encontrado una que se sabía, Ay país, que iban a cantarla juntas y que no se preocupara. Apenas Cata se dio vuelta para jugar al elástico, ella salió por la puerta de hierro negro sin mirar a nadie. Pensó que así nadie la miraría a ella, y así fue.
Corrió por la avenida hasta la calle en círculo, las casas anchas, el aire frío. Imaginaba el lazo blanco de Florence adelante, como las miguitas de Hansel y Gretel, como la cola del corcel encantado que le decía por dónde ir. Reconoció la casa de los pizarrones verdes. Tocó el timbre de campana. La señora igual a la portera de la escuela la abrazó, le secó las lágrimas, le apartó el pelo húmedo de la frente, escuchó todo lo que tenía para contarle. Cuando, llegado el momento, Pepi le pidió el favor de subir al cuarto de la copa, la dejó pasar. Y cuando le dijo que necesitaba ver las letras un segundo, la señora, tranquila, callada y armoniosamente, también dio vuelta a la llave del mueble y lo abrió con el suave clic.
Esa noche mamá tampoco cenó. Les dejó unas milanesas cortadas y un puré con grumos y se fue a seguir envolviendo. Cada tanto le llevaba un té a la cama a papá. Y después puso la máquina de escribir en una caja y la cerró con cinta. Recubrió los vasos con papel de diario. Bajó libros de la biblioteca y los apiló en el piso, cerca de las valijas.
Cuando todos se acostaron, Pepi la escuchó llorar otra vez, bajito. Golpeó la puerta del dormitorio. Entró. Mamá tenía el codo apoyado en la mesa de luz y la cara sobre ese codo. La levantó y la miró. Le sonrió. Pepi se acercó y le dio lo que guardaba para ella desde la tarde. Una por una le fue alcanzando, primero la P, después la E, la R, la O, la N. Mamá las acomodó sobre el vidrio de la mesa de luz. Le acarició la cabeza. Le dijo sí. Sí, mi amor, sí.
por Jorge Alemán
a Gustavo Abrevaya
Siendo un niño encontré en casa una cajita llena de escuditos, escondida en un placard. Así fue que hallé una de esas insignias que los mayores llevaban en el ojal. Pero esas insignias, por razones extrañas a mi entendimiento, no eran inocentes. Estaban ocultas desde hacía tiempo, nunca las había visto antes.
Entonces pregunté a Madre por su significado y, antes de terminar la pregunta, me respondió:
—Están prohibidas.
Aquí mi asombro se demoró en el brillo huidizo que me observaba desde el escudito. Nunca había tenido en mis manos un objeto tan mínimo, casi insignificante, y que a la vez participara de lo prohibido. Madre había sido concluyente: prohibidos.
Y pude sentir su temor cuando pronunciaba esa palabra. ¿Qué representaban? ¿Qué bizarra pertenencia señalaban?
—No sé si Padre podrá explicarte esto a tu edad. Que lo haga él porque a mí siempre me gustó Evita –¿Había escuchado antes el nombre de Evita?–. Que él te diga algo porque eso va a volver…
Un pequeño objeto, con colores familiares en el caleidoscopio de una patria perdida en la infancia del hijo de un peronista, se presentaba por primera vez como el talismán de un mito siempre a descifrar.
por Celeste Abrevaya
Francisca se miró la bombacha limpia y frunció el ceño.
—Mamá, mamá, vení, quiero agua, salí del baño. Mamá, dale.
Los hijos siempre golpeaban a la puerta, ese reclamo de cada día, lleno de amor, seguro, pero implacable.
Terminó lo suyo y salió.
La llamaban la puta. Seco, impiadoso. “Ahí viene la puta”, decían cuando ella pasaba. Esos pantalones, el cigarrillo que fumaba hasta en la calle, hasta en la calle ¿te das cuenta?, es increíble, y la cascada de rulos negros que le llegaba a la cintura, para el barrio eran suficientes argumentos. Los muchachos del Atalaya en Isidro Casanova le comían el culo con los ojos cada vez que salía a hacer los mandados. Un culo redondo y parado que movía como Tita Merello. “Mirá ese pan dulce, por favor, querido”, decían sin disimulo desde la mesa del bar, junto a la ventana. “Cuando viene es una gloria, pero cuando se va, mi Dios, me arruina el día”. Y también: “A esta le gusta que la miren, lo único que quiere es tener un macho encima”.
Algunas vecinas la despreciaban y tampoco ocultaban su opinión: “Ay señora, cuide a su marido, los hombres son cabeza fresca y a estas putitas se le van al humo”.
Читать дальше