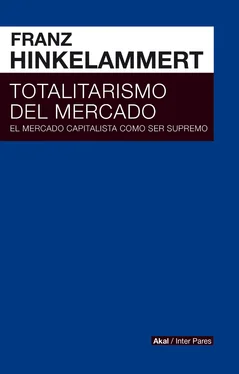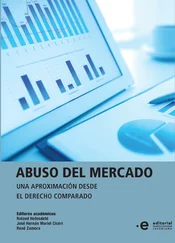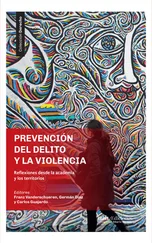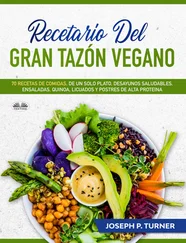El acusador de estos juicios, Andrey Vyshinsky, es notablemente un seguidor de Locke que se distingue de él sobre todo por sustituir la función de la propiedad privada en el pensamiento de Locke por la propiedad estatal del socialismo estaliniano, mas la inversión de los grandes valores de la Revolución es la misma. La mayor diferencia es que Locke observa en los opositores a animales salvajes que se puede exterminar libremente, mientras el acusador estalinista ve a sus enemigos como perros con rabia. El mismo Locke, que tantas veces se celebra como padre de los derechos humanos, es así uno de los más brutales pensadores esclavistas de toda la historia humana. Todos los termidores se mueven en la misma línea: cuando surgen como revolución popular, declaran ilegítima la esclavitud, y luego, como en el caso de los tres termidores de la Modernidad mencionados, la introducen de nuevo. No hay ninguna revolución moderna que haya abolido la esclavitud más allá de su termidor. La Asamblea francesa declaró la abolición de la esclavitud, pero Napoleón enseguida la volvió a introducir. Estados Unidos, por ejemplo, mantuvo una significativa masa de población como trabajo forzado por esclavitud hasta casi cien años después de su Declaración de independencia y de introducir la democracia en su territorio. Después, el trabajo forzado fue sustituido por el apartheid que duró unos ochenta años más, hasta la década de 1950, pero todo este tiempo Estados Unidos se presentó como la democracia modelo en el mundo, y en el socialismo soviético ocurrió algo muy parecido. Con su termidor se impuso el trabajo forzado en campos de trabajo, el cual se extendió también hasta los años cincuenta del siglo XX.
Un proceso parecido ocurre con el termidor del cristianismo. Pablo de Tarso declara ilegal la esclavitud, aunque no se atreve todavía a llamar a su abolición. En cambio, Agustín, en el siglo IV, declara la esclavitud como algo legítimo. Es el tiempo de la imperialización del cristianismo.
En el capítulo IV, “El vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de la globalización”, mostraremos las consecuencias políticas, sociales y humanas de esta forma de concebir los derechos humanos, su sistemático vaciamiento de toda forma de contenido ético o humano que aparece a partir del ataque metódico al Estado social o de bienestar desde el mercado neoliberal. Ahora los derechos pertenecen a las empresas y no más a los seres humanos. Es más, el mercado debe decidir ahora a quién se le distribuye y a quién no.
En el siguiente capítulo presentamos un análisis del mecanismo de funcionamiento, cómo es constituido por la Modernidad con características bastante parecidas en todos los casos. Lleva el título de “Los mecanismos de funcionamiento, la eficiencia y la banalización del mundo”. Se trata de un mecanismo de funcionamiento que resulta sorprendentemente parecido en todos los casos de la sociedad moderna pese a todo el desarrollo que tiene lugar.
En el capítulo VI mi intención es reflexionar sobre algunas posibles alternativas; pero no quiero intentar presentar una alternativa propia, sino ver en nuestra historia ejemplos que pueden ayudarnos a pensar nuestras alternativas hoy. Se ofrece obviamente el gran proyecto de reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía vigencia desde finales de los años cuarenta hasta los setenta, treinta años que finalmente se observan como el periodo más dinámico de las economías de sus países. Esta gran dinámica disminuyó llamativamente a partir de la declaración de la globalización neoliberal que empezó con el gobierno de Reagan, en la década de 1980. Apareció un proyecto exclusivamente orientado por un pensamiento de mercado total. Lo interesante es que ambos proyectos son totalmente contrarios. De eso resulta que el éxito del proyecto de reconstrucción de Europa Oriental no es explicable a través de las teorías económicas neoliberales impuestas con el proyecto de globalización, pues es a todas luces la refutación viva de dichas teorías neoliberales.
Hay un indicio indirecto para eso. Se trata del hecho de que la economía neoliberal, después de imponerse, deja siquiera de discutir la posguerra. Más todavía, los economistas formados en las facultades de economía durante el periodo de globalización no tienen conocimiento de lo que ha sido el proyecto de este tiempo. Ocurrió entonces un lavado de cerebros muy exitoso: ha originado un dogmatismo del pensamiento económico casi completo. De esta manera las teorías del neoliberalismo pudieron imponerse sin ninguna discusión de lo que había sido la economía anterior. Se suele desconocer las teorías de Keynes, posiblemente el más importante economista del siglo XX. En vez de argumentar, la teoría económica actual se dedica más bien a respaldar por medio de tautologías.
Creo que se trata hoy de recuperar esta discusión y de pensar las alternativas junto con la evaluación de este gran lapso de nuestra historia. Evidentemente no puede limitarse a copiar lo que fue el proyecto de este periodo. Sin embargo, se trata de reformular precisamente este proyecto de la posguerra en función de los problemas económicos y sociales de nuestro tiempo.
Es evidente que el nuevo gobierno de Grecia está intentando eso sin encontrar casi ninguna respuesta razonable. El proyecto de la posguerra fue llevado a cabo en Alemania por partidos políticos con el nombre de demócrata-cristianos o socialcristianos que hoy, precisamente, conducen la actual política completamente contraria. Su nombre se ha transformado en blasfemia. Por lo tanto, lo que ha ocurrido otra vez es un termidor (aunque esta vez más pequeño). Hoy se trataría de empezar con un pacto en la línea del Acuerdo de Londres de 1953 y, a partir de éste, lanzar todo un nuevo proyecto económico-social.
En el capítulo VII, “Plenitud y escasez: quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno”, discutimos la tradicional frase de Popper que dice que “intentar realizar el cielo en la tierra, lo único que hace es producir el infierno”. Es una crítica al socialismo y a toda idea utópica que intenta producir otra clase de relaciones sociales o humanas en esta tierra, más justas. La burguesía y el pensamiento neoliberal argumentan en la línea de Popper para mostrar que la Modernidad —o el capitalismo— es lo más realista que se puede producir en la realidad; que más allá de ella no existe alternativa; que intentar producir algo diferente sería un suicidio; que este orden económico e internacional, por más defectos que tenga, es el único posible y real. Sin embargo, ahora podemos ver claramente que a lo único que ha conducido este orden, con su economía y política, es a producir literalmente un infierno en la tierra.
Hegel fue quien dijo que sin reforma no hay revolución. A la reforma que él se refería era la protestante, a una revolución en el cielo que produjo la burguesía de su tiempo porque con la teología o idea medieval del cielo no se podía transformar la realidad profana que la burguesía quería cambiar. Las ideas modernas del cielo son sus mitos y utopías seculares. Mientras no sean cuestionadas en profundidad estas ideas, seguiremos atrapados al interior del infierno que el capitalismo ha producido en nuestra realidad.
Este libro cierra con el capítulo VIII, “El asesinato del hermano como asesinato fundante. La crítica de la religión como dimensión imprescindible de la crítica de la ideología”. El argumento central es la idea de que cualquier sistema económico, político o cual fuere es suicida, injusto o éticamente perverso, si es que se funda en el asesinato. Para poderlo argumentar, corregimos la traducción que normalmente se hace a una cita de Horacio presente en El capital, cuando al final del capítulo XXIII se lee “acerba fata Romanos agunt. Scelusque fraternae necis”. Normalmente se traduce por: “Acerbo destino atormenta a los romanos. Y el crimen del fratricidio”. Si uno ha leído con atención el argumento de Marx a lo largo del tomo I de El capital y conoce además el contexto del poema de Horacio, se da cuenta de que Marx intenta mostrar que los romanos, al igual que los ingleses y capitalistas, afrontan un duro destino por haber cometido el crimen del asesinato del hermano, es decir, del fratricidio. Por eso cambiamos la traducción por: “Un duro destino atormenta a los romanos, es decir, el crimen del fratricidio”.
Читать дальше