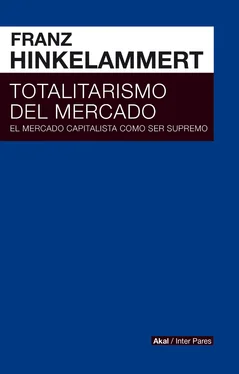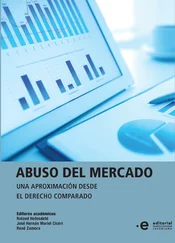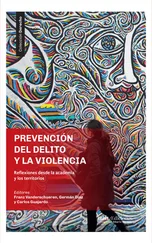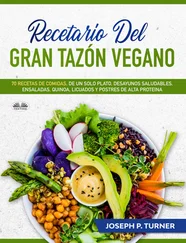Se trata, respectivamente, de la creación de la ortodoxia, la cual transformará y redefinirá las ideas de la revolución popular, como exige —o parece exigir— la legitimación e implementación del nuevo poder político. Este pensamiento legitimador que definirá el nuevo poder, es el pensamiento ortodoxo, y en todos estos casos se encuentra este nuevo poder (la nueva clase dominadora) contra el pueblo que hizo la revolución.
Si se considera la presentación de Brinton, resulta evidente extender, de igual forma, este concepto a la aparición del cristianismo. Esto es posible porque la problemática del termidor es resultado de que las revoluciones antes mencionadas trastocan y consideran la base de una igualdad general humana, y precisamente una igualdad concreta. Ésta es expresada por primera vez en el mensaje cristiano (Gál 3, 28), se trata de un universalismo práctico. Hoy en día, por ejemplo, tendría que analizarse la fundación del Estado de Israel como el termidor del judaísmo.
Partir de esta igualdad nos fuerza, necesariamente, a institucionalizarla, siempre y cuando ésta pueda universalizarse socialmente. Esto se presentó en el cristianismo mediante un conflicto: la población pudo cristianizarse en su mayoría, pero no hubo ninguna posibilidad de cristianizar al Estado romano. Lo que podemos llamar Estado cristiano del siglo IV no es la cristianización del Imperio, sino la imperialización del cristianismo; es el termidor del cristianismo. Los otros termidores mencionados desde la Revolución inglesa en adelante siguen los pasos de este primero, el del cristianismo.
Hoy se trata de enfrentar estos termidores para formular una alternativa que vaya más allá de ellos para formular una democracia real, que en todos los termidores anteriores fracasó. Ésta es la razón urgente que obliga introducir en el desarrollo de esta idea al propio termidor del cristianismo, sin cuya discusión es muy difícil formular siquiera el problema. Sin pasar a esta discusión, difícilmente podremos enfrentar lo que hoy más nos amenaza: un nuevo totalitarismo, que esta vez está formándose y en gran parte ya se ha formado como totalitarismo del mercado. Las fuerzas que constituyen este totalitarismo no emanan del Estado, sino de los poderes anónimos del mercado. Son ahora éstos los que someten cada vez más a los poderes políticos a su lógica totalitaria.
La canciller alemana Angela Merkel decía: “la democracia tiene que ser conforme al mercado”, y de eso se trata; la democracia no responde ya al pueblo, sino al mercado. Eso precisamente es una definición muy adecuada de este nuevo totalitarismo; de eso se trata hoy. Estamos frente a la disyuntiva entre democracia o mercado; entre un mercado que se impone a todo, en todas partes y en cada momento, o el desarrollo de una democracia que responda a la voluntad de los pueblos y que exige que un mercado sea conforme a la democracia, y que, por tanto, tenga en su centro no al mercado sino al ser humano.
Los conflictos presentes son conflictos entre la democracia de los indignados que se enfrentan al totalitarismo del mercado, y el poder totalitario del mercado con su meta de someter a la población entera sin ninguna posibilidad de defensa e imponerse definitivamente y para siempre.
El actual totalitarismo del mercado está todavía en desarrollo. Sin embargo, con la declaración de la estrategia de globalización junto con el Consenso de Washington de los años ochenta se había ya declarado el mercado como total, con la perspectiva de someter en lo posible todas las actividades económicas al criterio de la propiedad privada y del mercado. Este proyecto de un totalitarismo de mercado lo comenzó el gobierno de Reagan.
Desde entonces se desarrolla el sistema: campos de concentración como Guantánamo, la legalización de la tortura y la decisión burocrática sobre los medios de tortura; el asesinato de personas consideradas enemigos mediante ataques de aviones sin pilotos (drones); las personas asesinadas son acogidas otra vez por instancias burocráticas (y, si resultan completamente inocentes, son declarados daños colaterales); la persecución de personas que publican información que el gobierno había declarado secreta lleva a la condena o persecución de los periodistas (que en varios casos ya pidieron asilo político en otros países).
Pero la iniciativa para tener de esta manera al Estado a disposición de la promoción del totalitarismo del mercado parte de los poderes económicos de las burocracias privadas de las empresas; por tanto, toda esta totalización del Estado está al servicio de los poderes del mercado, y lo hemos visto sobre todo en el tratamiento de las deudas externas. Es la usura llevada al límite.
Eso empezó con la crisis de la deuda externa de América Latina en la década de 1980, y se hace obvio nuevamente con la crisis de muchos países de Europa, especialmente de Europa del sur. En 2015 Grecia fue enfrentada y su ministro de Finanzas expresó que hoy le toca a su país el trato del water boarding (un método de tortura legalizado por el gobierno de Estados Unidos), y efectivamente se trata de eso. Las negociaciones con Grecia son pura pantalla. Los representantes políticos del mercado total exponen sus condiciones y Grecia tiene que aceptar. Estos representantes son políticos de las democracias modelo del mundo, como son los gobiernos de Europa. De esta manera demuestran a todo el mundo qué tipo de democracias son. Los griegos aprenden entonces la sabiduría de esta democracia: quien no puede pagar sus deudas en dinero, tiene que pagarlas con sangre.
En los análisis que siguen, quiero hacer presentes algunos antecedentes clave de este totalitarismo del que hablo, los cuales pertenecen a una historia larga. Voy a empezar con un primer capítulo sobre la crítica de la religión del temprano Marx, a la cual posteriormente dio el nombre de “teoría del fetichismo”. Este capítulo se intitula “La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista”. Dicha crítica a la religión fue considerada muy poco en el desarrollo del marxismo del movimiento socialista posterior a Marx; de hecho, se trata de un análisis en la tradición de la crítica de la idolatría en el antiguo judaísmo. Marx la reformula en gran parte frente a su propósito de estructurar una crítica de la idolatría implícita del mercado, del dinero y del capital. Esta crítica de la idolatría fue asumida en gran parte por el movimiento de la teología de la liberación en América Latina desde la década de 1960. Se trata de una continuación que implicaba también desarrollar la crítica, pero que ha mantenido la esencia de la que era la crítica para Marx. En este mismo capítulo, entonces, analizo un texto del actual papa Francisco, que es parte de su mensaje apostólico Evangelii gaudium y que asume esta continuación elaborada por la teología de la liberación.
A esto sigue el capítulo II, “El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana: las raíces cristianas del capitalismo y de la Modernidad”. Parto del análisis del mensaje cristiano referente al pago de la deuda, especialmente la deuda impagable, y de la racionalidad del mercado. En ambos casos el termidor del cristianismo transforma las exigencias expresadas en el mensaje cristiano en su contrario. Aunque este termidor se concentra en el constantinismo del siglo IV, el desarrollo de las posiciones correspondientes pasa por toda la Edad Media.
Una vez analizado el termidor del cristianismo, en el capítulo III pasaremos al análisis del primer gran termidor de la Modernidad, que es el de la Revolución inglesa. El político de este proceso es Cromwell, pero su pensador fundante es John Locke, quien transforma las tesis básicas de la Revolución inglesa, que en su origen es una revolución popular, para convertirla en un movimiento nítidamente burgués. La transformación es, como en el caso del termidor cristiano, una inversión completa, pero se trata ahora de una revolución, mientras que en el caso del cristianismo se trataba más bien como una rebelión del sujeto. Este termidor de la Revolución inglesa vuelve a aparecer en las demás revoluciones, sea la francesa o la Revolución rusa. Aparece cambiado, pero mantiene caracteres básicos idénticos. Eso es interesante en el caso de la Revolución rusa, que en su origen es también una revolución popular, pero su termidor no la transforma en revolución burguesa, sino en socialismo burocrático; no obstante, mantiene características que recuerdan mucho a John Locke, y esto se ve muy claro en los juicios de Moscú referentes a personas clave de la Revolución, acusados por el régimen estalinista.
Читать дальше