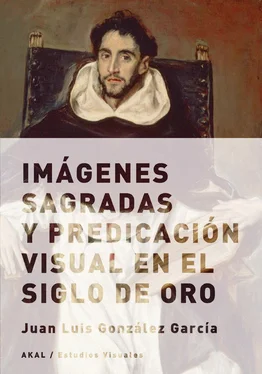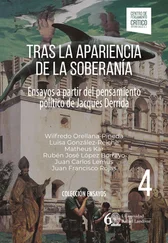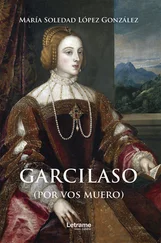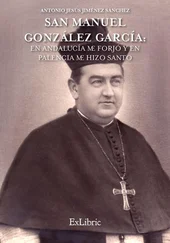En paralelo a los consejos de Arias Montano para los oradores profanos y a los de Estella y Rioja para los sagrados, Rodríguez de León quiere que el predicador posea un razonable conocimiento del arte pictórico, aunque no necesariamente de su práctica: «La Pintura aunque no es necessario que el Predicador la exercite, parecerà bien que la entienda, vsando los términos del Arte, quando importase a la exornación de los lugares». Valiéndose de citas seguramente proporcionadas por su amigo Carducho, o leídas en sus Diálogos, considera la pintura arte liberal fundada en actos interiores del entendimiento o juzgados por la imaginativa. La define conforme a Lomazzo [216]y Zuccaro (en su Idea de 1607) [217], establece las diferencias entre diseño interno y diseño externo, y refuerza sus afirmaciones con la autoridad de Vasari [218]. Termina con un panorama que arranca de Tertuliano, san Basilio, Orígenes, Clemente de Alejandría, y vuelve a servirse de las Vite vasarianas para trazar un veloz repaso a la historia de la pintura desde la encáustica hasta Van Eyck y Antonello. Finalmente, recomienda la lectura de los Diálogos de Carducho, donde dice ampliar –como realmente hace– lo concentrado en este Predicador de las gentes: «Quien deseare mayores elogios de la Pintura lealos, que junto de grandes ingenios Vicencio Carduche [sic] en los Dialogos que ha escrito, adonde hallarà mi alabança mas dilatada» [219].
Aunque las recomendaciones de Arias Montano, Estella, Rioja y Rodríguez de León aluden a un saber teórico del arte del pincel, se registran algunos casos de predicadores con dotes prácticas para la pintura. Un ejemplo citado por Pacheco es fray Luis de León, de quien el tratadista dice que pintó su autorretrato [220]. También es muy probable que Pablo de Céspedes, racionero de la catedral de Córdoba aparte de pintor, predicara en la década de 1580 al menos un sermón inmaculista, que adornó con extractos del paragone entre la pintura y la escultura [221], si bien esta posibilidad se contradice con la biografía del Libro de retratos de Pacheco, donde se afirma taxativamente que «no dixo missa en su vida» [222]. Del Barroco temprano tenemos un caso: el dominico Adriano Alesio, también conocido como Adrián de Alesio († 1650), hijo del pintor italo-español Mateo Pérez de Alesio, emigrado a Lima en 1588. Compuso un poema dedicado a santo Tomás de Aquino en 1645 titulado El Angélico e iluminó algunos libros de coro del convento limeño de Santo Domingo, que a juicio de los maestros del arte eran «de grande valentía» [223].
Doctus pictor
Más que una realidad, el pintor cultivado a la manera de Villegas fue una idea creada por los críticos del Siglo de Oro español a su propia imagen, y no tanto basándose en los conocimientos efectivamente revelados por los pintores en sus obras. No obstante, hubo artistas que gozaron, incluso en vida en algunos casos, de fama de letrados e instruidos en disciplinas humanísticas, en latín y griego: Juan de Juanes conocía el latín hasta el punto de ser capaz de expresarse en esa lengua, y estaba versado en geometría, perspectiva, fisiognomía y anatomía [224]; Pere Serafí Lo Grech (fl. 1534-1567) en 1565 contrataba en Barcelona la publicación de tres libros por él escritos, entre ellos un Arte poética dedicada a Felipe II, de la que nada más se sabe [225]; Miguel Barroso, según Sigüenza –al tratar sobre el claustro grande bajo de El Escorial–, «sabía bien la lengua latina, y no sé si la griega, con otras vulgares, la arquitectura, perspectiva y música» y se formó con Gaspar Becerra [226]; Pablo de Céspedes, educado en Alcalá y discípulo de Ambrosio de Morales, «supo bien letras buenas, la lengua Griega, y Latina», si hacemos caso del tono de sus manuscritos, preñados de erudición lingüística grecorromana, y del Discurso XV de Butrón [227].
Junto con estos pintores-sophoi, también hubo maestros españoles que dominaron varias artes con igual pericia. Citemos, sin ir más lejos, a tres de las cuatro «águilas» enaltecidas por Francisco de Holanda [228]: Diego Siloe, Alonso Berruguete –a cuyo taller acudían extranjeros «por oir plática y tomar dotrina de él»– y Pedro Machuca, pero también los pintores Fernando Yáñez o Jerónimo Vallejo Cosida, diseñador de retablos e imaginero, respectivamente [229]; el fresquista, escultor y ensamblador Becerra, ya nombrado; sin olvidar el caso singular de El Greco, pintor, escultor y retablero, comentarista de Vitruvio y de Vasari y autor él mismo de un tratado vitruviano en cinco volúmenes más uno de trazas, dedicado a Felipe III [230]. De otros artistas su cultura se conoce a partir de las amistades que frecuentaron (literatos, eruditos); su pericia a la hora de elaborar iconografías sofisticadas, propias o ajenas; su origen noble y, por supuesto, su capacidad para teorizar y escribir sobre pintura [231].
El conocimiento de las letras humanas y divinas debía de permitir al doctus pictor familiarizarse con las historias a representar [232]. Algunos teóricos de corte más bien académico incluso propusieron modelos de bibliotecas «ideales» para los artistas [233], tanto en Italia (Armenini [234], Lomazzo [235]) como en España (Jáuregui [236], Carducho [237]). A menudo, cerca del doctus pictor descubrimos un eclesiástico que le ayuda con sus consejos, incluso en Italia. Para concluir la decoración de la capilla Paulina en el Vaticano, Vasari consultó al P. Vicenzo Borghini [238]–asimismo asesor de Zuccaro en el Juicio Final de Santa Maria del Fiore–, y el Domenichino, encargado de pintar las pechinas de San Carlo ai Catinari y de Sant’Andrea della Valle, en Roma, tuvo que recurrir a la ciencia teológica de monseñor Giovanni Battista Agucchi, consejero de los Carracci [239]. No obstante, los pintores del Renacimiento, al ilustrar las fábulas de los poetas o los temas históricos, nunca lo hicieron como eruditos fundamentalmente, ni se ocuparon de seguir con todo escrúpulo los textos a pesar de sus relaciones con los humanistas, sino que trataron el material literario con libertad e imaginación, adaptándolo a las posibilidades lingüísticas de su propio medio expresivo.
Fueron numerosos los tratados renacentistas dedicados a formar individuos paradigmáticos de un oficio o grupo social determinado, ya fuera príncipe, capitán, médico o artista. El modelo a seguir era doble: de una parte, el «orador perfecto» de Cicerón y Quintiliano, por lo general filtrado por Castiglione; de otra, el arquitecto vitruviano, que convenía fuera «entendido en la geometria, y que […] aya visto muchas hystorias, y que aya oydo los philosophos con diligencia, y que […] conozca las respuestas de los letrados» [240]. Si El cortesano fue el modelo aristocrático por excelencia, Alberti pediría para el pintor el dominio de las artes liberales –en especial la geometría, una disciplina particularmente valorada por Quintiliano [241]– y su asociación con hombres cultos, todo ello a efectos de procurarle recursos estéticos y argumentales:
Quiero que el pintor, tanto como le sea posible, sea docto en verdad en todas las artes liberales, pero deseo que tenga sobre todo un buen conocimiento de geometría. [...] Luego de esto, será que se deleiten con los poetas y retóricos. Pues éstos tienen muchos ornamentos comunes con el pintor. Y no poco le ayudarán a constituir perfectamente la composición de la historia los literatos abundantes en noticias de muchas cosas, cuya principal alabanza consiste en la invención. […] Así, aconsejo al pintor estudioso que se haga familiar y bienquerido para poetas, oradores y los otros doctos en letras… [242]
Respecto a la tratadística española, en las Medidas del Romano (primera ed., 1526), el clérigo Diego de Sagredo defendía la nobleza de la pintura por practicarse con el espíritu y con el ingenio como hacían los retóricos, por requerir el dominio de dos de las artes liberales (geometría y aritmética) y porque «nos pone ante los ojos las hystorias y hazañas de los pasados» [243]. Gonzalo Fernández de Oviedo, que conoció en 1499 a Leonardo da Vinci, se hacía eco de las recomendaciones de este último en sus Batallas y Quinquágenas (ca. 1535-1552) respecto a que el pintor supiese «muy bien su arte y medidas […] y que, demás de ser un buen iumétrico, sea ombre bien leydo y amigo de sciencia por lo que pintare sea grato a los que entienden» [244]. Tales argumentos, basados en las afinidades de la pintura con las artes liberales y en su valor histórico, los repetirían Pedro Mexía [245](1540) y Cristóbal de Villalón en El scholástico, un compendio pedagógico-literario dedicado a la educación del universitario ideal, para quien reclamaba su autor algunas nociones de pintura, «porque es arte de grandes juizios, y trae consigo grande erudiçión» y tiene la capacidad de perpetuar la memoria de los acontecimientos pasados:
Читать дальше