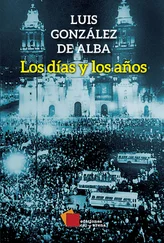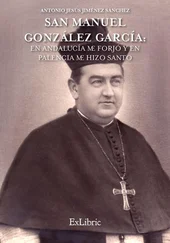El género judicial ha caído ya totalmente en desuso porque, incluso en tiempos de Cicerón, transformada en gran parte la república, su situación comenzó a languidecer. De lo cual se queja Cicerón en más de una ocasión, de que el foro había sido cerrado sin duda a los oradores, habiéndose sembrado la carrera de la elocuencia de la herrumbre del desuso, suprimiéndose finalmente el escenario de la gloria del debate. Y fue importante, sin duda, mientras duró aquel teatro de los juicios, adonde se refugiaban las naciones vecinas y extranjeras que buscaban derecho. Pero, usurpada por el dominio único del César, la república quedó privada de esta gloria y forma de gobierno [122].
El fenómeno no es privativo de la Universidad de Alcalá de Henares, sino afín a otros territorios hispánicos. Andrés Sempere –médico, pedagogo, poeta latino y catedrático de retórica en la Universidad de Valencia desde 1553, además de amigo de Palmireno–, editó, aparte de numerosos discursos de Cicerón, un tratado de oratoria compuesto por él mismo donde postulaba la utilidad del género judicial para los teólogos en sus sermones [123]. Francisco de Medina lo afirmaba sin rodeos en el prólogo a las Obras de Garcilaso anotadas por Fernando de Herrera: «Los predicadores […] [han] en cierta manera sucedido en el oficio a los oradores antiguos» [124], y Pedro Simón Abril (1589), catedrático de retórica en la Universidad de Zaragoza, reconocía en la instrumentalización de los preceptos de la oratoria clásica por parte de la predicación el campo exclusivo e irreversible de aplicación del ars: «la Retorica no sirue ya sino para solas aquellas esortaciones, que en los templos se hazen, con que el pueblo es esortado à la virtud y verdadera religion» [125].
La remisa conformidad de los humanistas de que la predicación había venido a suceder al genus grande de los antiguos se vio arrollada por la reasignación de facto de los elementos denotativos de dicho estilo señalados por Cicerón y Quintiliano, aplicada por los religiosos contemporáneos en pro de la oratoria sacra. El teólogo y tratadista de arquitectura Lázaro de Velasco citaba expresamente el capítulo sobre los genera dicendi de Quintiliano para recordar que las «imágines que representan cosas sanctas» tenían que labrarse con la autoridad religiosa que requería su gravedad [126]. Un testimonio complementario es el de un escritor de espiritualidad, san Alonso de Orozco, quien en la Epístola X «para un predicador» de su Epistolario cristiano para todos los estados (1567) asegura que «el triunfo y la gloria se gana cuando mueve el que predica. Éste es el oficio propio del Orador, según dice Quintiliano, y en este negocio ha de poner todos sus nervios y fuerzas: sin afectos, todo lo que se dice es enfermo y flaco» [127]. Los últimos ejemplos atañen a predicadores stricto sensu: los jesuitas Cipriano Suárez (1569) –que, parafraseando a Cicerón, creía elocuente y excelente en el hablar a quien lo hacía para demostrar, deleitar y conmover, sabiendo que «demostrar es propio de la necesidad; deleitar, de la suavidad; emocionar, de la victoria» [128]– y Juan Bonifacio (1589) [129]; el franciscano Diego Valadés (1579), para quien el oficio del orador [130]y el del predicador [131]coincidían en la triple división ciceroniana [132], y el trinitario Paravicino, según el cual la tragedia sagrada era lo más apropiado para lo sublime: «las tristezas suelen ser más a propósito para el estilo grande» [133].
En lo correcto de nuestro parangón entre géneros pictóricos y estilos retóricos también abundan los resultados de analizar la teoría española del arte en la primera mitad del siglo XVII. Sus autores elucidan la pintura religiosa en términos casi siempre arrebatadores y emotivos. Así, Gutiérrez de los Ríos se preguntaba quién no siente pavor viendo el Juicio Final de Miguel Ángel, con su variedad de almas temerosas de Dios y de demonios, y no se conmueve por dentro para apartarse de sus vicios; o cómo no desear la virtud ante una pintura de la gloria celestial, poblada de sus santos y coros angélicos [134]. Tal clase de contenidos escatológicos estaban presentes en el monasterio de El Escorial, literalmente repleto de frescos y cuadros dotados de un carácter más devocional y dogmático que artístico. Dicha distribución se guiaba estrictamente por el decoro, de manera que, donde quiera que se mirase, uno encontrara objetos piadosos sobre los que meditar [135]. El P. Sigüenza, para quien los artífices españoles vinculados a la orden jerónima tenían una gran preponderancia, encontró un paradigma de decoro y estilo grave en la pintura de tema sacro de Navarrete [136]. Al describir los ocho lienzos compuestos por él y colgados en el claustro alto del monasterio, afirmaba que eran los que mejor guardaban el decoro de los allí localizados, sin menoscabo de su calidad artística, al menos equivalente a la de las obras traídas de Italia. No sólo eran verdaderas imágenes de devoción ante las que se podía rezar, sino que daba «gana de rezar» delante de ellas; tales eran sus cualidades conmovedoras [137]. Muchos pintores tenidos por valientes, y en realidad descuidados para Sigüenza –caso de El Greco–, por no atender a este aspecto habían fracasado en su empeño, ya que «los santos se han de pintar de manera que no quiten la gana de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el principal efecto y fin de su pintura ha de ser ésta» [138]; las vírgenes que acompañaban al Martirio de santa Úrsula de Luca Cambiaso, quitaban resueltamente «la gana de rezar en ellas» por su mala compostura, poco ornato y falta de decoro [139]; y ni siquiera alguien tan prudente como su admirado Tiziano quedaba libre de culpa, y así la copia de su Martirio de san Pedro Mártir quitaba «la gana de rezar» por lo indecoroso de las actitudes presuntamente huidizas del santo y su acompañante, «y así dijo uno de los prudentes y doctos predicadores de nuestros tiempos, que si S. Pedro Mártir había muerto de aquella manera, que no había muerto como santo» [140]. Aquel predicador anónimo, a quien Sigüenza debió de acompañar en una visita por el monasterio, fue el dominico jerezano fray Agustín Salucio († 1601), amigo de Fernando de Herrera, discípulo de fray Luis de Granada y aficionado a la numismática y a la pintura, como veremos después recordará Pacheco. En unos Avisos para los predicadores del Santo Evangelio que dejó manuscritos al final de su vida, expresaba con total claridad, antecediendo a Sigüenza y como fuente suya, que el propósito de la pintura religiosa era imbuir devocionalmente al fiel, y para ello las leyes del decoro eran de obligado cumplimiento:
El arte de predicar se parece al arte de pintar […] Cosa es ésta no muy fácil para quien quiera. Importa, para saber bien hacer[la], la noticia de los autores seglares, que en esto pusieron gran cuidado. Corren en esto los predicadores el mismo riesgo que los que pintan. Porque unos, porque no saben más, piensan que para guardar el decoro de las personas que pintan, las han de pintar sin aire, sin espíritu, sin vida; otros que, de muy artistas, hacen de los santos vestiglos [= monstruos fantásticos horribles] o grimacos [141]. Una cosa es pintar a Hércules matando a Anteo; otra, a Caín quitando a su hermano la vida; otra, a San Pedro Mártir caído a los pies de quien, sin resistencia, de parte suya, lo mataba.
En la sacristía de San Lorenzo el Real vi una pintura del martirio de este santo y dije al que me la mostraba: «Si de esta manera murió San Pedro, no fue mártir, porque los mártires no se ponen en defensa» [142].
Quizá Tiziano no hubiera dado gusto con este cuadro a los predicadores postridentinos, pero es bien seguro que los pintores españoles del momento sabían perfectamente cuánto estaba en juego con la clientela eclesiástica y conocían qué recursos emplear para atender a sus necesidades pastorales. Si fuera necesario podían incluso justificarse ciertas licencias –que no fueran deshonestas o indevotas– con vistas al movere. Carducho entendía que, mientras el hecho sustancial y misterioso (= el dogma, la materia del discurso pictórico) no se mudara, cambiar las circunstancias y accidentes estaba permitido, dentro de los límites dictados por la prudencia y las autoridades. Estas alteraciones podían realizarse para alcanzar mejor el fin pretendido, que era «mover la devocion, reverencia, respeto, y piedad». Todo ello según las reglas del decoro, consistente en «hablar a cada uno en lenguaje de su tierra, y de su tiempo […] para que venga a conseguir el fin catolico y decente que se pretende, como lo hazen los Predicadores […] adornando y vistiendo el suceso de la historia con palabras y frases elegantes, propias y conocidas, y con ejemplos graves» [143]. Si Carducho tenía muy claras las nociones de decoro y gravedad, Pacheco dedicaría muchas páginas de su Arte a desarrollar ambos conceptos. Ya Curtius advirtió que, con las citas relativas a Cicerón y a Horacio que Pacheco utilizó al hablar del decoro, el de Sanlúcar se imbricaba en la tendencia, iniciada en el siglo XV, de fundar el sistema didáctico de la teoría del arte sobre los cimientos de la retórica y de la poética [144]. Sus fuentes fueron sobre todo Sigüenza –de quien tomó, por ejemplo, el elogio antedicho sobre la eficacia «decorosa» de Navarrete [145]–y doce capítulos extractados del Discurso de Paleotti.
Читать дальше