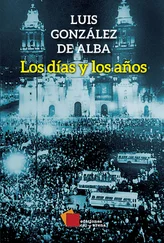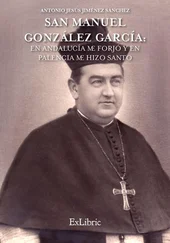Los oradores de época arcaica (Lelio, Escipión, Catón) son identificados por Quintiliano como «primitivos» y equiparados a Polignoto y al escultor Calón; Craso y Hortensio aparecen como representantes de la media forma de Zeuxis y Parrasio, Policleto y Fidias; a éstos siguen los más famosos rétores anteriores a Cicerón, figurados con brevísimas pinceladas. El modelo de orador perfecto (Cicerón) no se equipara con Apeles, sino con Eufránor, pintor y escultor, lo que constituye una declaración de Quintiliano más favorable hacia el conocimiento multidisciplinar –uno de los rasgos de su rétor paradigmático– que hacia la autoconsciencia de genialidad.
Jenócrates, una de las fuentes más importantes de la obra de Plinio [65], fue el primero en distribuir el estudio de los artistas conforme a una gradación de calidad, indicando cuál era la aportación de cada artífice y la mejora introducida respecto a sus antecesores en los campos de la simetría y la proporción. El modelo jenocrático –tomado no tanto de Plinio como del Brutus ciceroniano [66]y de su amplificación por parte de Quintiliano– fue el aplicado en las Vidas de Vasari: cada una de sus partes comenzaba considerando el desarrollo del estilo en las tres fases en las que dividía la moderna escuela de pintores italianos. El progreso de la técnica artística se iniciaba con Giotto –quien «en poco tiempo no sólo alcanzó el estilo de Cimabue, sino que aún más […] desterró el tosco estilo griego de su época y resucitó el buen arte de la pintura moderna» [67]– y discurría en pos de la perfección absoluta, encarnada por Miguel Ángel en la primera edición de 1550; tras él, sólo podía seguir la decadencia de las artes. Las artes del disegno, que se habían extinguido, fueron reavivadas y alimentadas (sobre todo en la Toscana, según Vasari) hasta alcanzar un culmen de belleza y majestad en tiempos del duque Cosimo I de Medici, a quien estaba dedicada esa editio princeps. Este proceso se desarrollaba en tres fases o edades cuasi-biológicas. La primera, equivalente a la infancia, merecía elogio, pero estaba cuajada de errores; la segunda, la del Quattrocento o «adolescencia», era mejor, si bien carecía de refinamiento y tendía a un estilo seco. Estas faltas fueron remediadas en la tercera edad, la madurez, caracterizada por la aparición del artista universal que sobresale en las tres artes, donde se alcanzaba la perfección miguelangelesca, la «perfetta regola dell’arte», y en la que el arte había alcanzado tanta altura que más bien se sentía uno inclinado a temer un retroceso que a aguardar nuevos avances.
Según la concepción vasariana de la historia del arte, ésta consistía en una serie de pasos ejecutados con la participación de individuos concretos. Cada artista tomaba parte de ese progreso artístico en virtud de haber realizado una contribución (o más bien «mejora» o «miglioramento»), y no empezaba de la nada, sino que partía de (y se añadía a) lo cumplido por sus antecesores, o competía con ellos movido por un afán de gloria [68]. Llevada esta idea a su extremo, podría incluso interpretarse la historiografía al modo de Vasari no como un conjunto de biografías y repertorios de obras de arte, sino como una historia teleológica de los estilos en tanto «maneras» individuales de un número reducido de personalidades sobresalientes. La estructura narrativa de Vasari tiene por ello un sentido de inevitabilidad que deriva de su fundamentación evolutiva, que impone un orden aparentemente ineluctable [69], y que sería contestada de inmediato en otros lugares de Italia (con Dolce, como ya se ha dicho) y España (con Guevara, quien opinaba que Flandes, en las personas de Jan van Eyck, Rogier van der Weyden o Joachim Patinir, también compartía con Italia el redescubrimiento de la pintura) [70]. El clérigo granadino Lázaro de Velasco, descendiente de artistas y traductor pionero de Vitruvio al español (ca. 1564), ignoró directamente el ordo vasariano, aun coincidiendo con él, y prefirió remitirse a sus fuentes, a Aristóteles, a Plinio y a Quintiliano [71]; pero también a Alberti, a Gaurico y a Alberto Durero [72]. Céspedes se limitaría a resumir apresuradamente las tres fases de las Vite –a pesar de proclamar que ese libro no le había «venido a las manos»–, si bien cuidó de entreverar en su Discurso a los maestros españoles más significativos del momento según su criterio. En ausencia de nombres a los que recurrir para avecinar a los pintores del Trecento y de la mayor parte del Quattrocento, puso como contemporáneos de Giovanni Bellini, Perugino y Domenico Ghirlandaio a Pedro Berruguete y a Alejo Fernández, junto con un sarguero anónimo y con el también anónimo autor español –diferenciado de Berruguete– que pintó «en el palacio de Urbino, en un camarín del Duque […] unas cabeças a modo de retratos de ombres famosos, buenas a maravilla» [73].
Hasta aquí hemos estudiado el armazón retórico de los tratados italianos que se demostraron más influyentes sobre la teoría española de la pintura en el Siglo de Oro: Alberti, Vasari y Dolce, sin olvidar a Gaurico, Pino o Lomazzo, pese a su posición en buena medida ancilar (o al menos secundaria) respecto a los primeros; los escritores que se centraron en la pintura religiosa tendrán su espacio en otro lugar. Nos parece suficientemente demostrado que la teoría pictórica en el Renacimiento es inseparable de la preceptiva clásica sobre oratoria, pues la codificación de las fórmulas visuales estuvo ligada a la creación de un discurso que las explicara [74]. Así, en la España del Siglo de Oro, como recordará Caamaño, literatura y artes plásticas entroncaron «con la tradición latina, con la antigua retórica y sus métodos expresivos, con sus recursos formales y fuentes de inspiración…, cristianizándola» [75]. A partir de Leon Battista Alberti, las referencias a la retórica en los tratados de arte pasaron a ser explícitas y la oratoria clásica, estudiada e imitada por los humanistas, se convirtió en modelo para las artes visuales [76]. La tratadística renacentista del arte aplicó a la pintura las normas de la retórica relativas al movere, desde las teorías del decoro hasta el tópico del «pintor como orador», señal clara de la importancia del paradigma retórico. Gracias a estos fundamentos, imprescindibles antes de seguir adelante, podremos estar en condiciones de reconocer las deudas –no necesariamente serviles– o las respuestas –no necesariamente descaminadas– de los tratadistas españoles a sus mediadores italianos [77].
Ars. Los niveles del decorum
Hipotaxis o coherencia interna
La invención retórica se centra en el campo de los contenidos (res), mientras que, casi de manera autónoma, la elocución trata de las palabras (verba) como instrumento para la explicación de dichos contenidos. Inventio y elocutio, dos realidades «estáticas», son dinamizadas gracias a la dispositio, que les da vida en una oración unitaria. La disposición no sólo conlleva la colocación de las cosas en su lugar, sino principalmente una adaptación contextualizada de los temas y las formas a las exigencias del auditorio. Para ello debe partirse de una coherencia interna del discurso, comparable a la que presenta un organismo vivo o zoon. Esta unidad orgánica deriva de la correlación entre tamaño y orden que presentan los seres en la naturaleza. Según dicho planteamiento, de origen aristotélico, lo bello, sea «un animal» o «cualquier cosa compuesta de partes, no sólo debe tener orden en éstas, sino también una magnitud que no puede ser cualquiera; pues la belleza consiste en magnitud y orden» [78]. Y la fábula, como la tragedia, ha de estructurarse «en torno a una sola acción entera y completa, que tenga principio, partes intermedias y fin, para que, como un ser vivo único y entero, produzca el placer que le es propio» [79].
Читать дальше