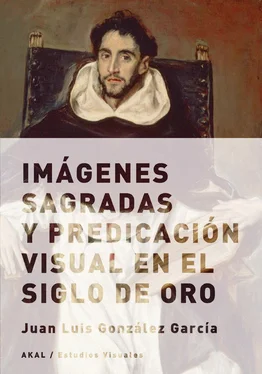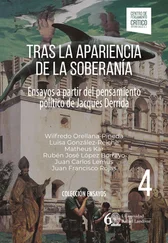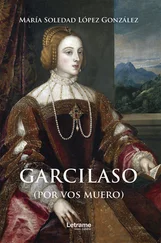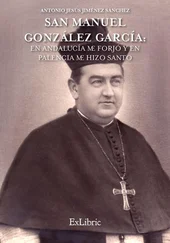El sacrificio de Ifigenia, canon artístico de decoro
El decoro, un concepto nebuloso y difícil de explicar –aún hoy lo es para la historiografía del arte [146]–, a veces necesitó de apoyar su definición a través de ejemplos, por mor de la claridad expositiva. De entre ellos, el paradigma lo constituye la historia clásica del sacrificio de Ifigenia [147]. Timante de Citnos, el pintor griego del siglo IV a.C., pintó un Sacrificio de Ifigenia, la más celebrada e ingeniosa de entre sus obras, que Cicerón describió en El orador como prototipo del decorum y la necesaria adecuación del discurso a las causas:
[Si] aquel famoso pintor […] ha visto, en el sacrificio de Ifigenia, mientras que Calcas está triste, Ulises aún más triste y Menelao acongojado, que tenía que representar la cabeza de Agamenón tapada, ya que era imposible reproducir con el pincel su profundo dolor […] ¿qué hemos de pensar que debe hacer el orador? Si esto es, pues, tan importante, el orador ha de ver qué debe hacer en las causas y en cada uno, por así decir, de sus miembros; de todas formas, esto es evidente: que no sólo las partes de un discurso, sino los discursos en su conjunto han de ser tratados unos de una forma y otros de otra [148].
Con razón Plinio afirmaba que este cuadro era «muy alabado por los oradores». También el historiador nos ofrece algún detalle más del aspecto general de la pintura, que figuraba a «Ifigenia de pie, esperando la muerte junto al altar; pues habiendo pintado a todos tristes, y sobre todo a su tío [Menelao], y habiendo plasmado a la perfección la viva imagen de la tristeza, cubrió el rostro del propio padre, porque no era capaz de expresar sus rasgos convenientemente [quem digne non poterat ostendere]» [149]. Este engarce del aptum con la dignitas, inmediatamente retomado por Quintiliano, será uno de los argumentos principales de la teoría contrarreformista del decoro.
Quintiliano, en efecto, ofrece la más completa y analítica de las versiones latinas del pasaje. Gracias a él sabemos que el Sacrificio de Ifigenia de Timante fue producto de una competición del de Citnos con un discípulo de Fidias, Colotes de Teos, a quien venció. Basándose en Plinio y en Duris de Samos a través de Antígono de Cáristo, el rétor veía en Timante un estupendo modelo de aquello que convenía quedase oculto en el discurso porque no debía manifestarse o no podía expresarse como merecía:
Pues tras haber pintado en el sacrificio de Ifigenia a Calcante triste, todavía más triste a Ulises, había dado a Menelao una expresión de dolor tan grande como sólo su arte era capaz de hacerlo: agotados todos los registros del sentimiento y no hallando de qué modo podía dignamente representar el semblante del padre [Agamenón] cubrió con un velo su cabeza y dejó a la emoción de cada uno apreciar el dolor oculto [150].
El rostro velado de Agamenón dejaba a la imaginación del espectador más de lo que podía verse en la pintura. Alberti, a partir de la opinión de Quintiliano sobre «la emoción de cada uno», dedujo que la empatía, la capacidad conmovedora de la obra, era así de efectiva gracias a la participación del público al «completar» mentalmente la figura del padre de Ifigenia. Dado que el objeto de esta pintura «elevada» era el movere, y tal fin lo cumplía con creces, quedó fijada para la teoría artística posterior como arquetipo decoroso en lo alusivo a la relación de las figuras entre sí y respecto al observador [151]. Un reflejo nítido lo ofrece Guevara: «Todas las imágenes que en la Pintura nos esconden el rostro, parece, como toda la cara no se parezca, que la prometen mas verdaderamente que la muestran» [152].
La inspiración de los tratadistas italianos del Renacimiento continuó siendo básicamente quintilianea para todo lo referente al Sacrificio de Ifigenia, con dos notables excepciones en Florencia y Venecia, respectivamente. Varchi trató el tema no con idea de hablar del decoro sino para propugnar la imitación de la naturaleza, eludida en este punto por unos pinceles incapaces de emular los afectos de Agamenón [153]. Igual que Varchi se remontó a una fuente atípica (Valerio Máximo [154]) para poner de relieve los límites del arte, Dolce –que había traducido y adaptado al italiano la Iphigeneia in Aulis de Eurípides en 1551– hizo lo propio acudiendo a Cicerón para afirmar que, a diferencia de lo argumentado por Plinio y Quintiliano (que Timante ocultó las facciones de Agamenón con miras a preservar su dignidad), el artista hubo de adoptar este recurso por no confiar en sus propias habilidades para trasladar la realidad al arte [155].
En España, la fuente principal del tópico también procedería de Quintiliano y, en menor medida, de Cicerón (aunque a través de Dolce). De Quintiliano la toma Villalón en su Scholástico: «Comouio en su morir y palabras a tantas lagrimas y tristeza al pueblo griego que queriendo le mostrar en su pintura Timas famoso pintor: y no hallando manera en que por su injeniosa arte de colores la pudiesse dar a entender la estremada tristeza que estaba en el rostro de Agamenon: tuuo por mejor de se le cubrir con vn velo (fingiendo que se limpiaua las lagrimas) y dexarlo a la consideraçion de cada cual» [156], y de Plinio, Alonso de Villegas en su Fructus Sanctorum (1594) [157]. El jurista Gutiérrez de los Ríos dedicó el capítulo XIII del tercer libro de su Noticia general (1600) a la competencia de la pintura y las artes del dibujo con la retórica y la dialéctica, y allí tradujo, de seguido y al pie de la letra, varios párrafos de Quintiliano sobre la amplitud de la retórica [158], entre ellos el dedicado al Sacrificio de Ifigenia [159]. Probablemente en su caso la referencia quintilianea fuera de primera mano, pues poseía en su biblioteca «profesional» sus Instituciones, junto con las Epístolas de Cicerón, De copia verborum et rerum de Erasmo (Alcalá de Henares, 1525) y el De ratione dicendi, libri duo de Alfonso García Matamoros (Alcalá de Henares, 1561) [160]. Huelga, por tanto, enfatizar la importancia de la preceptiva retórica en la teoría del arte de Gutiérrez de los Ríos. Igual sucede con Pablo de Céspedes, cuya Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura (1605) comenta el pasaje de Ifigenia del mismo modo que se hacía en la exposición de los sermones temáticos, amplificando el thema pliniano en latín con una glosa castellana, según repetirá a lo largo de todo su discurso [161]. De hecho, el conjunto de la obra literaria de Céspedes refleja la importancia por él concedida al modelo retórico clásico. Así lo demuestra su biblioteca, en la que encontramos a su maestro, Arias Montano, junto con otros preceptistas de oratoria como Bartolomé Bravo, Diego de Estella o Martín de Roa [162].
La Noticia general para la estimación de las artes y los Discursos apologéticos de Butrón son dos de los impresos recomendados por Pacheco para aquellos lectores interesados en la ingenuidad de la pintura y su competencia y emulación con las artes liberales [163]. Así, en los aspectos más teóricos referentes al decoro, Pacheco apenas cita directamente a Cicerón o Quintiliano si no es de segundas, por vía de Gutiérrez de los Ríos [164], de Dolce o de Paleotti. El capítulo del Arte de la pintura que dedica a «la orden, decencia y decoro que se debe guardar en la invención», parte de una abultada cita de Cicerón («el padre de la elocuencia romana») sobre el decorum/prepon procedente de De Officis [165]. Como no le sirve prácticamente más que como argumento de autoridad, tiene que recurrir a Dolce para acercarse al concepto en lo que a la pintura corresponde, pero lo que toma del teórico italiano son, sobre todo, ejemplos que tratan de partes del decoro, como la historicidad y verosimilitud de lo figurado, la fisiognomía tratada con propiedad, la correcta sucesión cronológica o la adecuación al lugar geográfico [166]. Más útil le resulta el typos del Sacrificio de Ifigenia [167]–donde igualmente sigue a Dolce–, que le permite apuntar una virtud ligada al decoro: el suceso de la historia tratada debe disponerse con tanta propiedad, «que los que la vieren jusguen que no pudo suceder de otra manera de como él la pintó» [168].
Читать дальше