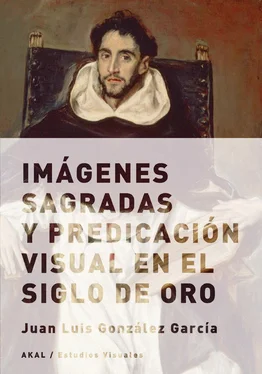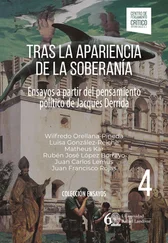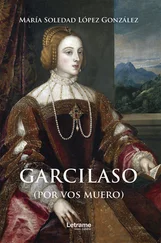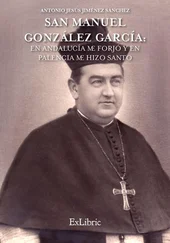A pesar de que los oradores contaban entre sus ejercicios formativos con la descripción de obras de arte y aun siendo las analogías con las artes visuales comunes en la crítica literaria (es sumamente significativo que los pasajes referidos a la pintura y a la escultura en la obra de Cicerón aparezcan casi exclusivamente en sus escritos de retórica) [208], la inclusión de las artes plásticas como parte de los conocimientos estimables del orador fue un fenómeno tardío en la preceptiva retórica altomoderna. Hay que esperar al último tercio del siglo XVI para encontrar alguna disposición en esta línea dentro de los tratados españoles de oratoria, en una coincidencia nada casual con las afinidades que los teóricos contrarreformistas del arte querían por entonces ver entre el pintor de temas religiosos y el predicador. El Manual sobre ambas invenciones, la oratoria y la dialéctica, del zaragozano Juan Costa y Beltrán, publicado en Pamplona en 1570, fue uno de los primeros textos de retórica donde se cuestionaba la distribución tradicional de las artes liberales según los principios escolásticos derivados de la Antigüedad latina, y se reclamaba para la pintura un lugar entre ellas:
Los filósofos establecieron siete artes liberales, encuadradas, por así decir, bajo el trivio y el cuadrivio; bajo el trivio, las tres que se ocupan del discurso: Gramática, Dialéctica y Retórica; bajo el cuadrivio: las Matemáticas, que enseñan los números; la Geometría, que se ocupa de las medidas; la Astronomía, que regula la navegación; y la Música, que deleita los ánimos con la variedad de los sonidos. [...] Y habiendo destacado a todas éstas, ¿dejaré de hablar de la pintura, tan cultivada entre griegos y egipcios, que la consideraban casi divina y no dejaban de instruir en ella a los adolescentes de las familias nobles? Sin embargo, no son incluidas por los filósofos entre las artes liberales. Así pues, queda bien claro que las artes liberales son más de siete o que los filósofos se han equivocado al definirlas [209].
Sólo un año antes que el Manual de Costa, Benito Arias Montano dio a imprenta la primera edición de su Retórica. Compuesta entre 1546 y 1561, aproximadamente, contiene el más extenso y pulido alegato a favor de la liberalidad del arte que pueda hallarse en un tratado de oratoria profana del Renacimiento español. Arias Montano –que en su juventud recibió clases de dibujo y pintura y que actuó en los Países Bajos como agente de compras artísticas para sus amigos españoles [210]– plantea este elogio en dos secciones correlativas. En la primera aborda la utilidad de la competencia en temas de pintura para su orador ideal, todo ello de manera elíptica, sin citar expresamente el sujeto de su argumentación. En apenas unas frases sintetiza algunos de los intereses más señalados de la teoría pictórica del quinientos: el prestigio alcanzado en época clásica por este arte y su fama entre los oradores; su capacidad para emular la naturaleza, hasta el punto del ilusionismo; la aparición de nuevos géneros como el paisaje y el desnudo, o el valor del acabado:
También te aconsejaré el conocimiento de aquella parte del arte y del talento que antaño Grecia y Roma habían cubierto de alabanzas, entendiendo que estaba a la altura de las disciplinas atribuidas a las Musas. Es la que pinta y emula las figuras y las proporciones de la naturaleza; se atreve, por cierto, a engañar los sentidos que poseemos los mortales y ofrece a nuestros ojos hermosos espectáculos. Es la que pinta las selvas, los ríos de callado curso y las fuentes que hacen brotar la sed en el pecho, y da forma a los cuerpos más hermosos de hombres y de dioses con afanosa habilidad y dulce empeño; de aquí obtendrás muchos ejemplos y muchos ornamentos para tus discursos, pues ningún arte ha sido más celebrada por los oradores, ni ninguna fue más útil: no ha habido jamás ninguna cuyo dominio se tratase más y más de conseguir por todos los medios. Para que puedas creer que los doctos y los que se entregan a las Musas también le dedican tiempo a esta disciplina, has de pensar que en ella la hermosura conseguida está en función del trabajo que se ponga; y como siempre adornó las ciudades, los templos de los dioses, los foros y los santuarios y permitió que, gracias a su colaboración particular, hubiese hermosos teatros, de igual manera este arte puede ofrecer su aportación de adornos al discurso en un momento dado [211].
En la segunda parte de su demostración se pone Arias mismo como ejemplo de orador a la rebusca de modelos y ornamentos en la pintura, los cuales hallará en la obra de un amigo, pero no en uno de los artífices cultivados que conoció personalmente en los Países Bajos (Frans Floris, Philipp Galle, Crispijn van den Broeck o Nicolaas Jonghelinck), sino en un pintor oriundo de Sevilla: Pedro de Villegas Marmolejo, «un hombre excelente y de gran pericia en la pintura», quien a la postre, y sin duda por razones de aprecio, resulta ser mucho más elocuente con sus pinceles que el humanista extremeño. Con esta hipérbole se invierte el que sería el sentido más común del tópico del doctus pictor en la tratadística del arte, que propugnará para el artista frecuentar la compañía de poetas y oradores, y no al revés:
Por cierto, a menudo (te lo aseguro), mientras estaba casi siempre preocupado por decir cosas hermosas y, en mi deseo de expresar lo que llevaba largo tiempo meditando, buscaba con avidez ejemplos de mis ideas pero condenaba los muchos que por doquier me salían al paso, me acuerdo que recurrí al elocuente Villegas, a quien los dioses le dieron la facultad de crear bellas pinturas con su docta mano: quisieron adornar su profundo talento con grandes virtudes y le otorgaron todos los dulces dones, y junto con ellos esa suave gravedad que su rostro posee. ¡Oh, qué gran cantidad de ejemplos de la vida he sacado siempre de ahí; cuántos encuadres de obras suyas he tomado y cuántos colores de sus pinturas, mientras con atención y emocionado sigo pendiente de su arte, y mientras veo a su persona hablando mucho y con brillante elocuencia! [212]
Fray Diego de Estella, sobrino de san Francisco Javier y predicador de Felipe II, también apreciaba en su Modus concionandi (1576) lo necesario que era que el orador sagrado fuese «artista y teólogo» y supiera de historias [213]. Un clérigo sevillano, Francisco de Rioja, más conocido por su labor de poeta y cronista regio que por su obra teológica, escribió un aleccionamiento de la buena elocuencia del púlpito en 1616. Sus Avisos cerca algunas partes que ha de tener el predicador se conservan manuscritos en un volumen facticio titulado Tratados de erudición de varios autores que poseyó su amigo el pintor-teórico Pacheco, y en él afirmaba lo conveniente, para el orador sagrado, de tener noticia «de algunas artes como la escultura pintura i Arquitectura […] si quier de lo especulativo para tratar las cosas que dellas se ofrecieren atinadamente» [214]. Pero lo más parecido a una doctrina sistematizada sobre arte, escrita por un retórico del Barroco hispánico, se debe a uno de los memorialistas que actuaron a favor de los pintores en el ya citado «Pleito de Carducho»: el doctor Juan Rodríguez de León, predicador y hermano mayor de Antonio de León Pinelo, famoso cronista de la Corte, jurista y bibliógrafo. Actuó en Sevilla y en Madrid ante el rey y sus consejeros, con gran fama, y pasó largos años en América [215]. En 1638 publicó El predicador de las gentes, concebido como un itinerario a través de los pasajes que declaran el conocimiento que san Pablo, ejemplo para el orador moderno, poseía de las ciencias y técnicas humanas, de la poesía a la pintura, pasando por la historia, la geometría, la música, la milicia, la perspectiva, la arquitectura o el arte de hacer tabernáculos, «para ocupar los descansos de la predicacion en algún exercicio loable».
Читать дальше